ARMAS DE GRECIA Y ROMA – Fernando Quesada
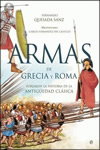 “Las herramientas de oficio del investigador son tan delicadas y específicas como las del cirujano, y su dominio no es menos imprescindible.”
“Las herramientas de oficio del investigador son tan delicadas y específicas como las del cirujano, y su dominio no es menos imprescindible.”
Características técnicas: el libro pesa tantos gramos como años hace que se firmó la paz de Apamea entre Roma y Antíoco III Seleúcida; sus dimensiones en milímetros son las mismas que el año en que comenzó el famoso sitio de Rodas por Demetrio Poliorcetes, aquel en que el rey espartano Cleomenes III huyó a Egipto, y el año en que murieron Marco Antonio y Cleopatra. Tiene las mismas páginas que el año en que nació Espeusipo, sobrino de Platón, y su volumen en centímetros cúbicos coincide, según el cómputo ab urbe condita, con el año en que el padre y el tío de Marco Polo iniciaron su viaje a la China. Una vez dicho esto y descargado este humilde reseñador de la carga de objetividad con la que ha de valorar todo libro leído, lo que sigue de aquí en adelante será subjetivismo puro por parte de quien no cree que pueda controlar la retahíla de parabienes dirigidos a la yugular del autor y a las páginas de este libro.
Excelente. No hay mejor palabra con la que comenzar a hablar de este trabajo de Fernando Quesada Sanz, profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid donde obtuvo el Premio Extraordinario del Doctorado en las especialidades de Prehistoria y Arqueología, investigador del mundo antiguo especializado en la cultura ibérica y el análisis de las sociedades mediterráneas a través del estudio de su armamento, director de diversos proyectos de investigación, codirector de la revista Gladius, autor de varios libros y de una infinidad de artículos, y un larguísimo etcétera que obviaré por simple cuestión de espacio.
Si en el ámbito de las publicaciones más o menos divulgativas sobre historia militar del mundo antiguo del tipo de las realizadas por la editorial Osprey (es decir: texto comprensible por cualquier mortal y numerosas ilustraciones de apoyo; no me refiero pues al clásico formato de libro de ensayo tipo Arther Ferrill, Yvon Garlan, Fuller, Lendon, etc.), si en ese ámbito el mercado anglosajón está copado por la citada Osprey, en castellano el material es escaso, por no decir nulo. Por citar algo (y asumo mi enorme desconocimiento de la bibliografía sobre el tema), no hace mucho salió a la venta Técnicas bélicas del mundo antiguo (editorial Libsa, 2005) formando parte de una serie de tres libros junto a Técnicas bélicas del mundo medieval y Técnicas bélicas del mundo moderno; en 2004 se publicó La guerra en el mundo antiguo, de Víctor Barreiro, en la editorial Almena; también por esas fechas (y merece ser dicho puesto que estamos hablando de material divulgativo) aparecieron en los kioscos diversas colecciones de soldados de plomo de épocas antiguas (Soldados de plomo de la Antigua Roma, de Planeta de Agostini, o Guerreros de la Antigüedad, de Altaya), que iban acompañados de fascículos en los que se explicaban las armas de la época, la vestimenta de los soldados, las batallas… Pero, sin pretender minusvalorar a nadie, tanto el libro de Víctor Barreiro como el de Libsa, y no digamos los fascículos coleccionables, se encuentran a años-luz del concienzudo, actual y riguroso trabajo de Fernando Quesada (ciertamente la trilogía de Libsa abarca un periodo de tiempo mucho más grande que Armas de Grecia y Roma, y por ello se nos viene en seguida a la mente ese refrán que relaciona las muchas abarcaduras con los pocos apretones).
Quesada, preocupado desde hace mucho por combinar los conceptos, casi siempre tan extrañamente distantes, de divulgación y rigor, en la introducción de su libro se pone el listón muy alto al afirmar la resolución del dilema siguiente: el lector interesado en temas históricos y que quiere ir algo más allá de la simple información o la satisfacción de su curiosidad pero sin entrar en investigaciones profundas y eruditas, el lector con este perfil, que cada vez abunda más, dispone de poco material que llevarse a los ojos. Las muchas imprecisiones (a veces de bulto) que pueblan los libros divulgativos, escritos muchas veces por autores no especialistas, hacen flaco favor a ese ingenuo lector y a la divulgación de la Historia en general. Y, por otro lado, los estudios rigurosos y las investigaciones serias se mueven en un plano poco accesible para ese mismo lector ingenuo, quien o bien no logra acceder a ese material o, si lo hace, se encuentra con una prosa y una terminología esotéricas y casi místicas. El presente trabajo de Quesada pretende pues superar esas dos barreras y establecer un puente entre ambos extremos, entre la difusión de la Historia con fines divulgativos y la precisión y exactitud en los datos que se ofrecen, entre la amenidad y el rigor. Noble propósito que en un mundo ideal causaría asombro y risa, pero que en el nuestro, que sólo es el mejor de los mundos posibles, se agradece y elogia.
En cuanto al aspecto formal, hay que decir que Armas de Grecia y Roma se apoya parcialmente en los artículos que a lo largo de seis años Fernando Quesada ha ido publicando en la revista La Aventura de la Historia, escrupulosamente actualizados para la ocasión en forma y contenido cuando ello ha sido preciso. Tal génesis provoca que en algún momento al leer el libro se tenga la sensación de que se están repitiendo nociones que ya habían quedado claras en un capítulo anterior. Y sin embargo ni siquiera esto debería tomarse como un error, descuido o negligencia, porque de esa manera cada artículo adquiere entidad e independencia propias, favoreciendo así una lectura vertical del libro mientras que la clásica lectura horizontal no sufre apenas daño alguno. Una tercera lectura, propuesta por el autor, es la que puede realizar el simple ojeador de libros, profesión ésta que cada vez prolifera más: de un simple vistazo a cualquiera de las páginas se obtiene gran cantidad de información, ya que los capítulos están perfectamente estructurados internamente, las ilustraciones son grandes y claras, y están acompañadas de comentarios ad hoc muy completos que tientan al ojeador a reconducir su lectura hacia el contenido del artículo.
Lo cual nos lleva a hablar de las ilustraciones de Carlos Fernández del Castillo, habitual colaborador de Quesada. Creo yo que el rigor exigible a un texto ha de hacerse extensible, quizá con más razón, a los dibujos, esquemas y bocetos que lo complementan, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras; en este caso tal rigor está garantizado. Las ilustraciones incluidas en el libro son el producto de un trabajo en equipo entre escritor e ilustrador, de modo que están basadas en hallazgos arqueológicos, investigaciones, bibliografía sobre el tema, es decir: la misma base en que se apoya el texto. Además, su calidad artística es indudable, a la altura (o por encima) de las que figuran en los libros de la editorial Osprey, que son un punto de referencia obligado y cuya irregularidad en este sentido, a juicio de Quesada, oscila entre la excelencia y la chapuza. Incluso Peter Connolly, autor del legítimamente aclamado Greece & Rome at war, (único libro, pienso yo, que sería justo poner en la misma balanza que Armas de Grecia y Roma, asumiendo, eso sí, que abordan el tema de forma diferente) ha reconocido algún que otro error propio detectado a raíz de los trabajos de Quesada y Fernández del Castillo (sobre el origen del gladius hispaniensis, concretamente).
El libro se estructura en 41 capítulos en los que se analiza el origen y evolución de las armas con las que griegos (20 capítulos) y romanos (otros 20) hicieron sus guerras. Armas ofensivas (pilum, arco compuesto, honda, gladius… ), defensivas (pelta, scutum… ), elementos relacionados con el mundo militar (el estribo, la silla de montar, las enseñas militares… ), vestimenta (la coraza, el casco, las grebas, la cota de malla… ), algunas batallas (Termópilas, Esfacteria, Zama, Teotoburgo… ), armas “exóticas” (la mina, el fuego griego, el corvus… ). Todo ello no está planteado como un recorrido cronológico sino temático; es apasionante la lectura del capítulo dedicado al ejército macedonio en tiempos de Filipo y Alejandro, o el de los sucesivos cambios que fue sufriendo la coraza griega a lo largo de los siglos, o contemplar los gráficos evolutivos del casco romano durante la época republicana e imperial (más completos que en el Greece & Rome at war de Connolly), o asombrarse ante el minucioso análisis del bocado de los caballos, o descubrir que la coraza de los romanos que aparecen en los cómics de Astérix, la lorica segmentata, aún no se había inventado en tiempos de Julio César.
Mención aparte merece el último capítulo, dedicado a lo que se ha venido a llamar arqueología experimental: aquella rama de la arqueología que pretende reproducir las técnicas de fabricación de objetos antiguos utilizando métodos y materiales de la época. Tal disciplina ha tenido un auge tan grande que ha dado el salto hacia la recreación histórica del modo de vida de los antiguos, sobre todo de los romanos y, en menor medida, de los griegos. Vale la pena citar el festival anual Tarraco Viva, en el que tienen lugar exhibiciones de re-enactors, conferencias, actividades gastronómicas, etc., combinando de este modo el aspecto lúdico con el didáctico. Tal combinación no sólo tiene lugar en festivales como el de Tarragona sino también en universidades como la de Virginia, donde el profesor J. E. Lendon (autor de Soldados y fantasmas. Historia de las guerras en Grecia y Roma, editorial Ariel, 2005) hace maniobrar a sus alumnos en el campus pertrechados de lanzas y picas, para que comprendan de la mejor forma posible la diferencia entre la falange hoplita y la macedonia.
La bibliografía al final del libro es enorme: 25 páginas con títulos, clasificados por capítulos, de libros generales y específicos sobre historia militar del mundo antiguo; además, al final de cada uno de los capítulos también se citan libros y autores. Magnífica bibliografía, a la altura del resto del volumen.
Al lector ansioso le interesará saber que la obra es sólo un fragmento de un proyecto inicial que en principio iba a abarcar la historia militar desde los tiempos de Ramsés hasta el rey visigodo Alarico, y que finalmente se ha traducido en la publicación de este volumen sobre Grecia y Roma. En un futuro se prevé el lanzamiento de un segundo libro dedicado a la península ibérica en tiempos anteriores a la ocupación romana (tartesios, íberos y celtíberos), e incluso de un tercero sobre Egipto, Mesopotamia y Troya.
La única objeción razonable al libro de Quesada no tiene tanto que ver con el contenido como con un factor de carácter editorial: el precio. Tratándose de un libro de clara intención divulgativa, se antoja excesiva la cantidad de euros que cuesta, cifra que por cierto coincide con los años que separan la victoria griega en Salamina del inicio de la guerra del Peloponeso, o con el año en que César cruzó el Rubicón, o con la edad de Aristóteles cuando fundó en Atenas su propia escuela. Pero sucede que la calidad de la obra, tanto en su forma (formato grande, papel satinado, tapa dura, encuadernación lujosa, ilustraciones a todo color) como en su contenido (todo lo dicho hasta ahora) hacen de este volumen algo probablemente único en su género (desde luego en el ámbito español lo es); ante tal delicada tesitura se encuentra el ávido lector, que habrá de decidir entre aplacar su avidez y hacerse con un ejemplar pagando lo que se le pida, o sufrir en silencio esa apetencia y renunciar a tamaña obra. Sin duda es un libro llamado a ser referencia de todos los que se escriban en el futuro sobre historia militar antigua, así que al aficionado a estas cuestiones quizá sí le convenga rascarse el bolsillo.
Un apunte final: Fernando Quesada, como se ha dicho al principio, es codirector de una prestigiosa revista de historia militar editada por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) que hasta ahora sólo era accesible mediante suscripción. Pero desde hace poco su contenido se ha puesto a disposición de todo el mundo, de manera gratuita y vía internet, tanto los números ya publicados como los futuros. De este modo esa publicación, que no es otra que la revista Gladius, se convierte en un elemento más a favor del acercamiento a todos los públicos de la historia militar de la Antigüedad contada con rigor.
[tags]Armas, Grecia, Roma, Fernando Quesada[/tags]


Ayuda a mantener Hislibris comprando «Armas de Grecia y Roma» en La Casa del Libro.









http://www.romanhideout.com/News/2004/hindu20040328.asp
Un poco vieja la noticia, pero ya se sabe que cuando se habla de siglos unos años no son nada.
Un arqueologo indio afirma haber encontrado restos de la famosa ciudad de Muziris, el punto de destino de las flotas griegas y romanas durante el Imperio. Se dice que su puerto estaba siempre lleno de buques de occidente, y que la guardia de su rey, aliado de Roma, estaba compuesta por mercenarios occidentales «de terrible semblante».
La localización sería Paravur, que no tengo ni idea de donde está.
http://en.wikipedia.org/wiki/Periplus_of_the_Erythraean_Sea
«cavilius Dice:
26 de Enero de 2009 a las 11:19 pm
Sobran las disculpas, Thersites. Por cierto, ahora que mencionas los arqueros escitas: durante la guerra del Peloponeso ya ejercían de policía estatal en Atenas, pero ¿a partir de qué momento empezaron a desempeñar ese tipo de funciones? ¿Era ya así durante la pentecontecia, o incluso durante las guerras médicas? Caramba, creo que me interesa esto quizá más que el asunto sandaliero.»
Hace ppoco alguién (creo que farsalia) puso unos enlaces a varios documentos sobre tésis universitarias. Uno de ellos era sobre la policia en Grecia. En ese documento encontrarás un apartado dedicado exclusivamente a los arqueros escitas (pag. 202 y ss).
Y ahora, a ver si encuentro el documento y pongo el enlace :)
Lo encontré :)
http://www.ucm.es/BUCM/tesis/fll/ucm-t28986.pdf
Vaya! Esta no la conocía. Muchas gracias por la referencia. Habrá que verla, aunque para empezar la paginación del índice no parece coincidir (arqueros escitas en el índice es p. 197 y en el texto es 202 ss.). Y ese tipo de descuidos quedan mal en una tesis…
Pero sobre todo en el pdf los textos en griego me salen en galimatías, y me extraña porque se supone que el pdf debería incrustar las fuentes extrañas para que no den problemas.
¿Daniekes? Te ocurre lo mismo con las fuentes griegas?
Urogallo: ni idea lo de los indios. Y mira que hace años que quiero escribir algo sobre los famosos romanos que se supone acabaron en China y los que recalaban en puertos indios… Así que gracias.
Me ocurre lo mismo Thersites (aunque, lamentablemente, me daría igual que estuvieran en griego, uno que es de ciencias :) ).
En algunos pasajes sí aparecen bien los caracteres griegos, por lo que es más extraño aún.
A mi me ha llamado la atención lo de las referencias a occidentales en la poesia Tamil…
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Indogriego
Y me encuentro con que algún alma generosa ha traducido parte de las reseñas inglesas. La verdad que es un tema fascinante, estos malvados griegos descubriendo la meditación trascendental antes de los beattles.
Ahhh… quien no recuerda aquella maravillosa película, ‘El hombre que pudo reinar’, de Sean Connery y Michael Caine, con Sikander…
¿Y sabeis que en Aï Khanum, en mitad de Afganistan, los franceses excavaron antes de esto de los talibanes una ciudad griega -probablemente una Alejandría- con un arsenal espectacular, en el que apareció parte de una armadura de catafracto?
No, pero esperamos que nos cuentes más.
Me llama la atención la descripción de la costa occidental india en el periplo eritreo: «Edificios, templos y murallas al estilo griego».
Caramba, gracias, Daniekes. El caso es que sabía de ese enlace puesto por farsalia (junto a algunos otros que también parecían interesantes, sobre Alejandro y no recuerdo qué otros temas), pero ni acordarme, oye. También yo veo los caracteres griegos en chino mandarín, así que debe de ser algo intrínseco al propio fichero en su propia esencia y mismidad única y unívoca.
He echado un vistazo a cien por hora a la tesis, y he visto que abunda en lo que tú ya habías dicho, Thersites. También he creído ver (sólo creído, porque ya digo que la he ojeado rápidamente -lo cual quiere decir que, como siempre me pasa, se me olvidará más rápidamente aún, así que al menos dejaré constancia de ello aquí cual Guy Pearce en Memento-) que no-recuerdo-quién defiende la idea de que Pisístrato introdujo a los escitas en Atenas, lo cual sería una explicación de la aparición de éstos en algunas vasijas del siglo VI a.C.
Saludos.
Por lo que he leído yo, sería así, pero la diferencia es que los escitas de Pisístrato estaban contratados como mercenarios. Fue posteriormente (posiblemente al finalizar las guerras médicas) cuando se utilizaron como esclavos del estado.
Ahí está, Daniekes. Primero son mercenarios, luego esclavos, después mercenarios nuevamente… Curioso.
Veleidades helenas, en todo caso.
Thersites, una curiosidad para cuando estés con el bocata. En la novela de Breem El águila en la nieve se da a entender que en el el año 406 dC (aprox) ya no era habitual que las legiones utilizaran el águila como enseña, que estaba en desuso este símbolo. Sin embargo, me repasé tu libro y, aunque en vez de plata (en la novela es de plata) eran de oro o plata sobredorada , entendí que sí seguíán siendo habituales en el ocaso del imperio. ¿Se trata de una licencia literaria, entonces?
Bueno, para el s. V el draco había ocupado el lugar del águila como estandarte más llamativo, asociado al propio emperador (por ejemplo de Juliano, en Amiano Marcelino), o como estandarte de las cohortes (que antes no parecen haber tenido insignias propias).
Por otro lado, para entonces las legiones como tales, descompuestas en vexillationes desde siglos antes, ya no tenían la importancia organizativa y táctica que antes tenían, desplazadas en el OB romano por otras unidades menores (scholae, etc., ver la Notitia Dignitatum).
Pero personalmente no tengo duda de que las águilas seguían existiendo en aquellas unidades, por degradadas que fuera, que mantenían el linaje y la tradición de las viejas 30 legiones. Peros erían eso, unas 30 águilas cuando ahora el número de unidades independientes superaba el centenar comodamente. QUizá sea esa la razón.
Por cierto, que tu reseña me incita a romper mi costumbre de no leer novela histórica reciente (salvo Pressfield, Negrete, Penadés y poco más) y darle un tiento.
Thersites, que Valeria te había dicho que para cuando estuvieras con el bocata… Y encima ha llamado «veleidades helenas» a la cuestión capital en torno a la que se articula y se asienta el helenismo todo: saber si los escitas cobraban o no cobraban por hacer de «polis» en la polis. ¡Ah, qué palabras escaparon del cerco de tus dientes, Vale!
«hacer de “polis” en la polis»
ROFL!!!!!!!! (que como todo chalado de Internet sabe, significa ‘rolling on the floor laughing’).
y bueno, no era el bocata sino la revisión matutina del correo con las tostadas…
Pues cavilius, si te interesa y tienes tiempo para hacer otra «investigación de las nuestras» sobre los arqueros escitas en el foro, yo encantado de echar una mano. Me encanta desentrañar misterios sobre nuestras «veleidades helenas» :p
Gracias, Daniekes. A veces me surgen dudas o me pregunto algo sobre cualquier cosa; entonces investigo un poco, busco, indago, y a veces encuentro alguna respuesta, otras no. El caso es que normalmente todo ello (duda, investigación y respuesta) suele quedar después perdido en mi memoria, que es como un pantano donde todo cabe pero nada sale a flote, salvo de vez en cuando. Y la culpa de que todo esto sea así la tiene precisamente el tiempo, que en mi caso escasea bastante.
Ah, desde que Zeus derrocó a su papá Cronos la vida ya no es lo que era…
Pues a mí me ha picado la curiosidad, y como el trabajo está muy tranquilo estos días, voy a ver qué encuentro.
Nos vemos en el foro ;-)
Thersites, puedes estar tranquilo. La novela de Breem es de todo menos novela histórica «reciente». Si no me equivoco, la escribió en 1970. Pero no se había traducido hasta ahora al español. Gracias por contestarme.
«Primero son mercenarios, luego esclavos, después mercenarios nuevamente… Curioso» Esto no lo he dicho yo. Os ofendéis demasiado fácilmente los McFly.
Porque vamos a ver: ¿los escitas -en tanto que «guardias públicos de Atenas»- llegaron a Grecia a través de Pisístrato? ¿Tal vez fue Milcíades el Joven quien se trajo unos cuantos desde el Quersoneso antes de Maratón? ¿Vinieron por inercia arrastrados o empujados por la marabunta persa de Jerjes? ¿Vinieron sin más, porque les apeteció, porque les ofrecieron dracmas a cambio de sacudir mamporros, porque eran esclavos de guerra vendidos y revendidos? ¿Eh? ¿Ah? ¿Oh?
¿McFly? ¿Es la nueva hamburguesa de McDonalds? (es que yo no he visto Regreso al futuro…).
Un McFly es todo aquello que no se corresponde con la tradición romana, griego.
Y además no vayas al Mac Donalds derrochador, que el menu King Ahorro está mucho mejor. Griegos…solo viven para tirar sus dracmas.
Cavilius: no me he olvidado de tus botas. Pero no conozco mucho el tema y da para bastante más de lo que parece. Ten paciencia que cuando tenga un par de horas seguidas te lo miro.
Por otro lado, viendo que estas en franca minoría con los romanos, creo que deberías restregarles con frecuencia por la cara aquella inmortal frase de un jefe britano a un general romano:
“ubi solitudinem faciunt, pacem appellant”
O sea: “Los Romanos al expolio, la matanza y el saqueo los llaman -por mal nombre- hegemonía, y allá donde crean un desierto, lo llaman paz”
(Cálgaco en Tácito, Agricola)
Que a eso de la Romanización se le echa mucho cuento…
(Y de paso atizo el fuego de la cizaña. Es que ha salido el tema en otro foro, donde a Germánico le salió el arrebato místico…)
¿Arrebato místico a Germánico? Pues será cuestión de llamar al Iker Jiménez para que haga un estudio de ese fenómeno (el fenómeno del misticismo, no a Germánico, aunque tampoco estaría de más).
Sí, estoy en minoría franca pero lo llevo bien. Ah, qué tiempos aquellos en los que nos dábamos de @#$$* debatiendo sobre Soldados y fantasmas, el libro de J.E. Lendon (por cierto, ¿lo has leído Thersites? Por aquí no lo dejamos muy bien parado, la verdad). Romanos y griegos (mejor dicho: muchos romanos y un griego) discutíamos acerca del congénito complejo de inferioridad romano y sus múltiples facetas. Luego apareció Koenixides el galo e inmortalizó los hechos con un memorable epinicio en honor del bando griego. Parece que fue ayer.
Tranquilo por lo de las botas, Thersites. Cuando puedas, si puedes y te apetece. Y si no, pues tampoco pasa nada.
Saludos.
Al Cálgaco ese habría que colgarlo del palo más alto de la Marina Británica, a ver qué bufonada se le ocurría entonces…
Thersites, ese comentario que haces sobre la romanización, me recuerda a algo que leí hace ya unos años, de Gonzalo Bravo, el cual, si no recuerdo mal, no sólo cuestionaba la intensidad del proceso, sino incluso su propia existencia. No recuerdo sus palabras exactas, pero sí esta idea. ¿Qué te parece? Y… ¿sabes si sigue defendiendo la misma tesis?
No recuerdo el libro en el que lo decía, pero era unos de los que le editó Alianza Editorial.
Joé… Cómo trasnochas…
Hola a todos los integrantes del foro de Hislibris.
Tenia un preguntilla tonta, pero que me trae de cabeza. En el libro aparece que los cascos tipo pilos a veces eran de fieltro, y aqui va la pregunta tonta, que es el fieltro?? se que es fibra, pero fibra de que tipo? como se confeccionaba? era resistente ese fieltro?
Otro asunto. Entiendo que se sustituya el casco corintio, pero por el pilos? solo tiene sentido entre los peltastas, pero en la infanteria pesada, no. No protege para nada la cara, y en un combate entre infanteria pesada, creo necesarias las carrilleras. Es seguro que tuvo tanta difusion entre la infanteria pesada como se le supone?
Espero que alguien me pueda contestar y si es el autor de libro, mejor.
Gracias de antemano.
Hola Caesar,
No hay pregunta tonta. El término ‘pilos’ derviva del verbo ‘pileo’, comprimir, prensar, especialmente lana para hacer fieltro.. Y el sustantivo se usa para tocados, pero también otras prendas de fieltro de lana o pelo prensado, no tejido.
Por tanto, el pilos es originalmente una gorra de fieltro, no un casco, y no está diseñado para protegerse como si fuera metálico. Protege de los elementos y algo de golpes de refilón, nada más.
Este tocado se puso de moda entre los hoplitas más modestos -y luego se generalizó más aún- sobre todo a partir de la Guerra del Peloponeso, cuando se introdujeron clases cada vez menos pudientes entre las filas de la falange. Y entre las crecientes filas de los mercenarios (muchos de los cuales ertan hoplitas en los siglos V y sobre todo IV a.C.) había muchos pobres que no podían permitirse más que eso. Debemos pues pensar que, salvo quizá en las dos o tres primeras líneas de la falange, el resto debía ir, a partir de mediados del s. V, menos forrados de metal de lo que se suele creer. De hecho, el proceso de aligeramiento de la panoplia también se aprecia en las corazas, que se aligeran y llegan en muchos casos a omitirse por completo. La ‘infantería pesada’ tardoclásica lo es no tanto por su coraza y casco sino por su escudo y su forma de combatir. Por eso yo prefiero hablar de ‘infantería de línea’.
AL tiempo, surgieron cascos cónicos de bronce, de mediana calidad, que imitan el pilos de fieltro. De ahí que el término acabe indicando también un tipo de casco metálico.
Un saludo
¡Vaya! Estamos aprendiendo más en este hilo que con 10 libros.
Thersites, qué paciencia chico, te honra tu amenidad y tu dedicación a este sitio, tan desinteresadamente.
Un abrazo
Gracias…. Y además estoy preparando el lanzamiento a fines de este mes del nuevo libro ‘Ultima Ratio Regis: Control y prohibición de las armas de la Antigüedad a Carlos V’ … :-)
Gracias Thersites por resolverme la duda.
Entonces ya comprendo porque no era tan adecuado como los casos metalicos, su funcion original era diferente a la que se le dio posteriormente como casco de metal. Ya decia yo…
Esperamos su libro. En cuanto este en el mostrador de alguna libreria avise para comprarlo.
Un saludo
Bueno Cavilius, aquí va un ladrillo sobre el calzado. He tenido que mirar algunos léxicos para la trminología específica, pero aún así esto no es la Biblia. Tendr´ñia que leer mucho más y mirar la iconografía. Pero al menos tienes unas referencias generales. Y verás que la cuestión básica sigue en disputa. Yo desde luego creo que para mediados del s. V a.C., desde la Guerra del Peloponeso los hoplitas iban calzados. Antes…pues probablemente no. Y a los demás, perdón por esta perorata.
En época arcaica y clásica, en el campo, mucha gente iría descalza, Y es posible marchar por el campo sin calzado. Yo he visto en Egipto obreros de nuestra excavación arrancar con el pie descalzo, al pasar, un clavo de cata de quince cm. hincado en el suelo, y no inmutarse. Yo habría aullado incluso con unas playeras. Y sabemos por los colonos sudafricanos que los zulúes de Shaka –que habían llevado sandalias- fueron entrenados para marchar sin ellas.
Pero en la ciudad y en la guerra, en época arcaica y clásica la gente iba al combate normalmente calzada. Los filósofos extravagantes podían ir descalzos, o los pobres de pedir, pero en la Atenas clásica lo normal era ir calzado salvo en casa, donde se caminaba descalzo (lógico, como en algunas culturas hoy que no quieren meter la porquería en casa). Cierto, algunos vasos aticos presentan guerreros descalzos, pero no sería lo habitual, como tampoco luchar tal y como vinieron al mundo: son iconos que indican heroización en muchos casos.
Sin embargo hay otros autores que consideran que en el mundo antiguo de las granjas y el campo –de donde procedía la inmensa mayoría de los combatientes- se vivía y trbajaba descalzo (ver lo dicho al principio), y que por tanto muchos hoplitas y sobre todo los infantes ligeros irían descalzos, incluso si llevaban grebas para cubrir la espinilla.
Sabemos que los griegos tenían diversos calzados, algunos propios y otros importados. Una pelike en el Ashmolean de Oxford muestra incluso un taller de calzado. Lo había incluso de moda: Alcibíades se paseaba con un calzado que acabó tomando su nombre (como las botas Wellington modernas) (Ateneo, Deipnosofistas 12.534C). Había calzados especiales, como el coturno, de origen asiático, que tenía suela muy alta, como una plantilla. Se usaba en el teatro por parte de los actores. El femenino era mucho más variado.
Basicamente, estaba la sandalia (sandalon) y bota (endromides), que tenían diversas variantes según la iconografía. Ypodema (pl. -ta es el tipo de sandalia de suela de cuero o esparto sujeto con correas al pie, es el modelo más antiguo que evolucionó al sandalon o sandalia (obvio). Pero en épcoa clásica es un término genérico para calzado. Algunas podrían tener clavos como las caligae romanas (no confirmado)
La krepis es un modelo de sandalia/media bota, para viaje. Con suela alta de cuero y más caliente. Usada en el ejército.
La embadas (o embades) es otro tipo de bota baja, mitad sandalia mitad bota cerrada hasta el tobillo. La hay laconia, sicionia, etc.
Las sandalias son planas (el tacón es muy posterior) y eran de cuero, pero la suela podía ser incluso de madera o esparto, aunque no las empleadas en campaña por lo que sabemos.
La bota baja se llamaba endromis (pl. endromides), podía llegar a media pantorrilla, sujeta con tiras de cuero. Flexibles en la parte superior, se usaban en viajes, para cazar (donde era fácil meterse entre arbustos espinosos) y en la guerra. Para montar a caballo se empleaba una versión aún más alta hasta casi la corva con rebordes colgantes Las llamaban, tracias’ (los arqueros escitas las llevan a menudo), al ser propias de climas más fríos. Pero Jenofonte da por supuesto que el jinete las lleve y que le darán algo de protección. (Equit. 12.10)
Finalmente tenemos la ificratidas, un tipo de bota alta diseñada por el generral Ifícrates de la primera mitad del s. IV, que creo unas botas más ligeras que el modelo tradicional, y fáciles de atar y desatar, y que tomaron su nombre (Diodoro 15,44). Parece que era hijo de un zapatero, pero eso no lo explica todo, ya que también revolucionó la panoplia de los peltastas.
Por otra parte, incluso quienes opinan que la mayoría de los soldados irían descalzos en campaña, aceptan el uso de botas como las indicadas en invierno (sobre todo a partir de la Guerra del Peloponeso), pero para calentar los pies y las piernas, no por necesidad de la suela. Se mencionan especificamente casos en que a las tropas les pilló el invierno con ropa de verano y sin calzado (Jenof. Helénicas 2,1,1).
Las fuentes mencionan especificamente el caso de Esparta, donde los jóvenes eran obligados desde Licurgo a marchar descalzos (Jenofonte. Const. Laced. 2.3), de donde muchos deducen que lo normal era ir calzado, y que los atenienses desde luego no irían descalzos, ya que los espartanos serían la excepción. Platon (Leyes 633B) dice que los espartanos iban descalzo incluso en invierno, lo que sería excepcional entre los demás griegos que en invierno llevaban sus botas.
Por otro lado, las fuentes dirán que los lacedemonios iban descalzos… pero también que había un tipo característico de calzado laconio (Demostenes, 54,34) de color rojo (Pollux Onom. 7,88). Como se ve, hay posturas contrapuestas.
En el mundo tardio helenístico sabemos de multitud de tipos de calzado. Un poeta del s. III aC., Herondas (o Herodas) en uno de sus yambos muestra un diálogo ente un zapatero y dos clientes en el que se menciona una enorme variedad de modelos.
Vaya, se han perdido las cursivas con el copiar y pegar… :-(
Vaya, Thersites, muchísimas gracias. En cuanto pueda lo leo con calma.
Saludos.
Muy interesante, Thersites.
¿He dicho ya que gracias? Pues lo repito por si acaso. Qué cantidad de datos…
Muy buena la información Thersites, pero me queda una duda. En conclusión se podría afirmar que sí o que no, sobre si los espartanos iban calzados en la Guerra del Peloponeso? Tú por qué optarías?
Saludos
Yo diría que llevaban calzado de esparto.
(perdón por la chorrada, y gracias Thersites por la información)
¡Cuando no, el richardo!
«sobre si los espartanos iban calzados en la Guerra del Peloponeso? Tú por qué optarías?»
¿En la Guerra del Peloponeso? Yo optaría porque seis de cada diez (es broma, pero sí una alta proporción) llevarían calzado en primavera-verano, y 10 de cada 10 en invierno
Gracias
Precisamente en el libro de sekunda aparecen los hoplitas de Maratón descalzos, pero a los eforos les pone sandalias laconias.
Por cierto que menciona la posibilidad de que cargaran en plan hoplitodromo sin coraza, aunque no la apoya.
Creía que eso de no llevar coraza sólo lo habían hecho los espartanos mucho después.
Bueno, Nick es de los más proclives a considerar que los hoplitas iban casi siempre descalzos. Me acuerdo de haber comentado con él el tema en Malbrok, en un coloquio. Hacía un frío que pelaba, y él insistía en que un campesino laconio podría trotar por el campo descalzo días y días…
Bueno eso se podía hacer, al menos los zulues eran capaces de hacerlo fuera verano o invierno.
Que los espartanos lo hicieran sería debatible.
Aunque ahora que pienso quien probablemente si tendría que ir descalzo serían los esclavos que acompañaban a los ejércitos griegos.
Bien en el libro de Sekunda sobre los espartanos, de Osprey, insiste en ello: «no debería representarse a los soldados griegos con calzado ni a los atrletas griegos con hojas de higuera».
Pero reconoce la posibilidad de calzado de invierno, más para el frío, junto con unos piloi (calcetines). Y también la existencia de un calzado típico lacedemonio.
Hola Thersites!!!
Mira, andaba pensando una cosa que quería comentarle. En su libro, bueno, y en general se suele comentar que los cascos cerrados como el corintio fueron dejados de lado por otros más cómodos, menos calurosos, con mejor audición y mejor visibilidad.
Bueno, a mi parecer, el motivo del calor no lo veo muy claro, porque se utilizó durante bastante tiempo, y teniendo como opción el casco ilirio que era más confortable, no se dejó de lado. No digo que no fuera un factor, sino que no era tan relevante.
Sin embargo creo que el motivo de que se mejorara la audición de los casco y visibilidad fue debido al aumento de la complejidad de las batallas. Lo que en un principio eran solo 2 líneas que entrechocaban y ganaba la más fuerte o la que desbordara el flanco, llegó hasta las complejas maniobras de Epaminondas en Mantinea y Leuctra. Es de suponer que los soldados ante la creciente dificultad de las maniobras, deberían tener una percepción mejor de las posibles ordenes de los oficiales y la fácil localizacion visual de estos.
Respecto a los calzados, es posible que en el ritual anterior a la batalla los espartanos antes de hacer los ejercicios gimnasticos (y de acicalarse), se descalzaran, tal y como solían realizarse. Y así marcharían a la batalla, descalzos como los héroes que solían representar, tras realizar sus ejercicios gimnásticos.
Un saludo!!
PD: Llevaban calcetines con rombos los espartanos? :-)
Hola César,
Pues no puedo menos que estar de acuerdo contigo: visibilidad, audición y comodidad son tres factores, y el de la comodidad no tiene por qué ser el más relevante. De acuerdo. Tampoco creo haber dicho lo contrario.
Lo mismo con la complejidad creciente de la guerra.
Menos claro veo lo del calzado… no conozco ninguna fuente primaria (literaria o iconográfica) que sostenga la idea de que marcharan calzados y se descalzaran para combatir. Quizá en el s. VII… pero para el V la guerra era una cosa ya bastante práctica…
Y en cuanto a los calcetines de rombos… pondré a alguien a revisar el archivo Beazley de cerámica de Figuras Rojas, a ver qué sale… :-)
Jejeje, lo de descalzarse lo decía por lo que nos contaba Heródoto, de que antes de pelear realizaban sus ejercicios gimnásticos y se acicalaban. En caso de ir calzados, pues se se descalzarían. Bueno, era una idea, como los griegos se ejercitaban descalzos… Pero bueno, es verdad, eso no tendría ya sentido en la guerra del Peloponeso, mas bien en épocas más arcaicas, con batallas estereotipadas.
Una cosa:
Archivo Beazley = Libro gordo de Petete de los arqueólogos?
Ese archivo que es, una base de datos a la que accedéis solo los investigadores o un libro que se publica de cuando en cuando con todas las representaciones cerámicas descubiertas?? me ha dejado intrigado Thersites. No hay mensaje que publique aquí que no enseñe algo nuevo.
Por cierto, no iba a publicar un libro pronto o ya lo ha publicado?? era algo sobre la tenencia de armas a lo largo de la historia. En caso de que ya esté publicado, denos las refeencias para buscarlo y comprarlo.
Un saludo y gracias!!!!
John Beazley es el santo patrón de los especialistas en cerámica ática de Figuras Negras (s. VI a.C.) y Figuras Rojas (básicamente s. V a.C.), y de la iconografía riquísima que en ellos aparece. Sus tratados-catálogo son fundamentales.
El Beazley Archive son sus papeles guardados en el Ashmolean de Oxford. y ahora también accesibles digitalmente (http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm). Es la mejor Base de Datos existente. Tu pides ‘sandalias’, por ejemplo, y te sadca 141 casos, con procedencia, foto en muchos casos, etc.
Es LA HERRAMIENTA para el estudio de cerámica griega de Atenas en los ss. VI-IV a.C.. Cuando nos sale un trozo de corado copn algo raro, lo primero, al Baazley.
Vaya… Beazley está en moderación.. ahora contesto a lo otro
En cuanto al nuevo libro… precisamente hace un rato me ha llegado una caja con los primeros ejemplares. Estará a la venta en una semana o así.
Creo que es un libro muy original, sin nada parecido ni en español ni en otros idiomas.
El título es «Ultima ratio Regis. Control y prohibición de las armas desde la Antigüedad a la Edad Moderna».
F. Quesada Sanz, Eds. Polifemo, ISBN978-84-96813-23-6
496 páginas, 130 ilustraciones. Precio: 25 euros.
¿de qué va?. Pues copio el texto de cubierta:
«El derecho individual a poseer armas de guerra fue considerado parte inalienable de la libertad individual en ámbitos tan diversos como los pueblos ibéricos prerromanos, la polis griega clásica o el mundo de los caballeros en la Alta Edad Media europea. Este modelo de pensamiento contrasta con los intentos de los Estados territoriales o imperiales de todos los períodos por controlarlas, o al menos impedir la difusión de las armas consideradas supuestamente “decisivas” de alta tecnología: el carro de guerra de la Edad del Bronce, las catapultas o torres de asedio helenísticas, el “fuego griego” bizantino, o la primera artillería de pólvora en los reinos de Europa occidental en el siglo XIV.
Los problemas éticos asociados al uso de determinadas armas preocuparon tanto a Plutarco como a Miguel de Cervantes, y las prohibiciones a la exportación de tecnología militar se legislaron ya en Roma y Bizancio».
De todas formas, como este no es quizá el mejor sitio, en unos días, si a Javio L_R le parece bien, colocaré en el Foro de Hislibris, que según he visto tiene un apartado para obras nuevas, una imagen de la portada, y el índice completo, para mayor información.
Polifemo es una editorial maravillosa pero modesta, de modo que la distribución no será tan visible como la de ‘Armas de Grecia y Roma’, pero se podrá encontrar en cualquier librería decente.
Suerte con la nueva obra, Thersites. Siéntete con toda la libertad del mundo en el foro, que con esa consideración da gusto.
Un abrazo.
Gracias. Cuando tenga un rato subo los datos. Y si te interesa algúna información más, mándame un mail a thersites@wanadoo.es y te pongo en contacto con Polifemo.
Muchísimas gracias Thersites por remitirme a Beazley, no tenía ni idea de que existiera una herramienta tan util por la web!!
Muy interesante el libro nuevo, es verdad, no conocía nada parecido. Siempre me llamó la atención los «embargos» militares de los romanos, con la prohibición de elefantes de guerra (les cortaban los tendones a los pobres animales).
“El derecho individual a poseer armas de guerra fue considerado parte inalienable de la libertad individual en ámbitos tan diversos como los pueblos ibéricos prerromanos»
Bueno, entonces tratará la Asociación Nacional del Rifle, no? :-)
Bueno, estaré atento en el buscador de la Casa del Libro a partir de la próxima semana. En caso de tener algun problema para adquirirlo le escribiré al e-mail, pero supongo que en la Casa del Libro lo tendrán. Este libro me parece que se cotizará bastante, al menos que lo reediten (cosa que espero), trata un tema del cual se han olvidado bastante el resto de autores. Le deseo mucha suerte con el libro, informaré a mis coleguillas para que no se lo pierdan.
Saludettes!!!
«Bueno, entonces tratará la Asociación Nacional del Rifle, no? :-)»
Sí. Sabes que usan como lema la archifamosa frase de Leónidas, aquello de ‘Ven y coge nuestras armas si tienes…» :-)
Y gracias por los ánimos. Vamos allá con el experimento de una editorial pequeña pero entregada…
Enhorabuena, Thersites. No me suena nada haber visto esa editorial por aquí, el Jardín Tropical… Si no lo consigo, te lo digo, ¿vale? Ah, aún tengo pendiente de leer el de los estandartes de Aquila…
Un saludo.
Hummmmmm… No tienen web, ¿verdad?
Hola Germánico!!!
Un preguntita si no es molestia. Donde se puede conseguir el libro ese de los estandartes?? si me pasas un enlace en donde lo vendan te lo agradecería muchísimo!!!!
Saludos a todos!!
Dad y se os dará:
http://sapiens.ya.com/signiferlibros/
http://sapiens.ya.com/signiferlibros/AQUILA.htm
Te advierto que entrar en estas páginas es un peligro. Yo llevaba un par de meses sin hacerlo, y acabo de ver una cosilla sobre la corrupción (política) en Roma interesantísima…
Como ves, varios artículos de Aquila… te los puedes bajar gratuitamente.
Mira aquí, es la página del editor.
http://sapiens.ya.com/AQVILA-LEGIONIS/
Volumen 8, monográfico
(aunque acabo de ver que dice que se ha agotado. Escribe un mail, a ver si les queda algo…)
Bueno, pues tras sudar tinta con todos los enlaces, códigos y demás zarandajas, ya he colocado en el Foro la información relevante sobre el nuevo libro, en
https://www.hislibris.com/foro-new/viewtopic.php?t=3066
¿Polifemo no es la que edita los anejos de Gladius?
Muchas gracias a los dos!!!
Les he escrito un e-mail a ver si les queda algún ejemplar, aunque este en muy mal estado, mientras lo pueda leer…
La verdad que está lleno de cosas interesantísimas, pero esto de estar en el paro como que no me permite muchas alegrías a la hora de adquirir libros. Pero bueno, en primer lugar tendré que comprar el nuevo de Quesada antes de que se agote y me pase como con el de los estandartes, que con la suerte que tengo yo, no me la juego.
Esto de los libros de historia es un sacadinero, no se que me da que hay una conspiración para evitar los viajes en el tiempo. Me parece muy extraño que Thersites sepa tanto del mundo antiguo, no habrá viajado en el tiempo?? jejejeje, es una broma.
Un saludo a todos y que paséis un feliz día del padre!!
Cavilius: «¿Polifemo no es la que edita los anejos de Gladius?»
Afirmativo, los coedita con el CSIC. De ahí nuestro contacto y esta nueva colaboración.
Pues Polifemo tiene muy buenos libros. El útimo que adquirí fue el de Sáenz Abd sobre Poliorcética (como no) y la verdad que me ha gustado muchísimo. Así da gusto comprarse un libro.
Sin embargo le falla algo al libro de Abad. Es a nivel de márqueting. La portada es demasiado seria y eso hace que a la gente menos avispada se le pase un libro genial. En el caso del último de Thersites, tiene una portada muy llamativa, un legionario de espaldas. Cuando vas a una librería, ante tantos títulos, una portada así ayuda a darte cuenta, aunque la verdad, yo los voy mirando uno por uno por el título.
Espero que en cuanto salga el libro de Thersites y se lo lea Cavilus, haga la crítica aquí, y los que nos lo hayamos leído, podamos hacer nuestros comentarios, y bueno, si anda por ahí Thersites, le haremos alguna preguntilla sobre algún asuntillo que nuestras pobres mentes no hayan entendido.
Viste Germánico el de «Diccionario de batallas de la Historia de Roma». Sin duda interesantísimo. Es una pena que se haya agotado.
Salutti
Y el de los generales, igualmente agotado, aunque me sé de un pajarraco que anida por aquí que lo tiene…
A ver… en el comentario anterior, donde pone «Urogallo», debe leerse «Germánico». Si es que el pájaro este se me mete en el ordenador y me lo trastoca todo…
Hmmm… pues quitémosle el libro al pajarraco, jejejeje. Tu le distraes y mientras yo me lo llevo. Prometo compartirlo contigo, jejejeje.
Thersites, para que te publiquen un artículo en gladius hay que tener obligatoriamente algún tipo de cualificación como historiador, arqueólogo, etc? o por el contrario si el artículo tiene una calidad muy buena y cumple con los requisitos se es publicado?
Bye bye
No discrimino por papelote académico. Lo que tiene que tener es calidad científica de acuerdo con los requisitos formales y de fondo del CSIC:
ser original e inédito, cumplir los aspectos formales de las publicaciones científicas, presentar material nuevo, o un punto de vista nuevo, etc.
Cada manuscrito es revisado por un servidor y al menos un evaluador externo segúin el sistema ‘doble ciego’.
… parece tela, pero no es para tanto.
Basta con que sea un buen trabajo de investigación original…
Consulta:
1¿Cuánta distancia de separación había entre un hoplita y el caradada que tenía a su lado?
2¿Entre fila y fila puede ser que huibiese dos metros?
3¿Que pasaba con los espartanos mutilados que quedaban inhabilitados para el combate? Perdían su ciudadanía?
Ah, muy bueno el artículo de Fornis de la revista Gradius sobro Nemea y Coronea que me paso Koenig. Una joya esa revista señor Thersites. Mis sinceras felitaciones
Thersites, que tengas suerte con el próximo libro. Daremos caña en las librerías para que empiece a sonarles la editorial, si es que no lo encontramos.
Gracias Valeria! Hará falta….
Ignacio: la preguntita tiene más miga de lo que parece. Cuando tenga un rato te contestaré, pero salgo de viaje pronto y quizás tarde. Tengo que mirar una cosa de Polibio y otra de Asclepiodoto para darte unas cifras más precisas… que sólo hay para época helenística, no arcaica o clásica. La cuestión es hasta que punto se puede extrapolar…
Ok, y perdón por las faltas de ortografía que soy un arrebatado.
Hola Thersites!!!
En primer lugar, buen viaje y que lo pase bien, aunque sea por motivos de trabajo.
Le iba a preguntar una que lei de Satrapa1. Era que los velites adoptaron el escudo redondo tras el enfrentamiento con tropas hispanas en la segunda guerra punica creo recordar que decia. Es eso cierto?? adoptaron los velites el escudo ese redondo tras el contato con los hispanos o ya lo utilizaban desde antes de las guerras pirricas o la primera guerra punica??
Un saludo!!!
Pues eso… estoy de preparativos de viaje. Pero a bote pronto no recuerdo ninguna cita en ese sentido. Dudo mucho que sea así, pero tendría que comprobar. Lo normal es que los infantes ligeros, rorarii y velites, usaran tradicionalmente una parma circular.
Gracias Thersites. Recuerdo haberlo leido solo en ese lado y me dejo con la duda, pero si a usted no le suena es que probablemente llevaran siempre la parma circular.
Bueno, lo dicho, buen viaje y que lo pase lo mejor posible. Supongo que va a desenterrar algun pilum o falcata. Tenga cuidado y no se clave alguno, jejejeje.
Bye!!!
Bueno Satrapa1 atribuye eso a Marcelo hacia el 211 a.C.
El cúal por otro lado según Plutarco dio unas lanzas más largas a sus hombres durante las operaciones de Nola y Nápoles: «cuando menos pensaba en batalla, se la presentó Marcelo, que había dado a su infantería lanzas largas, como las que usaban en los combates navales, y la había enseñado a herir de lejos a los Cartagineses, que no eran tiradores, y sólo usaban de dardos cortos con que herían a la mano.»
Pero Tito Livio y Frontinio hablan de que en el asedio de Capua de que a instancia del centurión Quinto Nevio se desarrolló un tipo especial de velites para contrarrestar a la caballería de Anibal armados con escudo pequeño (más corto que el de los jinetes), casco, espada y 7 venablos de 4 piés de largo y punta de hierro.
Debían ir en las grupas de los jinetes y en batalla desmontar y atacar a la caballería enemiga. Siendo muy exitosos.
Livio señala que los velites quedaron desde entoncés agregados a las legiones, como lo dice inmediatamente después de lo anterior podría interpretarse que viendo el éxito de ese diseño se extendió a todos los velites.
Pregunta Thersites: Durante la guerra del Peloponeso, la mayoría de los trirremes usados por los estados beligerantes eran aphracta o cataphracta? Y cuando eran cerradas, se cubría a los thranites con una lona o con una cubierta de madera?
Aparte de un pasillo (‘gangway’ central) rehundido y sólido, las trieres de avanzado el s. V tenían probablemente una cubierta (‘deck’, katastroma) de madera liviana sin barandilla, suficiente para cubrir y proteger a los thranitai de dardos y jabalinas, y para que los epibatai pudieran correr por encima sin amontonarse demasiado. La tela encerada se pondría lateralmente colgando de la parexeiresia (‘outrigger’) para protegerse en mala mar. Esto se aplica también probablemente a las Guerras Medicas, aunque entonces pudo haber algunas trirremes abiertas. El término ‘akataphractos’ es complejo, porque implica tanto cubrición de la bancada superior como protección, que sin duda proporcionaba, pero que en época más tardía (con los ‘cincos’) pudo significar ya cubiertas más sólidas para mayor número de marines y barandillas.
En cuanto a la otra pregunta, la de la separación entre hoplitas y entre líneas, la respuesta directa es: no lo sabemos con precisión, probablemente porque:
a.- Las fuentes no son precisas porque dan por supuesto el conocimiento del lector.
b.- Las distancias no estaban reglamentadas en ningún tipo de manual.
c.- Las distancias variarían entre la marcha de aproximación, las diversas fases del combate y el othismos.
Dicho eso, podemos hacer algo más, avanzando desde épocas recientes hacia el pasado.
La falange de picas es diferente a la de lanzas, la hoplita, pero para ella tenemos manuales tácticos que nos dan unos detalles ausentes en las épocas anteriores. Claudio Eliano, por ejemplo, escribió en época imperial romana (ppios s. II d.C.) pero usó manuales anteriores como Asclepiodoto (s. I a.C.). Según este manual, un falangita ocupa en orden cerrado (para combate) dos codos (unos 90 cm.), se supone que incluyendo su cuerpo, su escudo y espacio necesario a ambos lados para manejar su pica. Y entre una fila y otra hay otros dos codos libres. (14.2-14.5). Pero hay más, se distinguen tres espaciados entre hombres: el normal, de cuatro codos o 6 pies (i.e., 180 cm. aprox.); el orden cerrado para combate (pyknosis), de 2 codos (90 cm.); y la formación defensiva estática con escudos trabados (synaspismos) de 1 solo codo, unos 45 cm, literalmente hombro con hombro y con los escudos de unos dos pies literalmente trabados en escamas (Eliano 11.1-11.5)
Polibio, escribiendo en el s. II a.C. y comparando el sistema romano republicano y el macedonio, escribe que la falange en combate (es decir, de nuevo se diferencia de la aproximación) asigna tres pies a cada hombre (unos 90-95 cm., como dos codos) (XVIII, 29-30). Es decir, más o menos coincide.
Pero hay que tener en cuenta que la falange de piqueros falangitas era más compacta que la falange hoplita, y que sus escudos eran menores en un factor de 1/3..
Esto, pues, nos da unos mínimos, pero sabemos que en época clásica y arcaica los escudos eran de en torno a 90-110 cm. de diámetro. Por mucho que Tucídides diga (5,71,1 ) que cada combatiente se apretujaba contra su compañero de la derecha para aprovechar la parte saliente de su escudo (el del compañero), creyendo que la densidad era la mejor protección, para marchar y manejar el arma es necesario estar separado de él. De ello podemos deducir que las mejores tropas dejaban algo más de espacio entre hombres, mientras que las peor entrenadas tenderían a apretujarse como ovejas.
Por eso podemos suponer espacios diferentes en la marcha (probablemente en torno a 5-4 codos), el combate (en torno a los 4-3 codos dependiendo de la calidad de las tropas, más abierto a mejor entrenamiento; van Wees sostiene unos 6 pies, 4 codos o 180 cm.) y el combate cerrado o la fase de othismos (quizá en torno tres codos). Para la separación entre filas, lo mismo, al menos dos codos en la marcha, llegando a apretujarse en el momento del othismos.
De ahí el verso homérico (Il. XIII 131 ss.), o los de Tirteo, que aluden siempre a la formación muy cerrada, muy apretada, quizá hombro con hombro en formación defensiva.
La falange hoplita variaba su profundidad, aunque lo normal era ocho líneas, aunque hay casos de menos y de mucho más. La segunda línea podía también a menudo combatir, luego la separación entre líneas debía ser escasa, quizá de un codo o dos.
Pero la cosa es más complicada. Trabajos recientes (por ejemplo van Wees) sostienen que la falange varió bastante sus tácticas entre principios del s. VII y el final de época clásica, y que probablemente al principio el orden de combate era bastante más abierto que a partir de las Guerras Persas.
Espero que esto te baste. Un saludo.
Muchas gracias por todas las respuestas, sólo me queda una duda más, por ahora. La tela encerada que colgaba de la parexeiresia (’outrigger’): su extremo flotaba libremente ? me pregunto sisu extensión llegaba casi a novel de las aguas?
Saludos y felices pascuas!!!!!!
A ver, cosas como esas no las sabe nadie. Simplemente las fuentes no son ni remotamente tan explícitas. Pero por lógica no quedaría suelta; y no llegaría al nivel del agua porque cubriría sólo la parte descubierta, que es el nivel de la bancada superior de remos.
Gracias, Thersites, pregunto porque cuesta hacerse una idea acabade es estos trirremes. Ya que los dibujos que veo difieren bastantes unos de otros.
Hay alguna fuente o artículo donde pueda hacercarme al lenguaje náutico de la época?
Gracias por todo, y espero no estar abusando.
No te preocupes. Acabo de llegar de un viaje duro y estoy perezoso…
En español, está muy bien sobre los navíos a remo en general una serie de tres artículos:
REBOLO GOMEZ, R. (2000) «La época del remo y el espolón». La Aventura de la Historia numeros 27, 28, 29.
Tuve un exceso de «h»en acercarme, perdón
Me los paso muy gentilmente Koenig esos artículos, estan de perlas y he aprendido lo poco que sé con ellos y otro texto de ´Rubén Saez Abad «la maquinaria bélica en la guerra naval», tambi´´en pasdo por Koenig. si bien tiene un glosario técnico, yo me refiero a las palabras que usaría un trierarco para comandar a su tripulación.
Por ejemplo, si se utilizarían los términos de babor y estribor? Sé que soy un hincha pero preguntando se llega a Roma, verdad?
Ya más en serio:
Divulgación general:
AUFFRAY, D.; GUILLERM, A. (1993) Marine Antique. Dossiers d’ Archèologie, 183, Juin 1993. Paris
BARTOLONI, P. (1988) «Le navi e la navigazione [púnicos]». S. Moscati (ed.) I Fenici. Pp. 72-77. Milano.
Me los paso muy gentilmente Koenig esos artículos, estan de perlas y he aprendido lo poco que sé con ellos y otro texto de ´Rubén Saez Abad “la maquinaria bélica en la guerra naval”, tambi´´en pasdo por Koenig. si bien tiene un glosario técnico, yo me refiero a las palabras que usaría un trierarco para comandar a su tripulación.
Por ejemplo, si se utilizarían los términos de babor y estribor? Sé que soy molesto pero preguntando se llega a Roma, verdad?
Y si ya quieres ir de verdad en serio, aquí tienes la bibliografía de referencia más importante:
Barcos y terminología:
AVILIA, F. (2002) Atlante delle navi greche e romane.; Formello, IRECO.
COATES, J. (1995) “Tilley’s and Morrison’s trirremes: evidence and practicality». Antiquity 69, pp. 159-162.
COATES, J.F. (1989) «El trirreme navega de nuevo». Investigación y Ciencia 153, 70-78. Madrid. [es LA trirreme, por cierto]
FOLEY, V.; SOEDEL, W. (1982) «Naves de guerra a remo en la Antigüedad». Investigación y Ciencia 67, pp. 104-119.
FROST, H. (1983) “The excavation and reconstruction of the Marsala Punica Warship». Atti I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, vol. III, pp. 903-907. Roma.
GIBBINS, D.; ADAMS, J. (eds.) (2001) Shipwrecks. London, Routledge & Kegan Paul.
GREENHILL, D.; MORRISON, J. (1995) The archaeology of boats and ships. An introduction. Norwich, Conway Mar. Press
GREEN, J. (2004) Maritime archaeology. A Technical handbook.
LEON AMORES, C.; DOMINGO, B. (1992) «La construcción naval en el Mediterráneo greco-romano». CuPAUAM 19, 199-218.
MEDAS, S. (2000) La marineria cartaginese, le navi, le uomini, la navegazione. Sardegna Archaeologica. Scavi e ricerche 2, Sassaro, Carlo Delfino.
MORRISON, J.S.; COATES, J.F. (1989) An Athenian trirreme reconstructed. BAR IS
S486. Oxford.
MORRISON, J.S.; COATES, J.F.; RANKOV, N.B. (2000, 2nd. ed.) The Athenian trirreme. Cambridge UP.
MORRISON, J.; COATES, J. (1996) Greek and Roman Oared warships 399-30 BC. Oxford.
REBOLO GOMEZ, R. (2005) «La armada cartaginesa». Guerra y Ejército en el mundo fenicio-púnico.XIX Jornadas de Arq. Fenicio-púnica 31-71 Eivissa
STEINBY, C. (2007) The Roman Republican Navy. From the sixth century to 167 BC Oxford.
TILLEY, A. (2004) Seafaring on the Ancient Mediterranean. New thoughts on trirremes and other ancient ships. BAR 1268 Oxford.
TZALAS, H.E. (ed.) (1999) Tropis V. 5th International Symposium on Ship construction in Antiquity. Nauplia 1993.
WACHSMANN, S. (1998) Seagoing ships and Seamanship in the Bronze Age Levant.
London
WELSH, F. (1988) Building the Trirreme. London
Muchas pero muchas gracias, veré que puedo rastrear en internet desde este extremo de América del Sur.
Saludos y cuando estes aburrido me avisas que tengo más preguntas.
Nuevamente gracias
δεξιό-τοιχος , ον, : estribor
ἀριστερός-τοιχος , ον,: babor
No es molestia, pero no te acostumbres demasiado… :-)
En todo caso, me llama la atención que preguntes cosas tan dispares como la terminología naval y la separación entre los hoplitas de la falange….
Jejejeje todo tiene que ver con todo estimado Thersites, no olvides esa máxima. Ya te contaré. Y de nuevo mil y un gracias.
P.D. Y de consuelo te digo que ha Saez Abad y a Fornis también los he acosado por mail com mis preguntas, que muy amablemente me han respondido.
Felices Pascuas
Con respecto a esto dicho arriba por Urogallo: «Curioso, cierto grupo de historiadores promueve que la dinastía de los Antoninos ( nombre absurdo, que excluye a sus dos máximos representantes: Trajano y Adriano) se cite a partir de ahora como Dinastía Ulpio-Aelia, la de los emperadores de origen hispano…», quería aclarar no hay ningún grupo, se trata de una propuesta concreta de Alicia Canto, profesora de la UAM, en esta artículo de 2003 en Gerión: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02130181/articulos/GERI0303120305A.PDF , que parece que está siendo bien aceptada por otros autores, van dos muestras: http://www.fondazionecanussio.org/palaestra/blazquez.pdf y http://arqueologia-patinho.blogspot.com/2008/11/el-legado-de-adriano.html Saludos.
De vuelta por estos lares, estimado Thersites. Vengo cargado con un par de preguntillas:
1) ¿cuánto podía marchar en una jornada una unidad militar medido en estadios áticos?
2) ¿Cuál era el peso aproximado de la coraza de lino? ¿Y si podía ser traspasada con algún tipo de arma?
Saludos
Son preguntas que no pueden tener una contestación concreta.
Para 1. Depende de
a.- el tamaño de la unidad (a mayor, más lenta)
b.- el tipo de unidad (veterana, novata…)
c.- El terreno (montañoso, llano)
d.- La estación del año
e.- La distanca al enemigo (si es hostigada o no…)
Dicho todo eso, una media bien habitual son 20 km diarios. Si un estadio ático medía en torno a 180 m. (havb pequeñas variaciones) pues a dividir…
Para 2. Depende de la canrtidad de capas de lino y de si lleva refuerzos de escamas de bronce. En torno a 5-7 kg. es una aproximación.
Cualquier coraza puede ser perforada por casi cualquier tipo de arma. Por ejemplo, una flecha: dependerá de la distancia, del tipo y potencia de arco, de la fuerza del arquero, el ángulo de incidencia…. Una lanza lo mismo. En principio cualquier coraza griega es perforable por una lanza pesada y una flecha a corta distancia (menos de 25 m.)
Bueno… esto es sólo porque me apetecía escribir el post 900.
Perdón…. :-)
Si querés llegar al mil tengo más preguntas jejejejeje. Gracias por las respuestas thersites.
Ele, adelante, Ignacio. A ver si duran las BB DD a la mil sin otra «intervención».
Esos más o menos 20 kilometros diarios (120 estadios) más o menos en cuanto tiempo los podrían a ser? Si, si , sé que todo es estiimativo pero sólo para tener una idea.
saludos
Pues si el terreno es llano, en menos tiempo. Si es escarpado, en más. Si es en marcha de aproximación, en menos tiempo (marchan sin armas puestas), si es en marcha de combarte (cara al enemigo), en más. Son preguntas que no tienen una respuesta ‘de manual’.
Aunque en el mundo antiguo las marchas de ejército suelen ser de sólo unas horas al día, desde poco después de amanecer a después de mediodía, quizá unas seis horas o siete.
De todos modos, si en lugar de todas estas preguntas en apariencia inconexas nos explicas la lógica que haya detrás, quizá te podamos ayudar mejor.
Quiero hacerme ideas Thersites, quiero incorporar datos a mi cabeza, estoy escribiendo amigo. Cualquier dato que incorpore me viene bien.
Bueno, lo de los recorridos de las unidades militares dependerá tambien de las necesidades que tengan para darse dicha prisa. Por cierto Thersites, en Polieno nos cuenta que Filipo II para entrenar a su tropa (creo que en campaña o antes de una campaña) la hacía marchar 50 kilómetros (creo recordar, cito de memoria) diarios.
Podríamos hacer una quedada y recorrer 50 kilómetros, a lo mejor estamos hechos de la misma pasta :-)
Con Dios!!!
Hola Caesar, Pues lo de la quedada… va a ser que no. ya tuve bastante con las marchas tácticas en la Academia de Toledo hace un cuarto de siglo… que me destrozaron una rodilla y me demostraron que en efecto, se puede caminar una barbaridad cargado como una mula, y luego cavar un pozo, y pegar tiros… y dormirse casi de pie.
Y fijate que he dicho ‘de media’. Las hazañas del tipo que citas -y otras muchas documentadas en las fuentes miraos por ejemplo
http://www.romanarmytalk.com/rat/viewtopic.php?t=17026&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight, están por encima. Y hay otros casos de avances mucho más lentos aún. Para griegos es bueno el libro de ENgel sobre la logística Macedonia.
Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army, de Donald W. Engels, ¿verdad?
Hombre! Cuánto tiempo!. Afirmativo. Espléndido librito, no superado pese a que ya treinta años. E la pág. 153 da una serie de datos sobre la marcha del ejército de Alejandro (que era excepcionalmente ágil): oscila entre una media de 7 y 19.5 millas por día para todo el ejército, que llega a 40 y mñas millas para contingentes escogidos.
Claro Thersites, de media dices que 20 kilometros, y es que como bien ha podido comprobar en el ejercito, no se pueden estar recorriendo tantos dias seguidos 50 kilometros, el cuerpo se debe resentir.
Gracias por el libro que me recomienda, aunque es una pena que este en ingles, no entenderia ni la mitad… habra que ponerse a la labor :-(
Por cierto, me compre su libro sobre estandartes!!! si que tenian algunos, jejeje, y por supuesto, ya me lo he leido. Sin duda, me ha enriquecido muchisimo.
Xiao
Pues yo sigo sin leerlo… Joé…
Todo depende del entrenamiento y las circunstancias a la hora de la marcha.
Creó que el record de velocidad sostenida lo tuvo la infantería zulú.
En cuanto esta ese record APV?
Pues entorno a las 50 millas (más de 80 Km) por día.
Consulta: Thersites, las fuerzas lacedemonias en las pocas semanas que asolaban el ática de 431 a 425 a.C. puede ser que alguna vez lo hicieran sin llevar tropas auxiliares, entiendase un ilota por hoplita. Sino fuese el caso, en algún otro momento puede que se diera, o sin excepción siempre que se movián los hoplitas al menos llevaban un ilota? Saludos
En mi indocta opinión supongo que al menos como escuderos siempre se emplearían, puesto que si los soldados debían cargar su propio equipo se volverían terriblemente lentos.
Por otro lado, creo que después de las expediciones a Tracia, en los años siguientes a las guerras médicas, se dejó de organizar tropas de infantería pesada unicamente.
Es lo que yo pienso también, pero bueno me gustaría saber si hay registro de que alguna vez fue de otro modo.
En cuanto a el tema de la inscripción de los escudos, a partir de toda la información dada por Thersites y cia, estuve calculando que Pressfield en Puertas de Fuego comete el error de hablar de los escudos lambda uniformes para todos los solados ya por el 480, cuando la fecha estimativa de utilización es más o menos por el 425. Saludos
Tengo una cuestión más, ¿En los 27 años de guerra del Peloponeso, más o menos si se puede saber una idea global de cuantos muertos hubo sumados los dos bandos? Más o menos unas cifras estimativas, yo no creo que hayan sido más de veinte mil. Qué opinas?
Sólo en Siracusa hubo más. Probablemente puedes multiplicar POR DIEZ la cifra y te acerques más a la realidad (teniendo en cuenta que las muertes por enfermedad en campaña suelen superar muy ampliamente las causadas por armas, y que junto a los hoplitas hay que contar la s muertes en tropas ligeras, acompañantes, etc. Y si a eso añades las muertes en la plaga de Atenas…. Pero no me he dedicado a calcular. Si tengo un rato miraré.
Para que te hagas una idea. Sólo Atenas perdió más de 20.000 combatientes, sin contar civiles. Esto es de Hanson:
«How many ordinary Greeks died in the war? In ancient sources, the adjectives “a great number” (polus arithmos) or “many” (polloi) are more frequently used than exact figures. Such generalizations refer to tens of thousands of Greeks whose lives remain forever anonymous and forgotten. Nevertheless, if one were to count up all the explicit figures of the dead as reported by Thucydides, Diodorus, and Xenophon during the twenty-seven-year war, from well over 150 engagements, ambushes, sieges, executions, and various assorted types of combat, there are some 43,000 Greeks listed as killed in battle proper — again, a fraction of the true total, since in the vast majority of battle reports that wind up in ancient historians’ accounts, no figures at all are given.
For Athenian combat losses at least, Barry Strauss once made a similar effort to collate all our literary evidence, combined with commonsense conjectures, and arrived at a minimum and very conservative figure of some 5,470 hoplites killed in battle, along with at least 12,600 from the poorer thetic class. In some sense, the fact that the last decade of the war proved to be a bloodbath for the poor who rowed in the triremes that were lost across the Aegean might explain why Athenian democracy was somewhat more tranquil in the fourth century after the war. It was then another legacy of the Peloponnesian War that the critical balance between landless poor and middling hoplite citizens was altered by inordinate losses at sea, reducing the thetes by perhaps 20 percent in relationship to the better-off middle and upper citizens.
But even the conservative figure of about 20,000 Athenian fatalities in recorded combat is just the tip of the iceberg. The adult-male-citizen population of the city, either from the effects of extended service, plague, or hunger, itself shrank from some 40,000 at war’s outbreak to around 15,000 by the surrender, or a 60 percent loss over some three decades. If, in addition to the hoplites, at least some 80,000 residents of Attica of all ages who perished from the plague are tallied (there are no ?gures on those lost to hunger or disease in other years), well over 100,000 Athenians of all classes (well apart from imperial subjects and allies) died as a direct result of the war. To imagine in contemporary terms the effect on Attica of losing an aggregate third of the population, assume that the United States suffered not a little over 400,000 combat dead in World War II out a total population of roughly 133 million (.3 percent), but rather over one hundred times that figure — or some 44 million killed in combat in the European and Japanese theaters».
Muchas gracias como siempre Thersites, la estadística por lo visto no es lo mío. Muchos saludos.
Thersites, si le cobras a Ignacio unos céntimos por consulta, te forras ;-) Y si me cobras a mí por lo que aprendo, también.
No me mandes al frente Valeria haber si se lo toma en serio y me cobra, jejejeje
Prometo que esta es mi última pregunta de esta semana que empieza: paso a desarrollar.
Estimado Thersites durante el siglo V existía en los ejercitos hoplíticos algún hombre destinado únicamente a la atención médica de los heridos en campaña? De ser así, esta bien la denominación de iatrós para esa persona? ya está no pregunto más.
La denominación de iatrós es correcta. el tema de los médicos militares en Grecia es complicado. No hubo un cuerpo médico organizado, pero en un texto de Jenofonte (Anabasis 3,4, 30 ss.) se nos dice que los griegos »designaron ocho médicos, pues había muchos heridos’. Da la sensación de que se designan entre los expedicionarios. ¿Más bien asistentes médicos en el sentido en que los ejércitos modernos designan como ‘Doc’ a un soldado con un cursillo especializado en primeros auxilios, normalmente a nivel de sección?.
Te sugiero que consigas este libro por préstramo interbibliotecario:
SALAZAR, C.F. (2001) The treatment of war wounds in Graeco-Roman Antiquity. Leiden, Brill (sobre todo páginas 68-74)
Buenop, vale, te doy algo más.
Miraté en Red esto:
http://ats.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/72/5/1793
Por curiosidad. Para Roma, esto muy reciente:
BAKER, P.A. (2004) Medical care for the Roman Army on the Rhine, Danube and British Frobtiers in the First, Second and Early Third Centuries AD. Oxford, Hedges.
Los libros generales sobre Medicina militar son casi inútiles, comenzxando con Roma y dedicando a Grecia como mucho unas líneas. Sin embargo, el Volumen I de la Historia de la Medicina Militar de Richard Gabirel y Karen Metz, publicado en el 98 (ISBN: 0-313-28402-4 ) te podría ser útil.No conozco el libro, pero si los autores y son fiables.
Gracias por toda la información Thersites, no pregunto hasta el lunes que viene. Saludos
No te preocupes. Cuando puedo respondo, y cuando no, tardo meses… como con las sandalias de Cavilius.
Y cuando decida poner un bufete-consultoría de Historia Militar Antigua ya avisaré. Pero como no creo que saliera de pobre con eso, seguiremos por ahora con el sistema actual, que resulta más divertido. Y además nadie me damandará si meto la pata… :-)
Lo de las sandalias me sigue teniéndo en ascuas.
Pero si ya contesté!!!!! El 3 de Marzo!!!!! UEscribí un ladrillo!!!!!
¡¡¡ Uno se mata a fregar y ni se dan cuenta de que el baño está como los chorros del oro!!!!!
Si me acuerdo, si me acuerdo…pero es un tema que me sigue dando que pensar. Por ejemplo, en Almena ( más datos para la crítica) afirman que los soldados iberos usaban extractos de plantas para «endurecerse los píes».
No te esfuerces, Thersites, que es un romano…
Por cierto, ahora que hablas del baño, ¿saben ustedes el último chascarrillo que corre por ese mundillo que gira en torno a veintidós señores que corren detrás de una pelota?
Vale, ya me callo…
Es que el otro día seguíamos debatiendo lo de si era posible que un soldado tuviese una movilidad real sin usar calzado.
El caso zulu es digno de estudio por darse en tiempos históricos, pero hay que tener en cuenta que pocas cordilleras rocosas tendrían que atravesar los impis. Además se menciona que las sandalias africanas no se sujetaban bien al pie, por lo que realmente reducían la velocidad de la marcha y Shaka las eliminó por eso.
«afirman que los soldados iberos usaban extractos de plantas para “endurecerse los píes”…
Mira Urogallo…. no me toques… los pies con ese tema. Ahora no. No quiero morder a nadie.
Venga Cavi, cuentanos lo del furbo…
Y sí. Si que pueden. Yo he visto nuestros obreros egipcios descalzos andar tan panchos por un basurero de Ehnassia el Medina por donde había de todo… incluyendo escorpiones. Y arrancar don el pie clavos de esquina de cata de excavación de veinte cm., sin inmutarse. Ya lo creo que pueden. Si llevan desde bebés descalzos por ahí. Pero aún así, los soldados griegos de época clásica iban mayoritariamente calzados. Y no me toques a los iberos…
¿Furbo? Tú has mentado la palabra, no yo…
Bueno, supongo que a estas horas los que lean esto son todos gentes de ánimo sosegado y por eso ya se puede hablar de estas cosas: pues resulta que dicen que unos señores de por aquí les están arreglando el piso a otros señores de por allá, porque se ve que el año pasado les hicieron el pasillo y el otro día les hicieron el baño…
Pues si. Menos mal que ya estamos en horario de adultos. Y yo construyendo una Tabla de estelas protohistóricas con representaciones de armas que está acabando con mi paciencia. Y que me digan que los iberos se untaban los pinreles con ‘eau de sobac’…
En realidad la cita era más completa, más o menos, «Con un extracto de plantas usado hasta tiempos recientes». ¿?. ¿Cómo de recientes?.
Personalmente considero que tu teoría es la adecuada. Como ya comenté en una ocasión, no me imagino a los macedonios de Alejandro cruzando el Hindu Kush a pata descubierta.
«el guerrero edetano iba descalzo y endurecía, obteniendo por continuidad el endurecimiento de las extremidades, con un producto quimico, que dos mil años después sigue usando de manera habitual la infantería española…» Grmblfffffff……
Almena ha publicado algunas cosas excelentes, otras buenas, y algunos trabajos impresentables. Ese es uno de ellos. Me limito a remitirte a la reseña de F. Gracia, que es muy diplomática:
http://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius/article/view/77/78
Bueno. En moderación el mensaje antrerior. Explicaba las nulas virtudes del librito que citas. Se me ponen los pelos como escarpias cada vez que lo hojeo.
En Almena hay de todo (desde pésimo a decente), incluso de esos mismos autores (si bien Alcaide publicó en pluma y espada).
Por cierto ¿qué le parece el nuevo libro Los grandes asedios de las legiones romanas de Rubén Saez Abad?
La reseña en Gladius de su anterior Artillería y poliorcética en la Edad Media lo deja bien.
Hola APV. Yo decidí publicar, con ciertas modificaciones sobre el original presentado, el libro de Rubén Saez en Anejos de Gladius y por tanto me responsabilizo de ello. No es su mejor libro -es obra primeriza-, y desde luego no el mejor sobre el tema. Pero es el único en castellano, abre un camino que él mismo está siguiendo, y creo que ha tenido bastante éxito. Hay que apoyarle, aunque creo que está derivando hacia cuestiones puramente divulgativas. ALgunas de las dudas que su trabajo despierta entre espoecialistas se verán en un artículo en el próximo número ordinario de Gladius, que da cabida al debate y discusión científicas como base para el avance del conocimiento.
EL libro de los ‘grandes asedios’ no lo he visto todavía. Desde luego no lo hemos recibido para reseña, y por tanto no puedo hacer un comentario informado.
4 de Mayo de 2009 a las 10:21 am
Para que te hagas una idea. Sólo Atenas perdió más de 20.000 combatientes, sin contar civiles. Esto es de Hanson:
Traducción
¿Cuántos griegos comunes murieron en la guerra? Las fuentes clásicas utilizan los adjetivos “un gran número” o “muchos” en mayor proporción que las cifras exactas. Esas generalizaciones hacen referencia a decenas de cientos de griegos cuyas vidas permanecerán en el anonimato y olvidadas para siempre. Sin embargo, si uno quisiera contar las cifras explícitas de los muertos de acuerdo a los informes de Thucydides, Diodorus, y Xenophon durante la guerra del Peloponeso, teniendo en cuenta emboscadas, sitios, ejecuciones y una variada cantidad de formas de combate, podríamos hablar de alrededor de unos 43.000m griegos muertos en combate (nuevamente una fracción del número total, ya que la mayoría de los informes de la batalla proporcionados por los historiadores clásicos, no aportan ninguna cifra exacta).
Con respecto a las pérdidas atenienses en combate al menos, Barry Strauss hizo una vez un intento similar de recopilar nuestra evidencia literaria combinándola con conjeturas de sentido común y llegó a la mínima y muy conservadora cifra de 5.470 hoplitas muertos en combate junto con al menos 12.600 de la clases más baja de la XX. En cierto sentido, el hecho de que la última década de la guerra haya sido una masacre para aquellos pobres que viajaban en los trirremes que fueron derrotados a lo largo del Egeo, podría explicar por qué la democracia ateniense estuvo de alguna manera más tranquila en el siglo cuarto después de la guerra. El hecho de que el balance entre los pobres sin tierras y los ciudadanos hoplitas ordinarios se viera alterado por las excesivas pérdidas en el mar, reduciendo los thetes en quizás un 20 por ciento en relación con los ciudadanos de las clases medias y altas, fue entonces otro legado de la guerra del Peloponeso.
Pero aún la conservadora cifra de alrededor de 20.000 muertes atenienses documentada en el combate es la punta del iceberg. La población de ciudadanos hombres adultos de la ciudad, ya sea a causa de los largos años en servicio, la peste o el hambre, se redujo de aproximadamente 40.000 durante el estallido de la guerra a alrededor de 15.000 para la época de la rendición, o en un 60% en un poco más de tres décadas. Si además de los hoplitas se tienen en cuenta a al menos unos 80.000 residentes del Ática de distintas edades que perecieron a causa de la peste, más de 100.000 atenienses de las distintas esferas sociales murieron como consecuencia directa de la guerra.
Para imaginar los efectos que causó la pérdida en conjunto de un tercio de la población en el Ática en términos contemporáneos, supongamos que los Estados Unidos no hubieran sufrido la pequeña pérdida de un poco más de 400.000 hombres sobre una población total de aproximadamente 133 millones en la segunda Guerra Mundial, sino en cambio más de cien veces esa cifra (o alrededor de 44 millones de muertos en combate en los teatros europeos y japoneses.
Incluso pese a esas enormes bajas las clases bajas y medias aún fueron capaces de abortar dos intentonas oligarquicas en Atenas.
Fernando, I have a dream… Uy, perdón: tengo una duda. En la «Vida de Julio Agrícola», en la edición de Akal/Clásicos, hay una frase que dice: «Luego, nuestras propias manos condujeron a la cárcel a Helvidio». Por lo que tengo entendido, los romanos no tenían en su ordenamiento jurídico penas de prisión. Tenían, sí, mazmorras (tipo Mamertino) pero no cárceles. ¿Es un error de traducción, o estoy equivocado? Puede que la frase no esté en el «Agrícola» sino en «Germania» o en «Diálogo de los oradores», pues tengo las tres obras en el mismo volumen y tan sólo anoté la frase, sin referencias.
Un saludo.
Vaya…. esto es para nota! Llego de una pseudo-ópera y cena y me encuentro con esta preguntita!
A ver, no soy en experto en el tema. Pero el tema es el siguiente: el texto original, que en efecto es del Agricola, dice: “mox nostrae duxere Helvidium in carcerem manus….”
Se refiere a Helvidio el joven, un oscuro personaje. Este pobre fue cónsul sufecto bajo Domiciano. Según Suetonio (Dom. 10,4), fue ejecutado por Domiciano en 93 d.C. por haberse atrevido a criticarle en un sainete. El papá de este Helvidio, Helvidio Prisco, había sido a su vez ejecutado por Vespasiano años antes… cosas de familia.
Bueno, pues efectivamente los romanos no tenían ‘penas de cárcel’ públicas en el sentido moderno, pero el término carcer aludía al encierro (normalmente aunque no siempre breve) previo a la ejecución, por ejemplo en las mazmorras públicas (publica vincula) llamadas Tullianum (quiza por haber sido incialmente construida por Servio Tulio) o Mamertina.
Así, la traducción de la BCG ( la que tengo en casa) ‘nuestras propias manos llevaron a prisión a Helvidio…’ podría perfectamente ser ‘al patíbulo’, o a ‘la prisión para su ejecución’.
Hale, deberes hechos y a la cama….
Deberes hechos??? Otro más. EL DRAE acepta ‘Ale’, ‘Hale’ y ‘Hala’. QUe conte, que yo mismo he dudado ahora…
Ah… Gracias, Thersites. La expresión «al patíbulo» pega mucho con el contexto de la frase, que continúa, como seguro que sabes, «nos conmovió la visión de Mauricio y Rústico, y con su sangre inocente nos bañó Seneción». En fin… Que Tácito comente estos asuntos, habiendo sido senador y cómplice en época de Cómodo y votando, seguramente, con las masas senatoriales a favor de las decisiones del César, habla en su favor. Pero más a favor habla de la época de los Antoninos (qué nombre tan ridículo para tan magnífica Dinastía) en la que él pudo expresarse «libremente» a pesar de consentir, con la mayoría, semejante trato para un individuo. El hombre tenía conciencia, y encima tuvo la suerte de poder manifestar su… pecadillo… Pero bueno, es lo que dice Chiquito de la Calzada: «Oh tempora, oh mores».
Gracias, Thersites. Un saludo.
Sobre la pena de prisión y las cárceles en el Imperio Romano hay el libro del CSIC Castigo y Reclusión en el mundo antiguo.
La base de considerar la carcel no como pena procede del Ulpiano que lo señala claramente y en el cuál se apoyo Mommsen, pero es aún un tema de debate.
Siguiendo con la referencia de APV, hay otro dos título interesante al respecto: PAVÓN TORREJÓN, p: «La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano» (CSIC, Instituto de Historia, Departamento de Historia Antigua y Arquelogía, Madrid 2003).
Lo que sí es cierto es que la utilización de la prisión como lugar de reclusión público de condenados, que permanecen privados de libertad ambulatoria y sometidos a un régimen específico durante un determinado periodo de tiempo, es tardía en la historia de la humanidad. Hemos de remontarnos casi al siglo XVIII.
Sin embargo, la idea del encierro como forma de castigo surge ya en la Grecia antigua para la retención de los deudores en las casa de los acreedores, en donde eran tratados como esclavos a pan y agua hasta que resarcían su deuda (aunque en el libro noveno de «Las Leyes», Platón alude a la existencia de tres tipos de «cárceles»), o en el Derecho romano, donde aparece la ergástula («ergastulum») o arresto de los esclavos en una habitación dentro de la casa del amo (de todas formas este tipo de cárcel tenía carácter doméstico o privado, pues era misión del paterfamilias determinar si la reclusión había de ser temporal o definitiva)
Así, en principio, de ningún modo se puede encontrar en esta época histórica los cimientos de la cárcel entendida como lugar de cumplimiento de penas, ya que las penas a aplicar se resumían prácticamente en la pena de muerte. Eso sí, parece que el origen etimológico de prisión (como tan bien ha indicado Thersites) podría proceder del vocablo utilizado en el Alto Imperio romano «carcer». Otros encuentran su origen en el vocablo latino «coercendo» (que significa restringir, coartar), y en la palabra «carcar», término hebreo que significa «meter una cosa».
Saludos.
Muchas gracias por la información, Laurence. Muy interesante.
Ainss, mira que eres agradecido Germánico, y máxime para una nimiedad de aportación que hago (me has emocionado ñ_ñ). Conste que me imponía mucho respeto decir nada en este hilo para no estropear el valioso material que aquí se atesora.
(Y ahora, ya que he asomado un rizo, aprovecho para unirme a la unánime opinión sobre el libro: qué maravilla, una preciosidad y, bueno, que aunque no haya dicho nada hasta ahora y además no alcanzo ni siquiera la entidad de aprendiz raso en la materia, sí que me encantaría que saliesen los demás títulos de los que se habló al principio.
Enhorabuena Fernando. Ojalá otras disciplinas contaran con eruditos como tú, que para colmo de dichas tiene el don de la accesibilidad y del sentido del humor. Pa´quitarse el sombrero.
Saludos.
Al recurso aleatorio que tenemos de moderador incidental parece que no le ha gustadp mi rizo…. Aunque…. como es la primera vez que me pasa…¿significa eso que puedo darme por bautizada en Hislibris de forma oficial al moderárseme -espero que temporalmente-?
Muchas gracias, Laurence por tus palabras. Y en cuanto a los libros, estuyve hablando hace dos días con Guillermo, el editor de La Esfera, y siguen deshojando la margarita. Aunque dicen que ‘Armas de Grecia…’ y Roma se ha vendido muy bien para un libro de su precio (unos 3000 ejemplares por ahora, y siguiendo…), siguen sin decidirse con ‘Armas de los Iberos: de Tartesos a Aníbal’ y ‘Armas y Batallas de Egipto a Troya’. Qué quereis que os diga, salvo sugerir que se escriba educadamente al respecto a la editorial: laesfera@esferalibros.com para que vean que hay interés…
Laurence, la moderación es automática, un filtro de palabras en realidad, que actúa cuando uno menos se lo espera. Como ves, ya te ha «autorizado»
Lo sé, Germánico. Por eso decía si ya me puedo considerar «bautizada»: no me había pasado nunca y empezaba a sentirme un bichito raro. Ahora soy un@ más! ;-)
Saludos.
Si quiesres Thersites los bombardeo a preguntas a esos de la editorial y te publican.
Por otra parte ya es miércoles y ha pasado una semana desde mi última pregunta…
Muy agradecido… pero para que el latazo fuera creíble tendría que ser desde España y numeroso. En fin… si en un plazo prudencial no se deciden atenderé otros cantos de sirena…
Y enh cuantro a lo otro, tu pregunta, que no estoy sólo y si yo no sé o no puedo otros seguro que lo harán muy bien…
Una preguntita: Las dagas o cuchillos utilizados en el siglo V comúnmente , cuál eran su principales características? (entiendase materiales utilizados, filos, largo).
No es por ponerme estupendo, pero… ¿dagas? o ¿cuchillos?. Son cosas diferentes. Lo primero es básicamente un arma, con gavilanes y todo, relativamente larga (más de 20 cm. de hoja normalmente). Lo segundo es sobre todo un utensilio, de cocina sobre todo.
Los griegos clásicos empleaban abundantes cuchillos de hierro de hoja curva acodada, un solo filo o con algo de filo dorsal. El tipo se llama machaira, y es como una falcata en pequeño. Los hay de 10 cm. de hoja, y de hasta 50 cm., para trocear atunes (visto en una ceramica de Figuras Rojas Aticas). La empuñadura, como en los buenos cuchillos modernos, es prolongación de la hoja, y se recubre con cachas de hueso, madera, asta o marfil, sujetas con clavos a menudo de bronce dorado. Estos cuchillos sirven también de navajas multiusos, y pueden pinchar, aunque no es su utilidad primordial.
El puñal o daga, con hoja de hierro alargada, doble filo y punta, es una verdadera rareza en época clásica. Sin embargo, algunas espadas cortas (xiphoi) de hoja ligeramente pistiliforme (estrechada en su centro y ensanchada algo hacia la punta) eran tan cortas que equivalen a puñales o dagas largos.
Muchas gracias, una duda que son gavilanes?
Perdón, ya lo averigüe, es la cruz. Muchas gracias por toda la información Thersites.
A mandar… y ¿ves cómo no hacía falta que te contestara eso último? Una miradita al diccionario y listo… :-)
Bueno, Thersites, hace ya unas décadas que el insigne y nunca bien ponderado investigador Pablo Abraira tuvo que componer una canción para que alguien le respondiera a esa misma pregunta:
¿Gavilán o paloma?«.
Nadie le hizo ni caso. Aligual no le entendieron el rintintín de la canción…
Lo que pasa que hay gavilanes y gavilanes Thersites, jejejeje
No suelo prodigarme mucho por estos lares, pero, en esta ocasión no he podido resistirme.
Antes de nada felicitar la excelente reseña de Cavilius, y como no, el excelente libro de Fernando Quesada. La entada es de lo más instructiva gracias a la generosidad del amigo Tersites ha dedicado a la entrada y por supuesto a las aportaciones de los contertulios.
De nuevo reitero las gracias por tu paciencia Tersites por las aportaciones desinteresadas a esta comunidad en la que reina el buen rollo. Todo un ejemplo a seguir, done, la sana conversación transita derroteros que otos foros ya quisieran.
El Post es extenso, pero, merece la pena leerlo.
Un saludo para TODOS los Hisbrileños.
Pregunta en general:
Demóstenes y Nicias, fueron tomados prisioneros y ejecutados en Sicilia. Me > preguntó ¿cómo fueron muertos o al menos cuál era la forma de > ajusticar en aquella época? Se me apuesto que los decapitaron, pero no > sé si lo leí en algún lado o he visto mucho shogun.
Bufff… no tengo tiempo. Mirate en español Eva Cantarella (1996) Los suplicios capitales en Grecia y Roma. MAdrid, Akal.
Hay muchas formas… apotympanismos….
A ver, Cavilius, Urogallo, cualquiera de vosotros. Un paso adelante, por favor. Que esta semana no llego….
Hum, si empezamos a delegar…
A ver: Tucídides no dice ni pío sobre cómo murieron, y Plutarco habla de posible apedreamiento o posible suicidio, según la fuente a la que se haga caso. Y ya no he consultado más.
Y mira que me suena a mí el libro ese de la Cantarella:
https://www.hislibris.com/?p=416
Saludos.
Ah…. vaya. No hay nada como delegar. Que tengo dos conferencias en Vitoria en tres días, clases aparte… y no llego…
Y muy buena reseña, por cierto.
Me ha encantado la cita:
«..no hace sino confirmar la sentencia que pronunciara aquel gran filósofo epicúreo de origen galo: “están locos esos romanos”.
Está claro que no hay que perder una buena oportunidad de soltar una buena pulla con puya a los otros… :-)
Gracias, voy a ver si le mando un mail a Tucidides…
Después de consultar a ambas fuentes, me parece que lo más razonable es la de que los hayan asesinado. En algunos páginas de consulta dice que los degollaron pero no veo fuente alguna en la que se sustentan dicha afirmación.
Saludos
Bueno, Ignacio… habrá quien piense que degollar sea una de muchas formas de asesinato… Se te ha ido la tecla…
Lo más probable es que:
a.- Dado como estaba el ambiente de cargado entre los siracusanos, los torturaran hasta la muerte haciendo todo tipo de perrerías…. lapìdación, destripamiento, perros…
b.- O que les dieran muerte de soldados, clavandoles una espada en el vientre… dadas las circunstancias, lo más clemente…
A saber…
Jejejejeje, es verdad que ha quedada rara mi expresión. La única manera que se me ocurre que se pudieran suicidar es que quedaran bajo el mando de Gilipo, y lo hicieran bajo su consentimiento. Pero de seguro Demóstenes no quedo bajo sus manos, de cualquier modo ninguno de los dos merecía tamaña muerte. Eran buenos soldados.
Saludos y buenas noches.
Buenas, buenas…. para quien pueda….
Mmmmm….Degollarles es difícil, no parece seguir la tradición de la época, es una muerte que se pone de moda en la edad media.
Por lo que he ojeado hay varios articulos suyos en el nuevo libro: Historia militar de España. I. Prehistoria y Antigüedad.
Pues sí… me pidieron tres o cuatro capítulos cortos.
Pero lo que me extraña es que ni me han mandado el libro, y no se presenta hasta la semaan que viene en la Academia de la Historia. ¿dónde lo has visto?
En la librería Arenas en A Coruña había varios ejemplares.
Pues hay que… fastidiarse. ya sabes más que los autores.
A ver, que soy un impaciente:
¿que precio le han puesto?
¿que tal aspecto tiene?
¿pasta dura o blanda?
¿que ilustración en cubierta?
¿bibliografia por capitulos yu de cada autor, o toda junta al final?
Por esta vez pregunto yo… qué placer….
Pues hay que responder.
Precio: 34 € (- el 5 % de descuento = 32,3).
Tapa dura con una sobrecubierta plástica teniendo ambas la misma ilustración.
Ilustración de la portada: fondo parte de un mapa antiguo de Hispania con una especie de moneda antigua verde en primer término donde aparece un jinete con la leyenda Hispan (el resto comido por el borde).
Arriba el título del libro y el autror, abajo las editoriale.
Estructura: unas 420 páginas (eso pone en una web) organizado en varias secciones: Prerromana, Colonización, Época Romana, Mar,…
Cada Sección contiene diversos capítulos realizados por diferentes autores (aunque hay varios de los mismos autores) de como máximo unas 20 páginas cada uno.
Los autores a parete de Quesada: Torres Ortiz, Morillo, Peralta Labrador, Almagro Gorea, Lorrio, Mederos Martín,…
El texto dispone de notas que se ponen al final de cada capítulo.
La bibliografía aparece recopilada al final del libro en varias hojas.
Imágenes: hay mapas, ilustraciones e imágenes en blano y negro dentro de los capítulos. Y al final del libro hay una sección de láminas a todo color (y ya no en papel) con fotos, ilustraciones,….
Creó que es todo lo que puedo decir sin haberlo adquirido.
Muchas gracias….
De nada, para una vez que preguntas.
Pues ahora pregunto yo
APV : ¿Eres coruñés? Pensaba que yo era la única representante del finis terrae en este mundillo…
Y para Thersites (lamentando cada día más no poder abordarte en el Tarraco Viva) : ando un poco quisquillosa yo con una lectura, y quería confirmar una cosa. ¿Alguna vez se cubrieron los Circos con lonas para proteger al público del sol? Pregunto por circos, no por anfiteatros.
APV tengo entendido que es de Carballo, ¿no?
Estás equivocado Germánico, soy coruñés.
¿También eres de aquí Valeria?
¿De aquí, de Madríd?.
Anda… Te había entendido en EGC que eras de allí. Yo nací en Coruña.
Pues no Germánico nací y vivo en Coruña.
Fantástica ciudad… Yo voy sólo un par de semanas al año, pero me encanta.
Vaya, APV. Que bien. Soy coruñesa, pero residente en Santiago. A ver si vuelve pronto Germánico, y organizamos un encuentro. O incluso sin él, si tarda mucho en aparecer de nuevo por el norte.
Pues si, deberíamos realizar un encuentro.
Thersites aquí se puede ver la portada: http://www.marcialpons.es/fichalibro.php?id=100848432
Ah! Muchas gracias…! A ver si mañana en la presentación oficial tienen a bien darnos a los autores un ejemplar…. esto de los lanzamientos es una juerga.
Una de las cosas que me llamó la atención de hislibris desde el principio es que la gente no sólo se lleva bien, sino que muchos os conoceis personalmente… lo que es una rareza en blogs y foros…
Por cierto, por si alguno vais a Tarraco Viva, doy una charla el Viernes a las 22.00 horas (sí, a las 22.00!!) sobre la batalla de Teutoburgo. Y como este año estoy pluriempleado, otra el sábado a la misma hora sobre ‘EL Imperio Contraataca’. Y no, no es sobre Star Wars, sino sobre Augusto, Germánico, Tiberio y la reacción del imperio a la derota.
Ambas charlas generales sobre el tema, nada especializadas.
Ah! Vaya! Torpe estoy…. y el sábado también, no sé muy bien si a las 11.00 o a las 18.00, se presenta mi ‘Ultima ratio regis’ allí también, en Tarragona.
¿Y para los que no podemos ir hasta el año que viene (a Tarraco, digo)? ¿Nos podemos conectar por videoconferencia para escucharte?¿O te envitamos un día a cenar en algún lugar y nos lo cuentas?
Sólo agobiado de trabajo o moribundo me negaría a un buen Terras Gauda acompañando… casi cualquier cosa! (bueno, y en el segundo supuesto tampoco….)
Me parecía recordar que alguien (¿eras tú Valeria? había hablado de pasarse por allí. En fin, habrá más ocasiones…
Yo hablo mucho…. me paso la vida haciendo planes viajeros. Y creo que por este hilo incluso se había hablado de organizar una expedición hislibreña (algún majara hasta pretendía llevarse a los retoños). Este año, en mi caso, es imposible. De hecho, en un par de horas salgo de viaje de trabajo hasta el viernes. Pero debes saber que Germánico y yo ya hemos sido designados para representar a Hislibris en Tarraco Viva en el 2010. A ver si es verdad, y nos pagan el viaje.
Y estás invitado al Rías Baixas que quieras (o al Mencía, Ribeiro o lo que se tercie). Sólo tienes que cruzar los Ancares. Mira que propongo quedadas por acá…. y no viene nadie. Ni murallas, ni faros romanos, ni el fin del mundo, nada les atrae. Todo es en Madrid, siempre en Madrid. Pues eso, que usted lo disfrute (y que algún día nosotros también).
Qué envidia más grande.
Bueno… en esta ocasión la quedada hubiera sido en Tarragona, no en Madrid. En todo caso, ya habrá más ocasiones… La última vez que estuve por allí fue hará un par de años en Ferrol, en un Tribunal de Tesis, y me acuerdo de una libreríaq ue tenía muchas cosas de Historia Militar a la que no pude entrar por ser de noche… y al día siguiente ya no pude… :-(
Hombre! Ya ques estamos, voy a aprovechar este número redondo de post -nada menos que mil- para anunciaros en rigurosa primicia que por fin he recibido hace un par de días días confirmación oficial de Guillermo Chico, entusiasta editor de la editorial La Esfera de los Libros, de que van a publicar el segundo volumen de la serie de armas antiguas, titulado -muy provisionalmente- ‘Armas de los iberos: de los tartesios a Numancia’ .
Dados los tiempos que corren, es una gran iniciativa por su parte. Sobre todo teniendo en cuenta que por sus características (impresión a todo color de todo el libro, no sólo algunos cuadernillos, sobre papel de gran calidad -creedme, ya no se edita con papeles así- y con encuadernación cuidada) son libros costosos, que suponen un cierto riesgo al editor.
Está previsto que salga sobre Febrero del año que viene. Así que me toca trabajar para ponerlo al día y ajustarlo. Será más breve que el anterior, pero toda una novedad, creo. De armas romanas y griegas das una patada y salen libros. Pero de armas y guerras tartésicas, ibéricas o celtibéricas no hay casi nada que combine reigor y divulgación.
Así que… que os voy a contar. Estoy muy sfecho de que la faceta divulgativa vaya…p’alante.