 Contemporánea de El cero y el infinito, la otrora célebre novela de Arthur Koestler, El caso Tuláyev de Victor Serge comparte con ella la intención denunciatoria y el tema central: las purgas de los años 30 en la Unión Soviética, por cuyo intermedio se consolidó la dictadura estalinista. Sin embargo, el derrotero de ambas novelas ha sido muy distinto. La obra de Koestler tuvo desde su publicación original (1940) una difusión internacional extraordinaria, la que se prolongó durante varias décadas más; convertida rápidamente en obra de referencia del paradigma antisoviético, fue objeto incluso de sendas adaptaciones teatrales en Francia y en EE.UU. Su impacto en la opinión pública de varios países la sitúa como una de las novelas de contenido político más exitosas, hito mayor en la historia de la narrativa panfletaria. El cero y el infinito es, en definitiva, la novela que hizo rico y famoso a Koestler. En cambio, El caso Tuláyev, novela escrita en francés entre 1940 y 1942, tardó bastante en hallar un editor dispuesto a publicarla, y de hecho solo salió al conocimiento del público el año que siguió al fallecimiento de su autor (ocurrido en 1947). El éxito de la novela fue más bien escaso, lo que no deja de extrañar al observador actual: el clima político de la Francia de entonces era -en principio- el más apto para la recepción de una novela como ésta, relativa al régimen soviético; no por casualidad, El cero y el infinito era en ese país un superventas con varias ediciones a su haber. Añádase a esto la circunstancia de que en aquella época se ventilaba el bullado “caso Kravchenko”, capaz de captar durante meses la atención de la prensa y el público franceses; y que la denuncia del Gulag por escritores como David Rousset, Margarete Buber-Neumann y Józef Czapski estaba lejos de pasar inadvertida. Lo cierto es que la trayectoria posterior de la que hoy pasa por principal obra de ficción de Serge ha sido similar a la de su autor, injustamente relegado al semiolvido; un sino que en años recientes es, empero, contrarrestado en el ámbito hispanoparlante por la iniciativa de dos editoriales, responsables del rescate de El caso Tuláyev (Alfaguara, 2007, y Capitán Swing, 2013).
Contemporánea de El cero y el infinito, la otrora célebre novela de Arthur Koestler, El caso Tuláyev de Victor Serge comparte con ella la intención denunciatoria y el tema central: las purgas de los años 30 en la Unión Soviética, por cuyo intermedio se consolidó la dictadura estalinista. Sin embargo, el derrotero de ambas novelas ha sido muy distinto. La obra de Koestler tuvo desde su publicación original (1940) una difusión internacional extraordinaria, la que se prolongó durante varias décadas más; convertida rápidamente en obra de referencia del paradigma antisoviético, fue objeto incluso de sendas adaptaciones teatrales en Francia y en EE.UU. Su impacto en la opinión pública de varios países la sitúa como una de las novelas de contenido político más exitosas, hito mayor en la historia de la narrativa panfletaria. El cero y el infinito es, en definitiva, la novela que hizo rico y famoso a Koestler. En cambio, El caso Tuláyev, novela escrita en francés entre 1940 y 1942, tardó bastante en hallar un editor dispuesto a publicarla, y de hecho solo salió al conocimiento del público el año que siguió al fallecimiento de su autor (ocurrido en 1947). El éxito de la novela fue más bien escaso, lo que no deja de extrañar al observador actual: el clima político de la Francia de entonces era -en principio- el más apto para la recepción de una novela como ésta, relativa al régimen soviético; no por casualidad, El cero y el infinito era en ese país un superventas con varias ediciones a su haber. Añádase a esto la circunstancia de que en aquella época se ventilaba el bullado “caso Kravchenko”, capaz de captar durante meses la atención de la prensa y el público franceses; y que la denuncia del Gulag por escritores como David Rousset, Margarete Buber-Neumann y Józef Czapski estaba lejos de pasar inadvertida. Lo cierto es que la trayectoria posterior de la que hoy pasa por principal obra de ficción de Serge ha sido similar a la de su autor, injustamente relegado al semiolvido; un sino que en años recientes es, empero, contrarrestado en el ámbito hispanoparlante por la iniciativa de dos editoriales, responsables del rescate de El caso Tuláyev (Alfaguara, 2007, y Capitán Swing, 2013).
Sin más preámbulos: si todavía vale la pena leer la obra de Koestler, más lo vale la de Serge. Sucede que El caso Tuláyev es mucho más novela que El cero y el infinito; con lo que quiero decir que, merced a su logro artístico, la relevancia de la primera excede con largueza el efecto polémico y acusatorio buscado por su autor. No siendo despreciables los recursos literarios desplegados por Koestler, el valor de su novela está supeditado fundamentalmente al registro ideológico de su contenido, lo que condiciona su actualidad y sus probabilidades de trascender (tanto a su contexto histórico como a su propio carácter instrumental); a su favor puede esgrimirse el argumento de que mientras subsista el interés en problemas tan cruciales como son los de la revolución, su anquilosamiento y deriva despótica y el terror totalitario –mal que mal, algunas de las claves insoslayables de la historia moderna-, El cero y el infinito estará lejos de convertirse en una antigualla.
Por su parte, El caso Tuláyev debiera tener lectores mientras subsista el interés por la buena literatura.
A juzgar por esta novela –y por sus memorias, y por libros como El año I de la revolución rusa-, Victor Serge tenía madera de narrador. Tratándose de ficción, en sus memorias reconoce la influencia de John Dos Pasos y Boris Pilniak, lo que da una pista sobre sus intereses literarios y su exploración de modalidades artísticas. Serge pensaba que una literatura fiel a los cambios de la época debía ser también innovadora; no podía, por ejemplo, describirse la revolución rusa a la manera de un Balzac. En la novela que nos convoca puede reconocerse la sombra de Dos Passos en la estructura polifónica de la narración; fuera de esto, Serge rechazó tajantemente lo que calificó como el modo impresionista del escritor estadounidense, que en novelas como Manhattan Transfer y Paralelo 42 se manifiesta en la incorporación de monólogos interiores y materiales tan variopintos como eslóganes publicitarios, canciones, fragmentos extraídos de la prensa y otros, resultando en collages literarios de relativo mérito. Por otro lado, en Pilniak encontró una forma de reflejar el carácter colectivo y vertiginoso de acontecimientos como los desatados por la crisis rusa de 1917, con su disolución del concepto tradicional del héroe literario, con la dispersión del protagonismo y con la simultaneidad de situaciones, no destinadas a converger en un único hilo narrativo; una perspectiva que casa bien con la pluralidad de puntos de vista radicalmente desarrollada por Dos Passos.
El caso que da título a la novela concierne al asesinato de un alto dirigente del régimen soviético, a raíz del cual se desata una riada de detenciones y ejecuciones tanto de miembros de la jerarquía soviética como de disidentes (reales o presuntos). Salta a la vista que la muerte violenta del tal Tuláyev, personaje ficticio, tiene por modelo el asesinato de Sergéi Kirov, ocurrido en 1934, y del que Stalin se sirvió como pretexto para su cruenta operación de exterminio. Ya en el elemento desencadenante de la trama se transparenta la renuencia de Serge a plegarse a lo convencional. El personaje que dispara sobre Tuláyev, el joven Kostia, comete el atentado en ausencia total de planificación, incluso de premeditación. Se ha hecho con un arma de modo incidental y por casualidad se topa con la víctima, a quien reconoce como el responsable de deportaciones masivas y otras iniquidades típicas de un dirigente bolchevique. Aunque no se trata de un crimen presidido por el absurdo, la espontaneidad del acto inevitablemente despierta en el lector el recuerdo de un crimen concebido en fecha similar: el que perpetrara Mersault en la novela El extranjero, de Camus (1942). Kostia ha obrado sin pensarlo, de modo instantáneo, pero, a diferencia de Mersault, no es presa de un estupor total: aun sorprendido de sí mismo y de su súbita acción, se repone prontamente y corre para salvar su vida. Hay como un deje de anticartesianismo en el planteamiento ideado por el autor, al anclar el arranque de la narración en un acto huérfano de racionalidad. Pero hay más. Serge se creyó en la necesidad de incluir una breve nota aclaratoria en que enfatiza la condición de novela de su obra, cuyo dominio es distinto del de la narración histórica: “La verdad que crea el novelista -apunta- no puede confundirse, de ningún modo, con la verdad del historiador o del cronista”. Así pues, cabe interpretar el inicio en cuestión como un intento muy efectivo de situar la narración en otro plano que el de la novela en clave o de género (novela histórica o panfleto); en sí mismo, todo un ejercicio de autonomía literaria.
Junto a Kolia tenemos, en el capítulo inicial, a Romáshkin, su compañero de vivienda (la que no pasa de estrecho habitáculo). Romáshkin es un funcionario subalterno en cuyo fuero interno crece el aborrecimiento del régimen y que aspira vagamente a manifestar su descontento, para lo cual adquiere bajo mano un revólver. Ambos personajes, individuos mínimos –genuinos antihéroes-, componen un cuadro que remite a momentos capitales de la literatura rusa: Kolia y Romáshkin, en efecto, parecen salidos de la imaginación de un Gógol, un Chéjov o un Dostoievski. Mas su intervención es fugaz, aunque reaparecerán al final. El meollo de la trama está en la activación de la maquinaria represiva del estalinismo, ilustrada por medio de un entramado de historias paralelas que movilizan a un conjunto diverso de caracteres. (La figura de Stalin se traspone en la de un tirano identificado sencillamente como “el Jefe”.) Como está dicho, la novela procede a la manera polifónica, multiplicando los protagonismos -y con ellos, los escenarios-. Los puntos de vista residen invariablemente en gentes del partido, miembros de la vieja guardia o bien hijos de la revolución, incluyendo entre otros a Kiril Rublev, un historiador marxista y antiguo dirigente, hace tiempo desencantado del bolchevismo; el trotskista Rishik, que padece un prolongado confinamiento en las gélidas regiones árticas, trasladado ahora a Moscú para someterlo a nuevos interrogatorios; Artemio Makeyev, gobernador de Kurgansk de origen campesino, arteramente detenido durante una visita a Moscú; e Iván Kondratiev, agente soviético en la guerra civil española, quien tiene la rara suerte de sobrevivir a su caída en desgracia. Destaca en este universo predominantemente masculino la presencia de Xenia Popova, única protagonista femenina de la novela. Perteneciente a la juventud dorada del régimen, Xenia se entera durante una estancia en París del apresamiento de Rublev, a quien conoce y admira; acto seguido, procura por diversos medios salvar al viejo profesor, exponiéndose a las represalias de un régimen que no tolera semejantes imprudencias. Consigo arrastra a su padre, un poderoso fiscal que de victimario se convierte en víctima, lo mismo que varios de sus colegas. El tenebroso proceso es cíclico, en oleadas; el inquisidor de hoy puede lo más bien contarse entre los imputados de mañana, tal cual le sucede a Maxim Erchov, Alto Comisario en quien recae inicialmente la responsabilidad de conducir las pesquisas del caso Tuláyev. Nadie en verdad escapa al negro albur de un régimen que día a día se supera en retorcimiento.
Antes que las digresiones, las sentencias y los duelos dialécticos, señales distintivas de la novela política corriente –cuando no su vicio-, son las experiencias y las emociones lo que concita el interés preferente de Serge. No es que falten muestras de lo primero. Por de pronto, el autor pone en boca de cierto español -uno de tantos personajes secundarios- una larga parrafada acerca de España y su guerra civil. En otro capítulo tenemos la plasmación de un interrogatorio o desigual confrontación entre acusador y acusado, pasaje sin el cual una novela sobre las purgas de los años 30 resultaría incompleta; dramática ilustración de los procedimientos inquisitoriales del estalinismo, lo que en la emblemática novela de Koestler es el culmen y esencia de la trama, en la de Serge es apenas una de las muchas piezas que componen su compleja panorámica. Porque, a despecho de su moderada extensión, El caso Tuláyev es una verdadera panorámica y un mosaico de registros, con su alternancia de voces narrativas y su transitar de fragmentos descriptivos a dosificadas inmersiones en la conciencia de los protagonistas, cuyo retrato en modo alguno es circunscrito al historial político ni se reduce a un blanco y negro de las convicciones morales. Ni arquetipos, ni monigotes, ni caricaturas; de ninguna manera marionetas representativas de ideales abstractos o de cometidos oficiales: lo que pinta Serge es un auténtico y animadísimo muestrario de humanidad. Por si fuera poco, la misma escritura de este autor, tan alejada de la sequedad de ciertos realismos contemporáneos como del amaneramiento, es de suyo un valor inapreciable.
Una señora novela.
– Victor Serge, El caso Tuláyev. Capitán Swing, Madrid, 2013. 380 pp.
[tags]Victor Serge, Tuláyev, soviético, Unión soviética, URSS[/tags]Ayuda a mantener Hislibris comprando EL CASO TULÁYEV de Victor Serge en La Casa del Libro.




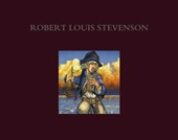

Valeria
Yo llego tarde, como siempre. Pero tomo nota, Rodri ;-)
Urogallo
Rodia, tus amistades te delatan como enemigo del pueblo.
Rodrigo
Te confundes, Kolia. Rodia Raskólnikov, alias “Colmillitos”, se prodiga en el foro.
Eso, eso, Valeria. Por cierto, más vale tarde que nunca. (Gracias mil.)
Un detalle: la edición por Capitán Swing luce mucho, pero hubiese preferido una sobrecubierta más gruesa; de puro finita casi obliga al forrado. (Uno tiene sus manías.)
El prólogo es de Susan Sontag, y me parece muy bueno.
Urogallo
La hidra de la disidencia se fortalece…
Argonauta
Me entra una curiosidad tremenda por esta obra…
Más por lo comentado sobre el tema estilístico que por la novedad del tema, que como bien mencionas ya se aborda con éxito en multitud de otras obras.
Pero ese afán por el «collage» o el coro de primera mitad del sXX, que resulta novedosa en la local y realmente un poco más tardía «la colmena». Simepre ha sido algo que me ha fascinado. Luego (me da a mi la sensación) se ha relegado un tanto al olvido?
Quizás para muchos sea una obviedad, pero siempre he pensado que la reciente literatura fragmentaria bebe directamente de ese afán del arranque del sXX?
Rodrigo
Ardiente cuestión, Argonauta. Obviamente, la novela actual es lo que es por la trayectoria que ha seguido el género, incluyendo las innovaciones radicales de los vanguardistas de principios del siglo XX. En este sentido, lo de Dos Passos es una contribución fundamental, cosa que se debe admitir aun a despecho de las preferencias personales (a mí no me gusta).
Atrincando un poco el asunto. La predilección por lo coral es uno de los rasgos distintivos de la novela rusa, desde la novela polifónica de Dostoievski y la novela multitudinaria de Tolstói hasta, por lo menos, la novela coral de Vasili Grossman y la de Solyenitzin. A Serge, que escribía en francés, puede considerárselo un exponente algo anómalo de esa tradición (similar en este sentido a Henri Troyat, escritor francés de ancestros ruso-armenios). Ahora bien, no estoy seguro de que se pueda rastrear los antecedentes de la actual novela “fragmentaria” en la novela rusa, salvo que se pruebe que los vanguardistas occidentales leyeron a Biely, a Andréiev y a los simbolistas, por ejemplo, y parece que no fue así; es más, tengo la impresión de que Biely y sus contemporáneos siguen siendo poco conocidos en Occidente. Tratándose de vanguardismos de principios del siglo XX, parece que rusos y occidentales siguieron caminos paralelos, con escasos puntos de intersección.
José Sebastián
Excelente reseña, Rodrigo. Felicidades. Ya he solicitado el libro. Seguro que no me defraudará. Tras la extraordinaria «La Revolución Rusa» de Orlando Figes y la más comercial «La Corte del Zar Rojo» de Montefiore mi irá de perlas. Gracias
Rodrigo
Gracias, José Sebastián. La novela es apuesta segura.