 Puestos tras la pista de la singularidad rusa o, si apetece, del “alma de Rusia”, podemos detectar ciertas constantes o continuidades históricas, una suerte de ilación entre, por ejemplo, las antiguas manifestaciones rusas de religiosidad cristiana y los modernos movimientos políticos e ideológicos, o entre un Tolstói, que aseveraba que las novelas rusas no lo eran a la manera europea, y un Stalin, que instaba a los escritores a ser los ingenieros del alma. En el primer caso, lo que tienen en común la variante primigenia de la ortodoxia rusa y la intelectualidad rusa de los siglos XIX y XX es una propensión a las ideas totalizantes y al utopismo mesiánico, o la predilección por las cosmovisiones cerradas, proféticas e impregnadas de promesas salvíficas: fenómeno que dio pie a Isaiah Berlin para referirse a la característica sed rusa de sistemas escatológicos y la tendencia a convertir la historia o la ciencia en una teodicea que responda a los problemas morales esenciales; en el utopismo abstracto de la intelligentsia –la intelectualidad progresista- sobreviven de alguna manera la disociación de la realidad mundana y el misticismo de la tradición ortodoxa (debiendo considerárselo, a juicio de Berlin, como uno de los factores que contribuyeron al éxito del bolchevismo). Con respecto al segundo caso: lo que Tolstói tenía en cuenta era la función social de la literatura, en particular de la novela, mucho más patente en Rusia que en cualquier sociedad occidental. Siguiendo a Tolstói, si en Europa la dimensión estética de la narrativa es primordial, en Rusia la dimensión moral y el contexto social resultan por lo menos tan importantes; de hecho, ninguna obra literaria superior al nivel medio desatiende lo que en la Rusia decimonónica se llamó las “malditas preguntas”, esto es, las cuestiones sociales y espirituales que roían la conciencia de todo hombre cultivado (cuestiones que iban desde el significado del arte y el sentido de la vida hasta el lugar de Rusia en el mundo). Décadas después y revolución de por medio, Stalin elevó a la quinta potencia el cometido público de la literatura, al extremo de desvirtuarlo. Supuesto básico del quehacer de los escritores del siglo XIX era la libertad de pensamiento, misma que para Stalin era no ya una extravagancia sino una amenaza existencial para el régimen soviético; los escritores debían limitarse a ser sus rendidos apologetas y a adoctrinar a la población. Aun así, lo pertinente es que al déspota bolchevique lo inspiraba una convicción similar a la de los clásicos nacionales, desde Pushkin y Gógol en adelante, relativa justamente al poder y la responsabilidad social de la literatura.
Puestos tras la pista de la singularidad rusa o, si apetece, del “alma de Rusia”, podemos detectar ciertas constantes o continuidades históricas, una suerte de ilación entre, por ejemplo, las antiguas manifestaciones rusas de religiosidad cristiana y los modernos movimientos políticos e ideológicos, o entre un Tolstói, que aseveraba que las novelas rusas no lo eran a la manera europea, y un Stalin, que instaba a los escritores a ser los ingenieros del alma. En el primer caso, lo que tienen en común la variante primigenia de la ortodoxia rusa y la intelectualidad rusa de los siglos XIX y XX es una propensión a las ideas totalizantes y al utopismo mesiánico, o la predilección por las cosmovisiones cerradas, proféticas e impregnadas de promesas salvíficas: fenómeno que dio pie a Isaiah Berlin para referirse a la característica sed rusa de sistemas escatológicos y la tendencia a convertir la historia o la ciencia en una teodicea que responda a los problemas morales esenciales; en el utopismo abstracto de la intelligentsia –la intelectualidad progresista- sobreviven de alguna manera la disociación de la realidad mundana y el misticismo de la tradición ortodoxa (debiendo considerárselo, a juicio de Berlin, como uno de los factores que contribuyeron al éxito del bolchevismo). Con respecto al segundo caso: lo que Tolstói tenía en cuenta era la función social de la literatura, en particular de la novela, mucho más patente en Rusia que en cualquier sociedad occidental. Siguiendo a Tolstói, si en Europa la dimensión estética de la narrativa es primordial, en Rusia la dimensión moral y el contexto social resultan por lo menos tan importantes; de hecho, ninguna obra literaria superior al nivel medio desatiende lo que en la Rusia decimonónica se llamó las “malditas preguntas”, esto es, las cuestiones sociales y espirituales que roían la conciencia de todo hombre cultivado (cuestiones que iban desde el significado del arte y el sentido de la vida hasta el lugar de Rusia en el mundo). Décadas después y revolución de por medio, Stalin elevó a la quinta potencia el cometido público de la literatura, al extremo de desvirtuarlo. Supuesto básico del quehacer de los escritores del siglo XIX era la libertad de pensamiento, misma que para Stalin era no ya una extravagancia sino una amenaza existencial para el régimen soviético; los escritores debían limitarse a ser sus rendidos apologetas y a adoctrinar a la población. Aun así, lo pertinente es que al déspota bolchevique lo inspiraba una convicción similar a la de los clásicos nacionales, desde Pushkin y Gógol en adelante, relativa justamente al poder y la responsabilidad social de la literatura.
Indicios del genio de Rusia como los referidos son los que estudia James Billington en El icono y el hacha, obra que, como señala el subtítulo de la edición española –fiel por una vez al original-, es una historia interpretativa de la cultura rusa. Billington (n. 1929) es un historiador estadounidense especializado en Rusia, tema en que devino verdadera autoridad desde que publicara en 1966 la obra en comento. En base a una estructura cronológica, El icono y el hacha aborda el desarrollo de la cultura rusa desde sus raíces en la primitiva Rusia o Rus de Kiev hasta el siglo XX, poniendo énfasis en los seis últimos siglos de trayectoria y en aquellos materiales históricos que mejor condensan e ilustran el patrimonio identitario-cultural del país. Movimientos religiosos, dinámicas espirituales o ideológicas, fuerzas intelectuales y artísticas, símbolos: estos son, dicho de modo general, los materiales de que se vale el magno estudio emprendido por el autor, estudio que por su índole interpretativa y por la complejidad del tema no debe ser tenido por lo que no pretende ser, un compendio enciclopédico de autores y sus obras o de corrientes culturales. En lo que sí es, El icono y el hacha es sin duda un trabajo formidable, referencia ineludible en la materia.
El título enaltece una dupla de objetos que a juicio de Billington simboliza la conjunción de lo espiritual y lo material en la antigua Rusia septentrional, tierra boscosa y de clima riguroso que exigía del hombre un ingente esfuerzo para volverla habitable. Colgados lado a lado en toda morada, el hacha servía de herramienta multiusos y de arma, mientras que el icono proveía amparo espiritual. A la versatilidad del hacha correspondía, ya en los templos, la abundancia visual y simbólica de los iconostasios, con su disposición ordenada de iconos. Otra dupla arquetípica de objetos en que se detiene el autor es la del cañón y la campana, los primeros grandes artefactos de metal en aquel mundo de madera que fuera Moscovia. Cañones y campanas eran tan indispensables en la embrionaria cultura urbana como las hachas y los iconos en el ámbito rural, y representan también la síntesis de lo terrenal y lo religioso. No sólo los monasterios, de los que hubo profusión en Rusia, también los emplazamientos urbanos -convenientemente amurallados y artillados- hicieron gala de complejos campanarios dispuestos en multitud de iglesias (en el Moscú del siglo XVI había alrededor de cinco mil campanas en 400 iglesias). Por cierto, los monasterios son otro epítome de la cultura rusa desde que se los edificara en los primeros núcleos civilizatorios, Kiev al sur del país y Nóvgorod al norte. Allí donde se erigieron alejados de las sedes urbanas, los monasterios aunaron el ascetismo y el misticismo con el carácter de fortaleza y de centro colonizador. En el siglo XIX, el monasterio de Optina Pustyn hizo las veces de faro espiritual de la nación, y a él peregrinaron varios de los más renombrados escritores de la época (fue el caso, por de pronto, de Gógol, Dostoievski y Tolstói, lo mismo que de Alexis Jomiakov, uno de los fundadores del movimiento eslavófilo).
Una de las señales distintivas del proceso civilizador en Rusia fue la asimilación del cristianismo bajo el empuje de Bizancio. Es conocida la raigambre bizantina de las formas litúrgicas y de las expresiones artístico-religiosas que se asentaron en Rusia; si algo faltó en este proceso de aculturación fue la faceta racional de la teología bizantina, con su rica herencia helenizante. Los primeros rusos volcaron toda su religiosidad en la estética del culto, en la visualidad y fastuosidad del ritual y de los iconos, de lo que derivó la prolongada renuencia a las disquisiciones teóricas por la iglesia rusa. Este fue uno de los factores que cimentaron su animadversión para con el catolicismo y su refinada teología, evidente sobre todo cuando cobró fuerza la iglesia uniata y cuando Polonia se alzó en los siglos XVI y XVII como la mayor amenaza para Moscovia; oponerse a la tradición latina de la iglesia polaca era una forma muy concreta de resistirse al enemigo. Sin embargo, cuando la iglesia rusa enfrentó a fines del siglo XVII la necesidad de adoptar un sistema educativo formal, fue la facción latinizante la que se impuso en desmedro de la grecófila, resultando en uno de los pasos decisivos en el acercamiento del país a Occidente. En el siglo XVIII, la enseñanza y los primeros tratados de teología rusos fueron responsabilidad de sacerdotes formados en escuelas eclesiásticas occidentales de lengua latina. Rusia ya era a la sazón una gran potencia política y militar, integrada por las guerras contra suecos y polacos y por las iniciativas del zar Pedro I –el Grande- en el orden internacional europeo. La fundación de San Petersburgo a principios del siglo XVIII es todo un emblema del histórico giro, como lo son los desplazamientos del centro de gravedad nacional, con Kiev, Moscú y San Petersburgo –y nuevamente Moscú- como las sucesivas sedes de gobierno. San Petersburgo, “ventana a Occidente”, puso la lápida al moribundo ideal moscovita de Rusia como una civilización eminentemente religiosa y teocrática, aspiración que en el siglo XVII decayó sostenidamente ante la gestación de un estado secular de inspiración occidental. A ello contribuyó el quiebre de la unidad eclesial: la reforma del rito por iniciativa del patriarca Nikon (1605-1685), que adoptó las formas litúrgicas de la iglesia griega, provocó el rechazo de los que pasarían a llamarse los Viejos Creyentes, víctimas desde entonces de una cruenta y tenaz persecución.
En las dinámicas de desarrollo cultural y de formación de una identidad nacional, uno de los principios más activos es el de la antítesis con un “otro” antagónico, lo que Edward Said refiere como “la existencia de un alter ego diferente y competitivo”. Pues bien, la invasión mongola en el siglo XIII hizo de la diferenciación con el conquistador un poderoso motor identitario para Rusia; lo mismo sucedió posteriormente cuando Polonia se consolidó como primera potencia regional. El siglo XVII fue no sólo el del cisma religioso sino también el de la xenofobia, que se ensañó en polacos, lituanos y judíos. Muy especialmente, el sentimiento antipolaco –y por ende anticatólico- obró como elemento aglutinante de los rusos, propiciando la unidad y el fortalecimiento de una Moscovia que zozobraba ante la pujanza de los polacos. (Empero, hay que tener en cuenta que en estas materias nada es sencillo; el sentimiento antipolaco, morigerado pero de ninguna manera extinto tras la victoria sobre Polonia, no impidió que Pedro I adoptase conceptos filosóficos y vocablos de origen polaco, ni que el polaco fuese uno de los idiomas obligados de la élite petersburguesa en el siglo XVIII.) La crucial lucha contra Polonia puso al país en la órbita de influencia de los estados protestantes, pero los préstamos culturales tomados de ellos se circunscribieron a cuestiones técnicas y militares, imprescindibles en la tesitura de enfrentar a potencias occidentales, las más avanzadas en las artes de la guerra y de la administración. Sólo cuando la occidentalización hubo prosperado en grado suficiente y cuando hubo una filosofía alemana y una ciencia europea que exportar, la influencia llegó a ser más profunda. Por otra parte, el gobierno occidentalizante de Pedro el Grande dio el impulso definitivo a dos corrientes de protesta contra el centralismo modernizador, embebidas de nostalgia moscovita: el referido movimiento de los Viejos Creyentes (protagonizado por el estrato de los comerciantes, que a diferencia de Europa operó como un elemento retardatario) y las revueltas campesinas instigadas por cosacos como Stenka Razin y Yemelián Pugachov. Ambos movimientos dejaron una impronta por largo tiempo indeleble en la mentalidad rusa, sobre todo en las clases bajas y en los sectores tradicionalistas.
El siglo XIX fue el de la eclosión artística de Rusia, ante todo en literatura, cuyos logros son comparables a los de las grandes tradiciones europeas, cuando no superiores. Otras disciplinas debieron esperar un poco más para ponerse a la altura, pero es sabido que entre la segunda mitad de la centuria y la primera del siglo XX hubo una pléyade de artistas y gestores rusos que se pusieron a la vanguardia de las artes occidentales en ámbitos como la música, la danza, el teatro, la pintura y la escultura. Fuera de esto, es de rigor destacar el surgimiento en la década de 1840 de lo que los rusos denominaron el «pensamiento social», que al no brotar en las coordenadas políticas e ideológicas propias de Occidente no cabe equiparar a las corrientes teóricas que cundían simultáneamente en Europa. Algunos nombres señeros del movimiento son el pensador y publicista Alexander Herzen, el crítico literario Visarión Belinski, el anarquista Mijaíl Bakunin, el crítico e ideólogo Nikolái Chernichevski y el pensador Dmitri Písarev. Es la época que asistió al nacimiento de la famosa intelligenstia, tan alienada del régimen imperante como distante del pueblo común en cuyo nombre decía actuar, y en cuyo seno fermentaron en primer lugar el populismo y el anarquismo y más tarde el bolchevismo. Si algo caracterizó al pensamiento social y la intelligentsia, esto fue su casi absoluta falta de pragmatismo, su propensión a las quimeras ideológicas y al extremismo; no es casual que el reformismo y el liberalismo constitucional encontrasen pocos adeptos en tierras rusas. Los orígenes de la intelligentsia fundieron el utopismo religioso y el esnobismo aristocrático, y es también un signo decidor el que sus miembros soliesen pensar en términos abstractos y universales. Tal como advirtió uno de sus críticos contemporáneos, el liberal Evgueni Markov, los intelectuales rusos padecían un grave desconocimiento de la realidad local, y en cambio se enfrascaban en abstrusas disputas sobre los problemas del mundo y la humanidad. Sedientos de teorías, recibían las de Europa como maná caído del cielo, y la suya era casi siempre una recepción acrítica y en bloque. Además, no sólo los radicales, también los conservadores tendían a atribuir a su patria un papel mesiánico: tanto si tomaba el derrotero de la revolución como el de la reacción, Rusia estaba destinada a encabezar la regeneración del orbe entero.
El movimiento pendular entre la imitación y la hostilidad hacia lo extranjero, dialéctica de atracción-repulsión, ha sido un factor fundamental en la idiosincrasia del inmenso país del norte. El ser de Rusia se ha forjado a impulso de múltiples tensiones, cuya sola enumeración da cuenta de una persistente ausencia de armonía interna. Debatiéndose entre Oriente y Occidente; entre el universalismo y el nacionalismo; entre los polos helenizante y latinizante; entre el integrismo religioso y el secularismo; entre el romanticismo y el racionalismo; entre la influencia alemana y la francesa; entre, en fin, lo que representa Moscú y lo que representa San Petersburgo: los gestos históricos de autoafirmación de la nación rusa, altivos y estridentes, difícilmente ocultan lo que deben a una suerte de complejo de inferioridad y al resentimiento. La querella entre eslavófilos y occidentalistas, decisiva en el siglo XIX, fue una expresión cúlmine de lo que parece la eterna precariedad y la pulsión confrontacional del ser de Rusia, mas no la última. Si la revolución bolchevique empujó inicialmente al país al aislamiento internacional y a una mentalidad de tierra asediada, el mundo bipolar surgido de la Segunda Guerra Mundial tuvo en la Rusia sovietizada el adversario irreconciliable del Occidente liberal. Superado el esquema de la Guerra Fría, Rusia se yergue en nuestros días como un país cuyo notable repertorio artístico es parte constitutiva de la cultura no sólo occidental sino universal, que no sería la misma sin la contribución de nombres como Tolstói, Dostoievski, Chéjov, Chaikovski, Stravinski, Shostakóvich, Kandinsky, Kasimir Malévich, Naum Gabo, Nijinsky y tantos más. Pero también asoma Rusia como el ogro cuyos despertares provocan inquietud en Europa y el mundo.
El icono y el hacha es una muestra de la mejor combinación de erudición y sapiencia. Un libro que se lee con placer y que deja poso.
– James H. Billington, El icono y el hacha. Una historia interpretativa de la cultura rusa. Siglo XXI, Madrid, 2012. 877 pp.




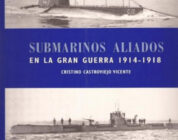
hahael
Bonita reseña, Rodrigo, y un libro interesante al parecer. Sobre la polémica entre eslavistas y occidentalistas podría decirse que ganaron los occidentalistas; gracias a Pushkin. El poeta, al que se le criticó en su tiempo por contaminar el sagrado idioma ruso con palabras de origen extranjero, francesas principalmente, se convirtió después en un icono, un baluarte de la amada Rusia. O también podría interpretarse que las fronteras no estaban claramente identificadas… Un saludo, Rodrigo.
Rodrigo
Interesante es poco, Hahael. Es un libro fundamental y un hito en su área, no sólo por lo que toca a la cultura rusa sino a la historia cultural en general. Por de pronto, en la bibliografía de El baile de Natacha, el excelente estudio de Orlando Figes, aparece como obra de referencia. Yo he disfrutado muchísimo de su lectura.
Y claro, puede decirse que los occidentalistas han ganado la pulseada, en lo que a arte y cultura se refiere. Suele suceder, me parece, cuando se enfrentan la cerrazón provincialista y la apertura al mundo, con su amplitud de miras y su disposición a la universalidad. Y es un bien para ese país que Pushkin sea su poeta nacional.
Gracias por el comentario, estimado.
Urogallo
¡Extensa reseña Rodrigo! ¿Podría no serlo algo relacionado con la literatura rusa?
Es interesante que los zares siempre mostraron bastante permisividad para sus díscolos literatos, a los que respetaban en lo artístico aunque pudiesen perseguir en lo político.
El régimen soviético no mostraría tal delicadeza.
Rodrigo
Ni hablar. En este como en otros aspectos, el régimen surgido de la revolución demostraría ser muchísimo peor que el antiguo.
Sólo unas letras extensas pueden hacer justicia a la vastedad del país…
urogallo
No puedo dejar de pensar en Pedro I ajusticiándo rebeldes con su propia hacha…
Rodrigo
Ya, pero es que eso es demasiado… “antiguo”.
Igual me mataste el punto. ;-)