EN BUSCA DE LA GUERRA DE TROYA – Michael Wood
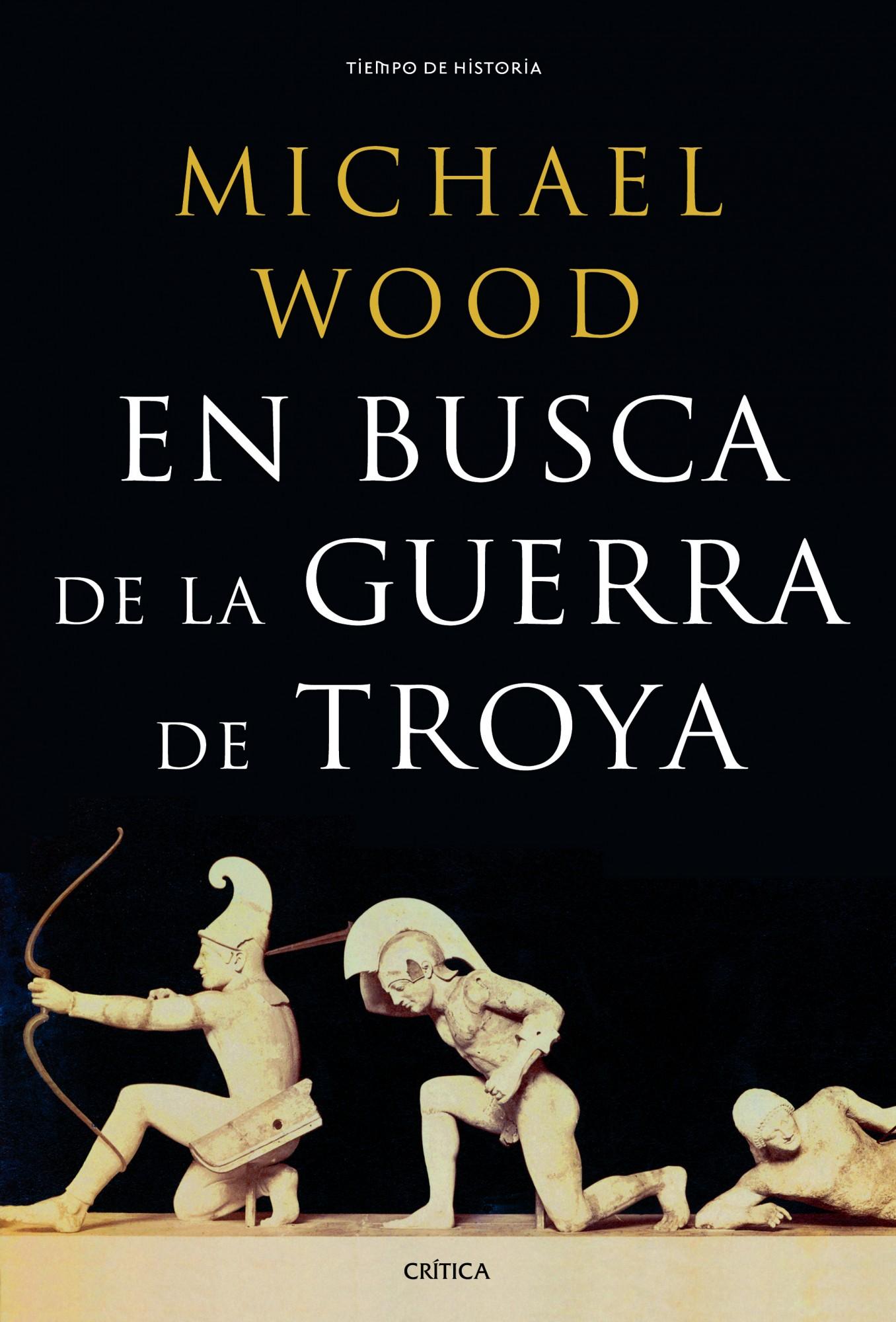 «Es prematuro sugerir que la prolongada búsqueda de la historicidad de Troya y de la guerra de Troya esté alcanzando su punto álgido, pero sí estamos llegando al momento en el que pueda delinearse con firmeza la intersección entre la historia y el mito».
«Es prematuro sugerir que la prolongada búsqueda de la historicidad de Troya y de la guerra de Troya esté alcanzando su punto álgido, pero sí estamos llegando al momento en el que pueda delinearse con firmeza la intersección entre la historia y el mito».
Al grano: el libro fue escrito en 1985 y revisado en 2005. ¿Le molesta esto a alguien? Si se tratara de un libro de recetas quizá no, pero siendo un ensayo acerca de uno de los enigmas que ha generado más enconada polémica en los últimos decenios (hasta a las manos se ha llegado), esta traducción castellana publicada tan en diferido suena un poco a pitorreo. Difícil lo tiene el libro, de entrada. Pero antes de que el lector sagaz abandone esta reseña vale la pena que se pare a pensar: bueno, pero ¿me interesa el tema? Es más, ¿me interesa tanto como para leer un libro que no está al día? Es más, ¿realmente no está al día? Es más, ¿y si me importa un comino que no esté al día? Ah, aquí está la clave.
Veamos: el polémico enigma no es otro que el de la guerra de Troya. ¿Hubo guerra en Troya, fue esa ciudad asediada por ejércitos de allende los mares, tuvieron lugar allí saqueos aqueos (qué bien buscado, oye) en algún momento de la Edad de Bronce Tardía? Y otra cuestión: tanto si sí como si no a todo lo anterior, ¿qué tiene que ver (o hasta qué punto tiene que ver) Homero y su Ilíada en ello? He ahí la problemática que acosa a las más privilegiadas mentes pensantes desde hace (por ceñirnos a la cronología arqueológica) casi 150 años. Porque fue en 1870 cuando el alemán Heinrich Schliemann le pisó a Frank Calvert la exclusiva de las excavaciones en cierto lugar de Asia Menor llamado Hisarlik (o Hissarlik, que tanto monta). Pero no nos avancemos y centrémonos en lo que importa ahora, y es que al lector sagaz, pese a hacerle cierto tilín el tema, sigue echándole para atrás el atraso de casi 30 años de este libro; aunque ¿tanto ha cambiado en las 3 últimas décadas la cuestión troyana como para que haya que desechar su lectura? Bueno, ejem, a esta pregunta me temo que hay que contestar a la gallega, es decir, sí pero no, y explicar ambas respuestas: sí ha cambiado, porque 3 años después de la publicación del libro, en 1988, se iniciaron nuevas excavaciones en la colina de Hisarlik que han sido francamente remarcables y que, aunque recogidas en un capítulo final añadido en la citada revisión de 2005, están fuera del eje argumentativo central del libro; pero no hay que desechar este libro porque, como digo, al fin y al cabo esas últimas excavaciones (llamadas pomposamente Proyecto Troya) sí son mencionadas, y todo lo demás que explica está francamente bien explicado. Es decir, que el libro está fantásticamente bien escrito, no dice barbaridades y ofrece una estupenda visión de conjunto de los progresos arqueológicos llevados a cabo en Troya, contados casi en clave de aventura. Pero ¿qué es lo que cuenta que es tan interesante? ¿Y cómo fue aquello de que Schliemann le pisó el pie a Frank Calvert en Hisarlik? ¿Y cómo estaba el asunto troyano allá por 1985 cuando se publicó el libro? ¿Y cómo está ahora la cuestión? Se acumulan, se acumulan las preguntas. Y ahí van las respuestas, en riguroso desorden:
Allá por los 80, al igual que por los 70, los 60 e incluso los 90, los 00 o la actualidad, había y hay dos posturas frente al fenómeno troyano: los que se lo creen (que los aqueos fueron a guerrear a Troya) y los que no. Y dentro de los crédulos están los que dan a Homero y su poema un grado de fiabilidad histórica muy grande y los que se lo dan más pequeño. ¿Y quiénes eran/son los crédulos? ¿Y quiénes los incrédulos? Quizá el más emblemático de los escépticos haya sido el inglés de origen norteamericano M. I. Finley, quien provocó una pequeña revolución con un librito publicado en 1954, en plena efervescencia pro-guerra troyana: El mundo de Odiseo. Posteriormente, en 1977, Finley revisó su libro, lo amplió un poco y se ratificó en su veredicto sobre la cuestión. ¿Y cuál es ese veredicto? El lector sagaz sabrá deducirlo de estas frases extraídas de la obra finleyana:
Deseo que el ‘otro bando’ abandone su danza de victoria en ocasiones tan raras como al descubrir que un casco con colmillos de jabalí, mencionado una vez en la Ilíada, existía en la Grecia micénica.
Blegen no encontró nada, literalmente nada, en ninguno de los dos lugares [Troya y Pilos] que garantizara su conclusión histórica.
La arqueología de Troya no ha añadido nada.
La guerra de Homero, la guerra de los poemas y de la tradición es un hecho intemporal que flota en un mundo sin tiempo y, en el sentido en que yo he estado empleando la palabra, en un mundo sin marca.
Si el lector sagaz aún no lo ha adivinado, ahí va la pista definitiva, con la que Finley cierra su apocalíptico libro:
La homérica guerra de Troya, diremos, debe ser eliminada de la historia de la Edad de Bronce egea.
Ciertamente, Finley no vivió los hallazgos arqueológicos de las excavaciones iniciadas en 1988, pero no sé yo si habría cambiado de opinión a tenor de lo radical de su postura. ¿Y qué hallazgos fueron esos? Más preguntas que se le siguen acumulando a este humilde reseñador, que empieza a no dar abasto y que en realidad solo quería hablar de aquel otro libro, cuyo autor ni siquiera he mencionado todavía…
Retomemos una de las preguntas que quedaron en el aire, la del pisotón de Schliemann a Calvert: allá por finales de la década de 1860, el alemán Schliemann (todo un personaje, quien por cierto no necesitaba de la dudosa publicidad que le ocasionó cierta novela que cierto escritor le dedicó), ávido por encontrar la Troya de Homero, fijó sus pequeños ojos en la colina de Hisarlik y pensó que allí saciaría su sed. ¿Y por qué se fijó en Hisarlik precisamente, con la de colinas que había en la zona? Porque un funcionario del consulado inglés en Turquía llamado Frank Calvert se lo dijo. Calvert no tenía dinero para excavar, Schliemann sí. Así que Calvert desapareció de la historia de la arqueología (en la que ni siquiera llegó a entrar, por supuesto) y Schliemann excavó y excavó, y halló muchas Troyas enterradas; pero no le gustó lo que encontró en ellas y siguió ahondando el agujero como un bulldozer enloquecido hasta que encontró joyas y tesoros, y decidió que allí, a ese nivel de profundidad, estaba su Troya homérica. Es la conocida como Troya II.
Por continuar con la historia, y así de paso resolver otra de las preguntas antes citadas (la de qué cuenta este libro que parece tan interesante), conviene saber que al neurótico de Schliemann le “sucedió” su ayudante Wilhelm Dörpfeld. Y digo que le “sucedió” porque además de sucederle en el tiempo, Dörpfeld fue un auténtico “suceso” para la carrera de Schliemann: con métodos arqueológicos bastante más ortodoxos, Dörpfeld acabó de enterrar la reputación de su jefe al demostrar la imposibilidad de Troya II como la Troya de la Ilíada, la cual situó, con mejor criterio, en un nivel más elevado: en Troya VI (para ser honestos con Schliemann y Dörpfeld, está bien que el lector sagaz sepa que dos meses y medio antes de morir, Schliemann reconoció en una carta que la Troya homérica no era su Troya II sino la Troya VI de Dörpfeld). Pero a Dörpfeld también le “sucedió” alguien: 30 años después (estamos ya en 1932) el minesoto Carl Blegen subió más el listón (literalmente) y situó el asedio aqueo al nivel de Troya VIIa. Los resultados de sus excavaciones tardaron en ver la luz, y no fue hasta los años 50 que Blegen se atrevió a decir con convicción que
…no puede dudarse ya, si se observa el estado de nuestros conocimientos actuales, que realmente hubo una histórica guerra de Troya, en que una coalición de aqueos o micénicos a las órdenes de un rey cuya supremacía reconocían todos, luchó contra el pueblo de Troya y sus aliados.
Por aquel entonces había sido ya publicado el libro antes citado del escéptico Finley, así que hasta que no hizo su revisión en 1977 el gran público no conoció la inmediata réplica que Finley hizo a Blegen (no así los especialistas, que se enteraron en su momento):
¿Qué pruebas, preguntamos otros y yo, encontraron usted o Schliemann o Dörpfeld en todos los años de excavación en Hissarlik que indiquen una coalición de aqueos o micénicos a las órdenes de un rey cuya supremacía reconocían todos? Hasta donde yo pude descubrir, la respuesta se limita a una sola punta de flecha, de bronce, encontrada en la calle 710 de Troya VIIa.
Pues bien: este libro cuenta, palabra más, palabra menos, las excavaciones que estoy citando a salto de mata en esta reseña. Y digo yo: ¿no es interesantísimo? Esté o no actualizado, llegue o no llegue a hablar del último chinarro pateado por algún alemán en Hisarlik, ¿no resulta ameno? Es una cuestión de gustos, es verdad, pero el lector sagaz sabrá (o sabría) amoldar su gusto a este libro. Porque no solo habla de los hallazgos en Hisarlik sino también de los que se hicieron en otros lugares emblemáticos de la broncínea Grecia: Schliemann horadó también el suelo de Orcómeno, de Tirinto y de Micenas, donde, como en Troya, encontró lo que quiso encontrar. Blegen buscó y halló el palacio micénico de Pilos, lo cual provocó no pocos problemas de datación de la guerra de Troya (a saber: el palacio pilense daba muestras de haber sido destruido antes de la caída de Troya -de la Troya VIIa-, lo cual según Homero y según la cronología generalmente aceptada de los reinos micénicos, sucedió exactamente al revés). Y Antes que Pilos apareció Cnossos y la civilización cretense, descubierta por el inglés Arthur Evans y situada, así sin más y porque sí, en la cúspide de las civilizaciones egeas de la época. Pero creo recordar que aún me quedan bastantes preguntas por contestar, preguntas que nadie me ha hecho, por cierto, sino que la propia reseña ha engendrado como si fuera una hidra. Hagamos un repaso y busquémoslas:
Creo que aún no he respondido a aquello de cómo está la situación a día de hoy, es decir: qué hay de nuevo en Troya que no encontraremos en este libro. Como ya dije, en 1988 se iniciaron nuevas excavaciones bajo la dirección del alemán (el lector sagaz ya se habrá percatado de que los asuntos troyanos siempre están llenos de alemanes) Manfred Korfmann, y se han prolongado casi hasta la actualidad. ¿Y qué encontró que fuera tan importante como para que el libro objeto de esta reseña quede tan desfasado? Pues para responder a eso vale la pena remitirse a otro magnífico libro que también fue objeto de otra caótica reseña en esta casa: Troya y Homero, escrito por otro alemán de rostro simpático llamado Joachim Latacz. En ese entusiasta libro el entusiasta Latacz, de religión korfmanniana, describió los principales hallazgos de su compatriota en Hisarlik, y concretamente en la Troya VI/VII: un “barrio bajo” de Troya de una gran extensión (unos 200.000 m2), un foro defensivo exterior y otro más exterior aún, una puerta de acceso a la ciudad, una calzada empedrada, y la casi certeza de que Troya, la Troya de Korfmann, es decir, Troya VI/VIIa, era una ciudad oriental, anatolia, no micénica. ¿Y con todo eso qué? Bueno, pues con todo eso Latacz / Korfmann dan casi por sentado que la Troya homérica es todo eso que ahora ha salido a la luz, que Homero tenía razón y que:
Ilios = Wilios no es un producto de la fantasía griega, sino un lugar histórico y real.
Un momento, ¿qué es eso de “Wilios”? Ah, es que aún no he hablado de la “Wilusa” de los hititas. ¿Y qué tienen que ver los hititas en todo esto? Uf, otra pregunta a las espaldas; para luego, para luego. Ahora hablaba yo de los hallazgos de Korfmann, y sin duda el más importante para Latacz es un diminuto sello de bronce, redondo y biconvexo, hallado en Hisarlik en 1995, con una inscripción en idioma luvita que demuestra (dice Latacz, claro) que Troya y los troyanos estaban vinculados de algún modo al imperio hitita. ¿Otra vez los hititas, por qué los hititas, no habría que hablar ya de los hititas? Luego, luego: resulta que el luvita era una lengua que se hablaba en el imperio hitita, así que Latacz, aunque se cuida muy mucho de decir que el idioma de los troyanos fuera el luvita, sí afirma la existencia de un vínculo troyano-hitita. Se apoya además en el desciframiento de montones de tablillas de lineal B halladas en en la micénica Tebas en 1994 para decir que:
…suministran la prueba de que lugares probadamente deshabitados desde la época posmicénica hasta la de la Ilíada, o que, en todo caso, no podían estar vivos en tiempo del autor de la Ilíada, eran, hacia 1200 a.C., parte completamente inequívoca de una comarca palaciana micénica.
Y que:
La historia de [la guerra de] Troya está ideada en la época micénica y se transmitió, en una forma enmarcada mediante la poesía hexamétrica griega, desde la época micénica hasta Homero.
Y que:
Desde 1996, la Ilíada de Homero ha conseguido, por primera vez en la historia de la investigación de Troya, la posibilidad de acceder al rango de texto fuente.
Esto último parece especialmente dedicado a Finley, la verdad. Y se apoya además en el hallazgo, en el año 2000 en la ciudad de Mileto (en Asia Menor, para quien no lo sepa), de una inscripción hitita de la que se deduce que Mileto no solo era micénica sino que probablemente se trataba de una cabeza de puente de los micénicos en Asia Menor apuntando directamente contra el imperio hitita. En resumen: que a la inversa de lo que sucede en la política europea actual, el alemán (Latacz) da todo el crédito del mundo al griego (Homero). Aunque ya más comedido, Latacz concluye su libro diciendo:
Lo que podemos formular como conclusión es que, ciertamente, en el punto alcanzado hoy por la investigación, aún no podemos decir nada realmente vinculante sobre la historicidad de la “guerra de Troya”.
Y finalmente acaba con una entusiasta predicción:
No sería asombroso que, en el próximo futuro, el resultado fuera: hay que tomar en serio a Homero.
Esta última frase, “hay que tomar en serio a Homero”, es recordada con cierta sorna por Jaume Pòrtulas en su nunca suficientemente alabada Introducció a la Ilíada, libro este por el que vale la pena aprender el idioma catalonio, y en el que se hace una puesta al día de la cuestión troyana aún más actualizada que la de Latacz (es del 2009 y el del alemán del 2001) y en el que ya no me meto porque entonces sí que ya no sabré ni por dónde voy; solo diré que anuncia que las últimas preferencias de los pro-guerra de Troya sobre cuál es la Troya de Homero apuntan no ya a Troya VIIa ni a Troya VI sino a Troya VIh. Toma ya. ¿Y varía mucho una Troya de otra, dirá más de uno? Bueno, baste decir que Blegen situaba la guerra aqueo-troyana y el fin de Troya (de la «suya», Troya VIIa) en el 1260 a.C., mientras que Korfmann y sus hallazgos lo situaban no antes del 1180 a.C.; así que hagan cálculos para la Troya VIh…
A ver, qué me queda… incrédulos actuales, venga. Habiendo hablado ya de Finley, y puesto que él no tuvo que lidiar con los hallazgos de la última excavación, estaría bien citar a alguien que sí lo haya hecho: por ejemplo Frank Kolb (alemán, sí), quien ya en 1984 decía que:
Troya VI y VII, por más que puedan tenerse en consideración cronológicamente para una identificación con la Troya homérica, eran pequeñas poblaciones pobres y no podrían aspirar a una denominación como ciudad.
(Claro que esto lo dijo antes del descubrimiento de la “ciudad baja de Troya” de Korfmann). O Dieter Hertel (alemán también, sí), quien es contrario a la identificación Wilusa=Wilios (sí, es algo que tiene que ver con los hititas, ya va, ya va) y a la validez de Homero como fuente histórica, y clama por el retorno a la situación anterior a los hallazgos de Korfmann. Y a saber dónde he leído, por si a alguien le suena y por citar a alguien que no sea alemán, que tampoco los eminentes historiadores Robin Osborne y Oswyn Murray son de la cuerda de Latacz y Korfmann. Y hasta el propio Jaume Pòrtulas se hace eco de las palabras del gran maestro y afirma que:
Moses Finley fue probablemente quien subrayó este punto con más energía: “no se ha encontrado nada, sin embargo, y es necesario hacer hincapié en que ‘nada’ ha de entenderse literalmente, no como un relleno, que indique quiénes fueron los destructores [de Troya]…”. Aún hoy en día estas frases no reclaman ninguna modificación importante.
Por dejar ya de hablar de otros libros y hablar un poquito más del que me/nos (pre)ocupa, al lector sagaz le agradará saber (¿?) que en En busca de la guerra de Troya (¿os suena? Sí, la reseña era de este libro, qué cosas), además de aparecer los nombres ya citados y tradicionales en toda historia de la arqueología troyana que se precie (Schliemann, Dörpfeld, Blegen y Evans), se habla de algunos otros que tampoco pueden faltar y que a más de uno le deberían sonar: Michael Ventris, quien en los años 50 descifró la escritura lineal B de las tablillas de arcilla que aparecieron a carretadas en Cnossos primero y después en Pilos, Tebas y en casi todas partes; o Milman Parry, quien en los años 30 realizó estudios sobre la épica oral e hizo pruebas reales con bardos serbios analfabetos pero de memoria prodigiosa, que cantaban larguísimos poemas épicos por sus tierras; o Hugo Winkler, quien a principios del siglo XX dirigió una importante excavación en un lugar llamado Boghaz Köy y encontró 10.000 tablillas con escritura cuneiforme en idioma hitita, acadio, sumerio, hurrita y hasta 3 lenguas más. ¿Y qué tiene que ver eso con Troya? Bueno, pues aquí es donde viene el asunto de los hititas, porque Boghaz Köy es la antigua Hattusa, capital del imperio hitita. ¿Y? Pues que en esas tablillas, que se descifraron durante la Primera Guerra Mundial, aparecieron nombres de individuos como Piyamaradu, Etewokleweios o Alaksandus, y de lugares como Ahhiyawa, Wilusa o Taruisa. Análisis, estudios y buena voluntad llevaron a muchos a identificar esos términos con los Príamo, Eteocles, Alejandro (Paris), aqueos, (W)Ilios (sí, Wilios es el Ilión homérico) y Troya que aparecen en la Ilíada. [Inciso necesario (¿?): por si alguien lo ignora, aunque es un dato que está a la orden del día, en el poema homérico el reino de Príamo recibe los nombres de Troya y de Ilión indistintamente (¿seguro? ¿No será en un caso dando a entender “ciudad” y en otro “territorio”? Hum… ), aunque abundan más los “Iliones” (106 veces) que las “Troyas” (46). Fin del inciso]. Tantos parecidos razonables llevan a Michael Wood (el autor del libro, creo que aún no le había mencionado…) a decir de esas coincidencias que:
…aisladamente todas presentan problemas, pero cuatro semejanzas [ya lo sé, yo he puesto seis, no cuatro] sería abusar demasiado de la coincidencia.
En las tablillas hititas hay menciones a un gran rey aqueo, acuerdos entre el pueblo aqueo y el hitita, entre el hitita y Alaksandus, correspondencia internacional… y sobre todo, hay la sensación de que en aquellos tiempos de la Edad de Bronce Tardía tres pueblos estaban a un mismo nivel de codeo: los egipcios, los hititas y… sí, los aqueos. Y antes de dejar a los hititas, conviene decir que desde que aparecieron esas tablillas cuneiformes (y ya hace casi un siglo), la historia de Troya se ha hecho ya inseparable del “hititismo”, y no hay libro sobre Troya que se precie que no hable también de hititas. Wood llega a decir en algún sitio, recogiendo alguna teoría al respecto, que la guerra de Troya pudo perfectamente deberse a un conflicto entre aqueos e hititas por el territorio de Troya; ahí queda eso…
En fin, que el libro habla también de hititas. Y de los Pueblos del Mar, que es otro de los equipos que también jugaron en la Liga del Bronce Tardío. ¿Fueron estos pueblos los causantes de la caída de los reinos micénicos? ¿Tenían los micénicos algo que ver con la composición de los Pueblos del Mar? ¿Cayó Troya vícitima de los Pueblos del Mar? Es más: ¿cuántas veces cayó Troya? Porque en los niveles arqueológicos excavados aparecen Troyas destruidas por un incendio, por un terremoto, por un saqueo (bueno, esto último quizá con algo de imaginación)… Sí, eso quiere decir que el libro de Wood también habla de arqueología, en un nivel algo más técnico (es lo que tienen los asuntos troyanos, que tarde o temprano tiene uno que tirarse a la zanja y llenarse de barro), especialmente cuando trata de dilucidar la fecha de la caída de la Troya homérica.
¿Entonces este libro es del bando de los crédulos? Hombre, pues casi que sí. A las primeras de cambio Wood se plantea la pregunta, tan honesta como obvia, de cómo pudo saber Homero cosas acerca de una época que en su tiempo ya no existía y de la que no quedaba apenas nada. Continúa su escepticismo cuando afirma que:
La lengua y la identidad de los troyanos sigue siendo un misterio.
(Aún no conocía Wood lo del sello luvita y el entusiasmo de Latacz). Pero poco a poco el escepticismo y las preguntas van dejando paso a la imaginación:
Resulta por lo menos agradable imaginar que el verdadero Paris, el amante de Helena, no era el playboy asiduo de las salas de baile que describe Homero, ‘mujeriego’, despreciado por igual por amigos y enemigos, sobresaliente solo por su belleza física, sino un achacoso guerrero de mediana edad, curtido por veinte años de combates desde Siria hasta el Egeo.
Y a su vez la imaginación va dejando paso a la aseveración:
Por lo menos podemos estar seguros acerca de la Troya a la que se refiere la tradición de Homero. La Troya celebrada en la poesía épica -quizá incluso antes del final de la era micénica- era Troya VI, en la última gran fase de su vida.
Y la aseveración a la mesura:
Troya VIIa cayó en torno al 1180, después de las destrucciones en el continente, que en algunos casos acabaron para siempre con los grandes palacios. Parece que Troya VIIa no puede ser la Troya de Homero: Troya VIh podría serlo.
Y la mesura de nuevo a la osadía:
Como espero que se haya podido comprobar en esta investigación, hay una ingente cantidad de pruebas circunstanciales que indican que el meollo del relato de Troya se remonta a un acontecimiento real de la Edad de Bronce.
¿Entonces qué, qué hacemos con el libro? Vale, vale, parece que queremos clasificarlo, encasillarlo, saber si hay que ponerlo en un rincón de la estantería o en el otro. Pues para acabar de rizar el rizo, el lector sagaz se quedará a cuadros cuando lea que, según Wood:
Troya-Hisarlik era una cultura anatólica en contacto con el mundo egeo. Troya VI y Troya VIIa eran solo dos de los asentamientos que fueron destruidos en Anatolia y en el Egeo al final de la Edad de Bronce.
Porque resulta que lo de la cultura anatólica lo dijo (lo dirá, mejor dicho) Latacz 16 años después (aunque más categóricamente, eso sí). Es más: lo que dice Wood de que Troya VIh tiene más números para ser la Troya del premio gordo aún es vigente en tiempos de Pòrtulas. Es más: lo de que el meollo de la guerra de Troya se remonta a algo que pasó en la Edad de Bronce (o sea, en tiempo micénico) también lo seguirá diciendo Latacz (en tono más entusiasta, de acuerdo). ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que de 1985 en adelante no ha habido novedades troyanas? Calma: sí las ha habido (el lector sagaz no habrá olvidado tan fácilmente los descubrimientos de Korfmann mencionados antes) pero digamos que las teorías, los posicionamientos, se han mantenido más o menos constantes. En otras palabras: que por un lado Pòrtulas y compañía siguen pensando aún a día de hoy que Finley tuvo más razón que un santo al decir que:
La arqueología de Troya no ha podido fundamentar los cuentos de Homero sobre el punto más esencial, a pesar de las afirmaciones repetidas por los arqueólogos en sentido contrario.
Y por otro lado, Latacz y los korfmannianos insisten en que:
Las probabilidades de que, tras la historia de Troya/Wilios con su gran expedición griega contra un centro de poder obstaculizante, en todos los sentidos, en la muy codiciada costa de Asia Menor occidental, haya un suceso histórico, no han disminuido por los esfuerzos investigadores unidos de diversas disciplinas en los últimos veinte años. Todo lo contrario: siguen creciendo fuertemente.
Así que va a resultar que este libro, pese a no estar al día de las excavaciones de los últimos 30 años (salvo en el último capítulo, donde, conviene repetir, da un vistazo a todo ello de manera rápida pero suficiente), pese a no hablar del hallazgo de las tablillas de lineal B en Tebas, o de los descubrimientos de Korfmann en Hisarlik, o de la inscripción hitita hallada en Mileto (salvo en el último capítulo, ojo)… pese a todo ello, sí parece estar al día en cuanto a los posicionamientos. O sea, que es un libro desfasado pero menos. O sea, que igual el que está desfasado es el que deje pasar el libro. Bueno, pues como dijo Marco Antonio: “ciudadanos, este fue un gran libro. ¡¿Cuándo tendréis otro como él?!”
En fin, que el sagaz lector decida si es que puede. Así como cuando Evans encontró Cnossos imaginó una talasocracia cretense dominadora del mundo egeo y devoradora de la cultura micénica, hasta que la arqueología demostró que más bien fueron los micénicos los que devoraron a Creta; y así como tradicionalmente se había pensado que la caída de los reinos micénicos, producida antes del 1200 a.C., se debió a la invasión de los dorios, hasta que la arqueología se encargó de demostrar poco a poco que esta teoría no se aguantaba (¿qué causó su caída entonces? Ah, vete a saber); del mismo modo, sin duda será la arqueología la que dé o quite la razón a los crédulos o a los incrédulos acerca de si hubo o no hubo una guerra de Troya, y quizá también acerca de hasta dónde estaba Homero al corriente del asunto y hasta qué punto tiró de su imaginación. Sin duda la arqueología, tarde o temprano, zanjará la cuestión y resolverá muchos de esos problemas, y unos tendrán que callar y otros se ufanarán por su buen ojo. Pero aunque la arqueología ponga el punto y final en esta cuestión o en cualquier otra, afortunadamente, como queda demostrado y como bien dice Pòrtulas, “un hallazgo arqueológico crea muchos más problemas de los que resuelve. Y está bien que sea así”.
El caso es que, pese a todo, hay quien quiere estar siempre a la última. En ese caso lo recomendable no es este libro, ni el de Joachim Latacz, ni siquiera el de Jaume Pòrtulas, y probablemente tampoco la continuación de este, que Pòrtulas debe de estar a punto de publicar; lo que ha de hacer alguien con tal ansia de actualidad es leerse los Studia Troica, los monográficos que la universidad de Tübingen (patrocinadora de las excavaciones de Korfmann) ha ido publicando anualmente desde 1991 hasta 2009, volúmenes de 200-400 páginas donde se describe pormenorizadamente cada palada de tierra que se ha realizado en Hisarlik. Gustará también saber tal individuo filoactualizado que Ernst Percnika, continuador del trabajo de Korfmann (quien murió en 2005), anunció el año pasado la retirada de Troya de los arqueólogos alemanes, por falta de financiación al parecer. ¿Y quién tiene hoy en día el dinero para costear esto de excavar en suelo turco? Los americanos, evidentemente: en verano de 2013 la universidad de Wisconsin-Madison prepara lo que se anuncia como la más exhaustiva de todas las excavaciones jamás realizadas en Hisarlik. Objetivo: hallar cementerios reales y sobre todo hallar testimonios escritos, porque alguna cosa debieron de escribir los troyanos. Por su parte, los alemanes harán balance de sus 20 años de excavaciones y publicarán en 2015 (dice Percnika) un libro de 6 volúmenes, con el material de los Studia Troica como base, que arrojará luz sobre la Troya anatolia, la griega y la romana, y sobre el poema que al respecto de la guerra entre aqueos y troyanos escribió hacia el siglo VIII a.C. un individuo ciego nacido probablemente en Quíos o Esmirna, conocido en los círculos íntimos como Melesígenes pero reconocido universalmente como Homero.
Porque Homero existió, ¿verdad? No me digáis que no…
[tags]Michael Wood, Troya, guerra, Homero, Grecia, Anatolia, arqueología, Historia, Hisarlik, troyanos[/tags]
También tenéis la reseña de este libro, escrita por FARSALIA en su blog.










Mader mía. FABULOSA reseña.
Hasta se me van las letras… Madre mía, quería decir.
He añadido a la entrada la reseña de Farsalia en su blog.
Magnífico texto, Cavi. Me pasaré con más tiempo.
¿Que vale la pena el libro? Si no os queréis creer a este griego subido a un olivo, allá vosotros… pero el libro, como obra de síntesis, jamás definitiva (¿alguna vez lo será la cuestión troyana?), vale la pena. Y mucho. Y a muchos niveles: para refrescar viejas teorías, para meterse en el meollo de los creyentes y los no creyentes acerca de la historicidad de Troya… y para tener una panorámica global del tema, siempre desbordante: que si aqueos por acá, que si wilusanos por allí, que si hititas mirando desde la barrera, que si pueblos del mar cerniéndose a lo lejos…, que si Troya VIh o Troya VIIa, que si la w que aparece y desaparece a principio de palabra, que si las cartas de Hattusas, que si el contexto internacional del Próximo Oriente asiatico (eh tú, troyano, que los egipcios y los asirios me están complicando la retaguardia… dijo el hitita).
A todo esto, le diría al griego del olivo que le eche un vistazo al Homero, de C.M. Bowra que Gredos acaba de publicar… y eso que el libro también tiene sus 40 años: la composiciñon, influencia y entrelíneas de los poemas homéricos, como tema central. ¿Tanto habrán cambiado las cosas en cuatro décadas? :-P
¿Pa que me voy a leer el libro? Si con solo leer la reseña ya soy mas listo.
Te sigo odiando cavi ¡PERO OJO!; para mí «odiar» está muy cerca de «amar», cerquísima incluso, a veces hasta los confundo…
Pues de cabeza al libro, Lantaquet…
Pdta. ¡Que arte tienes ladrón!
Lo que me he reido.
Odi et amo… si ya lo decía el viejo Catulo…
Cavi en su salsa, y con tropezones. ¡¡mmmm!! Qué ricooo!!!
Javi, espero que farsalia no te mandara su reseña también, supongo que no; me dijo él, y pongo un par de cafés con leche, una ensaimada y un croissant por testigos, que me encargara yo si me apetecía.
Lantaquet, el libro cuenta bastantes más cosas de las que yo he colado en la reseña, en la que, por otro lado, he hablado de otras que no salen en el libro (algo tenía que poner para contextualizar la cuestión). En realidad, más que a leer la reseña, a lo que os animo es a ver/escuchar el vídeo de Pòrtulas cuyo enlace he puesto por ahí. Está en catalán pero creo que se entiende bastante bien; da gusto escuchar a la gente que sabe de verdad.
En cuanto a lo de amar-odiar, lantaquet, ahora estoy con la Brontë y sus Cumbres borrascosas y qué te voy a contar que allí no aparezca…
El de Bowra, farsalia, me tienta, pero estoy esperando tu reseña para decidirme.
Prometo no haber leído Cumbres Borrachodas…
No se si soy un «lector sagaz» o no, pero el libro me interesa. Ahora falta saber cuando podré comprármelo.
La reseña es para guardársela como oro (¿oro hitita?) en paño.
Visto el video… Jo que tio el Pórtulas, ¡Que porterazo!
http://www.youtube.com/watch?v=JOcmNZv8XWQ
Cumplí mi palabra y sólo escribí la reseña… para Desperta Ferro y para mi blog. :-P Detalle de Javi el haber puesto el enlace.
A medida que la lectura de esta reseña avanza, una palabra acude a brotar de los labios trémulos:
—Jolines…
Término este que, si no es homérico, merecería serlo.
Es lo bueno de algunos libros: que desencadenan un laberíntico deseo de saber más.
Es lo bueno de algunas reseñas como esta: que te hacen mirar más allá de lo que lees. Como diría Rafiki, el mandril que distante otea el mundo desde lo alto de un olivo. Perdón: un baobab.
Solo tres apostillas:
-Los troyanos ESCRIBÍAN en luvita, especie de «lingua franca» del llamado «cinturón luvio», pero hablaban otra lengua indoeuropea cuyo nombre no nos ha llegado y que se ha dado en llamar «protolidio».
-Hay artículos que niegan la equivalencia Tawagalawa-Eteocles, al parecer una imposibilidad fonética, y proponen en su lugar «Tzakolawos», posteriormente «Sakolaos» o «Escudo del pueblo», lo cual coincidiría con la realidad del personaje histórico (un comandante aqueo que desembarcó en las costas de Anatolia con cien carros y bastantes infantes durante el conflicto que enfrentó a aqueos e hititas).
-Yo he leído a Pòrtulas y me reservaré educadamente mi opinión sobre libro y autor.
Nos dejas en ascuas, Josep. En las tres apostillas, apostillo.
De nuevo una gran reseña caviliana en tamaño y calidad. Muy buen repaso/resumen del conflicto sobre Troya.
Cierto que el libro tiene mas cosas: tapas y bibliografia, no mucho mas.
… En ascuas…
Bueno, Cavi, hay varios tratados de hititología que tratan el tema de las lenguas anatólicas. El más amplio, aunque no el único, es «SOCIOLINGUISTICS OF THE LUVIAN LANGUAGE», 568 páginas de lingüística anatólica a cargo de Ilya S. Yakubovich, que pese a su nombre es de Chicago. Las lenguas antólicas se han reconstruido parcialmente a partir de topónimos y nombres personales, y ello es lo que permite conocer la existencia de un proto-lidio, un proto-licio, un proto-cario, un proto-pisidio, etc. Pero en todos esos países se empleaba como lengua culta escrita y diplomática el luvio, una de las pocas lenguas anatólicas con escritura propia.
Respecto a Tawagalawa y otros nombres, algunos indiscutibles, otros producto del entusiasmo de Forrer, «LES NOMS MYCÉNIENS DANS LES TEXTES HITTITES», N. N. Kazansky, es un muy buen texto. Sobre el susodicho «Tawagalawa» dice, textualmente:
«Ici je veux aborder l’interprétation de mTawagalawa = zΕτεúοκλέúες du
point de vue mycénien. L’interprétation de E. Forrer pose au moins trois
questions qui restent sans réponse:
– Pourquoi la forme hittite a-t-elle perdu la première syllabe bien que l’écriture
cunéiforme hittite eût les moyens de la noter?
– Pourquoi les scribes hittites font-ils usage du vocalisme /a/, tandis que dans la
forme grecque zΕτεúοκλέúες domine le timbre /e/?
– Pourquoi dans la transcription hittite on ne trouve pas de signe pour noter la
syllabe fermée (le signe -ak-)?»
Y añade más adelante:
«/Twako-lâwos/ pose moins de problèmes que celle de E. Forrer
(mTawagalawa = zΕτεúοκλέúος). L’interprétation phonétique devient plus
précise et permet de comprendre pourquoi le scribe hittite s’est servi du timbre
/a/ et de syllabes ouvertes pour transcrire ce nom en signes cunéiformes.»
Espero haberte desascuado un poco.
Sí, gracias Josep. La hititología es todo un mundo casi desconocido para mí, y para la mayoría, me atrevería a decir. En todo caso, ¿se dice en esos libros, en el de Yakubovich o en algún otro, que en Troya se hablaba proto-lidio y se escribía luvita? ¿Así tal cual, aseverando y sin matices?
¿Y algo que decir respecto a la tercera apostilla?
Por cierto, ayer vi en la librería Canuda un libro escrito por la pareja Kenneth & Florence Wood (qué casualidad, Wood, como el autor de este libro de Troya) titulado El enigma de la Ilíada, traducción española de 2008 aunque el libro es de 10 años antes; un libro alucinante, por lo que pude ojear: de cómo la Ilíada es un texto que contiene las claves cósmicas del conocimiento micénico acerca de los astros, las constelaciones y las nebulosas estelares. Un dibujo esquemático en una página mostraba un lanzamiento de lanza de Aquiles contra no recuerdo quién, descrito en el poema, cuya trayectoria al parecer es un calco de la alineación de no sé qué dos estrellas del cielo.
Aún estoy dudando sobre si comprarlo o no, pero creo que el precio me dolería demasiado.
Prólogo de Javier Sierra, por cierto…
Conste que estos últimos comentarios solo tienen como objetivo hacerle la competencia a la exitosa reseña del libro de Marx & Engels, que ya va por los taitantos comentarios.
¡Cómpralo! Si hace falta suscribimos un crowfunding y luego lo reseñas. :-P
En otra época ese libro estaría ya sin dudarlo en mi casa, en el estante de «objetos raros, curiosos y libros sobre la Ilíada escritos por iluminados/as». Pero corren tiempos difíciles además de bizantinos (y sobre todo críticos -de crisis, claro), y los 9 doblones de oro que vale prefiero guardármelos para bocadillos de pan integral y embutido de pavo.
Si a alguien le interesa, estaba en el vestíbulo del sótano de la Canuda, antes de comenzar a bajar las escaleras.
Pero mira que tiene que estar gracioso el libro, oye…
Y con este y un bizcocho, ya he llegado a veintiocho (comentarios).
COMPRA!!!!!
Parecéis agentes de bolsa…
Pues eso. El que se adelanta canta. Ya sabes.
«En todo caso, ¿se dice en esos libros, en el de Yakubovich o en algún otro, que en Troya se hablaba proto-lidio y se escribía luvita? ¿Así tal cual, aseverando y sin matices?»
Hombre, los varios centenares de folios dan para varios matices, pero sí, esa es la idea.
Respecto a la tercera apostilla, ya he dicho que por simple educación no emitiré las interjecciones que a mi entender merece ese libro.
Me acabo de descargar el libro de este Yakubovich. Hombre, sin haberlo leído aún (no sé si podré despacharlo en esta vida o en la que viene pero algún vistazo sí intentaré darle), digo yo que debe de moverse en el terreno de la hipótesis más que de la aseveración. Porque si asevera, estaría bien que los señores de Wisconsin-Madison que van a ir a excavar a Troya este verano conocieran de antemano las pruebas de tal aseveración. O quizá ya las conocen y por eso van…
Sobre Pòrtulas, con educación todas las opiniones se pueden decir, creo yo, pero no insisto más.
Voy a tener que leer de una puñetera vez el libro de Pòrtulas, que lleva muuuucho tiempo mirándome mal desde la estantería…
Desde una lectura «aromatizada con incienso» (es decir, ingenua; como suelen ser casi todas mis lecturas, por cierto), a mí el libro me gustó mucho. Por eso me interesaban conocer otras lecturas que pudieran ser, digamos, «con el látigo en la mano» (y la expresión no va por ti, Josep, te lo juro). Aunque ya hace más de 3 años que lo leí y sería cuestión de releerlo para refrescar ideas.
Y por cierto, sobre el libro de Yakubovich, y ya digo que sin entrar en lo que diga o deje de decir puesto que aún no lo he leído, parece ser una tesis presentada en 2008 en la División de Humanidades de la Universidad de Chicago para obtener el grado de doctor en Filosofía.
De todos modos, distinguiría el libro de Wood, altamente divulgativo y para un público amplio de publicaciones académicas. Hay cuestiones en las que Wood no entra (ni debe entrar, de hecho, pues apenas las conoce).
¿Te refieres al libro de Kenneth & Florence Wood? Por cierto, que ya no está en la librería. Alguna fuerza cósmica se lo ha llevado…
Ah, que te referías al otro libro woodiano…
Ταρδαστε δεμασιαδο! Σεςεςεςε, σί, α εστε λιβρο δε Ωοοδ
¡Tardaste demasiado! Jejeje, sí, a este libro de Wood.
PS: no sé qué hice, pero al clickar una tecla todo lo que escribí empezó a aparecer en griego…
Mensaje moderado mío…
No, Farsalia en griego, no… :O
Ah, el libro de ese Wood. Claro: está escrito para lo que está escrito, que es la divulgación dirigida a un público amplio. No es un libro de investigación sino de exposición de la cuestión troyana.
genial tu reseña, muy buenos los comentarios.Me encontré con esta página por casualidad o quizá fue el destino, mientras buscaba en google imágenes de mapas de la guerra de Troya, aunque ya tengo algunos, siempre se encuentra algo nuevo, ahora encontré tu página. Lo malo es que ahora quiero leer todos los libros que nombras pero no sé si los voy a poder conseguir aquí. Ya vi que reseñaste El Enigma de la Iliada. Muy bueno, Gracias
Lo mejor que le puede pasar a una reseña es que anime al lector a leer el libro reseñado y muchos más, así que gracias a ti. Muchos de los que aparecen citados (Finley, Pòrtulas, Latacz) diría que son fácilmente localizables en las librerías, ánimo.