TOLKIEN Y LA GRAN GUERRA – John Garth
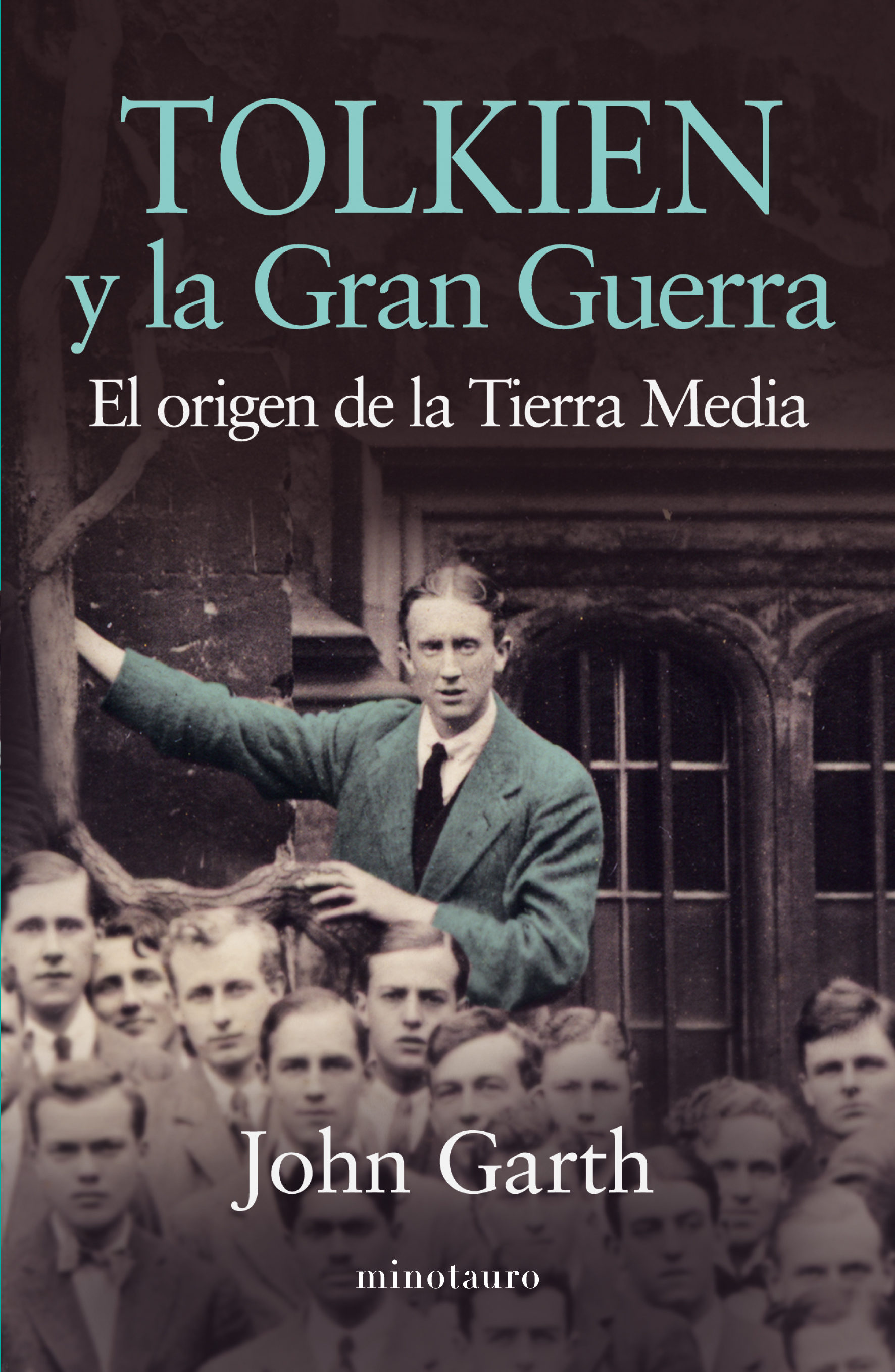 La semilla del gran ciclo tolkieniano (El Silmarillion, El hobbit y El Señor de los Anillos) estaba plantada un poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, cuando su artífice, llevado de un espíritu lúdico y de su amor por las primitivas lenguas nórdicas (el meollo de sus estudios filológicos), fundaba los rudimentos de lo que sería el idioma élfico. Poco después concebía sus primeros relatos y poemas de temática épico-fantástica, que presentaba a un público compuesto por sus tres mejores amigos, Christopher Wiseman, Rob Gilson y Geoffrey Smith, con quienes conformaba un cuarteto bautizado por ellos con el nombre de Tea Club and Barrovian Society, o TCBS, por el salón de té que frecuentaban (el Barrow’s Stores, de Oxford). Estudiantes universitarios que apenas se empinaban sobre los veinte años, al grupo se sumaban algunos camaradas ocasionales, el “círculo exterior” del TCBS, pero la guerra decantó al núcleo duro como un círculo cerrado de amigos que permanecieron en contacto por vía epistolar, tras verse dispersados los cuatro por el cataclismo que hizo presa de Europa. Según las estadísticas oficiales, la proporción de muertos en la Gran Guerra provenientes de Oxford y Cambridge superó con creces a la proporción nacional, y esto se reflejó en el círculo íntimo de Tolkien: Wilson y Smith, jóvenes de prometedor futuro como intelectuales o académicos, se contaron entre los caídos; también fallecieron varios de los barrovianos ocasionales. En cuanto a Tolkien, su intervención directa en el conflicto fue más bien breve, pero intensa, pues arribó a la zona del frente justo para tomar parte en la muy cruenta batalla del Somme (1916) como oficial de señales. Después hubo de ser evacuado a la retaguardia víctima de la “fiebre de las trincheras” (causada por los piojos), y allí lo retuvo una mala racha de enfermedades que prácticamente lo redujeron a la condición de inválido. Físicamente derrengado, espiritualmente deshecho por la muerte de la mayoría de sus amigos, el Tolkien de las postrimerías de la Gran Guerra –que cuando no estaba convaleciente era destinado a unidades de defensa en la costa británica- ardía en deseos de retomar el hilo de su actividad creativa. ¿Nos extrañará el saber que Tolkien declaró, siendo ya un escritor famoso, que la guerra había acentuado su afición por la literatura de fantasía? Así pues, la amistad, la guerra, los gérmenes de una celebrada obra literaria, el capítulo con seguridad más decisivo en la trayectoria vital de su autor: todos estos temas se entrecruzan y compenetran orgánicamente en Tolkien y la Gran Guerra, libro que John Garth publicó en 2003.
La semilla del gran ciclo tolkieniano (El Silmarillion, El hobbit y El Señor de los Anillos) estaba plantada un poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, cuando su artífice, llevado de un espíritu lúdico y de su amor por las primitivas lenguas nórdicas (el meollo de sus estudios filológicos), fundaba los rudimentos de lo que sería el idioma élfico. Poco después concebía sus primeros relatos y poemas de temática épico-fantástica, que presentaba a un público compuesto por sus tres mejores amigos, Christopher Wiseman, Rob Gilson y Geoffrey Smith, con quienes conformaba un cuarteto bautizado por ellos con el nombre de Tea Club and Barrovian Society, o TCBS, por el salón de té que frecuentaban (el Barrow’s Stores, de Oxford). Estudiantes universitarios que apenas se empinaban sobre los veinte años, al grupo se sumaban algunos camaradas ocasionales, el “círculo exterior” del TCBS, pero la guerra decantó al núcleo duro como un círculo cerrado de amigos que permanecieron en contacto por vía epistolar, tras verse dispersados los cuatro por el cataclismo que hizo presa de Europa. Según las estadísticas oficiales, la proporción de muertos en la Gran Guerra provenientes de Oxford y Cambridge superó con creces a la proporción nacional, y esto se reflejó en el círculo íntimo de Tolkien: Wilson y Smith, jóvenes de prometedor futuro como intelectuales o académicos, se contaron entre los caídos; también fallecieron varios de los barrovianos ocasionales. En cuanto a Tolkien, su intervención directa en el conflicto fue más bien breve, pero intensa, pues arribó a la zona del frente justo para tomar parte en la muy cruenta batalla del Somme (1916) como oficial de señales. Después hubo de ser evacuado a la retaguardia víctima de la “fiebre de las trincheras” (causada por los piojos), y allí lo retuvo una mala racha de enfermedades que prácticamente lo redujeron a la condición de inválido. Físicamente derrengado, espiritualmente deshecho por la muerte de la mayoría de sus amigos, el Tolkien de las postrimerías de la Gran Guerra –que cuando no estaba convaleciente era destinado a unidades de defensa en la costa británica- ardía en deseos de retomar el hilo de su actividad creativa. ¿Nos extrañará el saber que Tolkien declaró, siendo ya un escritor famoso, que la guerra había acentuado su afición por la literatura de fantasía? Así pues, la amistad, la guerra, los gérmenes de una celebrada obra literaria, el capítulo con seguridad más decisivo en la trayectoria vital de su autor: todos estos temas se entrecruzan y compenetran orgánicamente en Tolkien y la Gran Guerra, libro que John Garth publicó en 2003.
Habida cuenta del dramático impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en la generación de Tolkien, es un tema recurrente entre estudiosos y aficionados el de la influencia del conflicto en la obra del escritor, cuya cima, El Señor de los Anillos, es una de las grandes gemas del género fantástico. John Garth, investigador británico nacido en 1966 y versado en estudios humanísticos, hace de esta cuestión el hilo conductor de su libro, en que escudriña los primeros pasos literarios de Tolkien en concatenación con la fase temprana de su biografía. Hitos fundamentales del seguimiento emprendido por Garth son la temprana orfandad del futuro padre de los hobbits, su fecunda relación con los camaradas del TCBS, su ingreso a filas durante la guerra –diferido a fin de completar sus estudios universitarios, de los que dependía por completo para asegurarse el sustento-, su experiencia bélica y, por supuesto, la estrecha vinculación entre su formación filológica y sus impulsos creativos. Llama la atención la importancia que cobra en el desarrollo del estudio el papel de los amigos de Tolkien, esto es, el círculo del Tea Club and Barrovian Society, en que la guerra parece haberse cebado con especial maña. A la luz de las pesquisas de Garth, el TCBS asoma como un epítome del mejor compañerismo tanto como de ciertas peculiaridades británicas, un microcosmos dentro del singular mundo de Oxbridge, del que Tolkien fue un fidelísimo representante. El protagonismo del grupo se justifica del todo en vista de la huella que imprimió en el alma del escritor y por lo mucho que debe su imaginario en ciernes al aliciente y los comentarios de sus cofrades, así como al espíritu que los guiaba. Uno de ellos, Geoffrey Smith, que falleció a raíz de las heridas sufridas en la batalla del Somme, plasmó la romántica y juvenil aspiración del grupo: “restablecer la cordura, la limpieza y el amor por la verdadera real y verdadera belleza” a través del arte encarnado por los principios del TCBS.
Enlistado en el ejército a mediados de 1915, el subteniente Tolkien, de los Fusileros de Lancashire, tuvo tiempo suficiente durante el período de entrenamiento para proseguir sus ejercicios literarios, en que despuntan ya los primeros atisbos de su toponimia fantástica (Valinor, Gondolin y otros). Con su ánimo impregnado de los mitos y leyendas que constituían el objeto de su especialización académica, los poemas de la época evidencian una profunda nostalgia del tiempo pasado, a buen seguro reforzada por los acontecimientos en curso y por la expectativa de entrar en combate. Con todo, un detalle en que Garth hace hincapié es que Tolkien nunca dejó de tener en cuenta el aspecto científico de sus conocimientos, convencido como estaba de la significación de la mitología y el lenguaje en el ser de los pueblos (idea en sintonía con las del momento). La íntima filiación que creía percibir entre ambos elementos la trasladó con ahínco a su actividad artística, como llevado del interés por demostrar que los mitos infunden vida al idioma. El de su invención, el élfico, en cuya forja aplicaba los principios que la filología le había inculcado, dejaba atrás su lúdica levedad –ganaba en consistencia- conforme el autor modelaba su particular cosmogonía, pletórica de lugares, personajes, toda suerte de criaturas y un sinnúmero de peripecias. Naturalmente, la guerra supuso una interrupción en este proceso de gestación literaria; contra lo que postulan algunas versiones, ninguno de los relatos que conformarían El Silmarillion (tampoco los que tendrían por escenario la Tierra Media) los concibió Tolkien mientras estuvo en el frente, mucho menos en las trincheras.
Con respecto a la contextualización y las motivaciones de la obra tolkieniana, no hay necesidad de forzar la relación entre los gérmenes de la misma y el trasfondo histórico proporcionado por la Gran Guerra. La propensión de Tolkien al arcaísmo es anterior a 1914, aunque lo más razonable es pensar que los horrores a gran escala de los que él mismo fue testigo en suelo francés no hicieron sino reforzar su conocido recelo ante el mundo moderno. También es razonable atribuir el aura melancólica de las narraciones que compondrían el Libro de los cuentos perdidos y El Silmarillion al sentimiento de pérdida experimentado por la generación de Tolkien, desangrada en tierras belgas y francesas; los trastornos provocados por el conflicto eran de tal magnitud que no había modo de permanecer indiferente, y no es en absoluto disparatado asociar la apetencia del mito con la añoranza de un mundo caduco y en plena desintegración. Bien se puede sostener que el universo encantado del ciclo tolkieniano trasluce en no poca medida el desencantamiento del mundo, un signo de los tiempos ya por entonces diagnosticado por mentes preclaras (el caso de Max Weber es sólo el más ilustre), pero hurgar en la experiencia de las trincheras y de la “tierra de nadie” en pos de la materia prima de El Señor de los Anillos resulta excesivo. Tolkien, por su parte, era reacio a confirmar las especulaciones sobre su obra como el destilado de un trauma generacional, o de su participación en la guerra, aunque no podía por menos que reconocer que ciertos detalles sí debían su inspiración a circunstancias reales. (Por ejemplo, su Sam Gamyi, que “refleja, desde luego, el soldado inglés, los soldados rasos y los ordenanzas que conocí en la guerra de 1914 y que me parecieron tan superiores a mí».) En términos abstractos, es natural que el sentimiento de catástrofe alimente la nostalgia y el escapismo, inspirando obras en que el afán de protesta ante la realidad resulta más o menos evidente. Después de todo, tal cual ha enfatizado Mario Vargas Llosa, es por deseo de aplacar el apetito de una realidad distinta de la propia que se escriben y se leen novelas, lo que es una forma de decir que el ansia de evasión está en la esencia misma de ese mundo de embustes que es la narrativa de ficción.
La otra cara del asunto es que, como también ha señalado el escritor peruano, las novelas se escriben no para contar o reproducir la vida sino para transformarla, añadiéndole algo; y tanto más logrado es este rehacer la realidad cuanto mejor identifiquen los lectores sus demonios personales –lo que, por su parte, es una manera de apuntar a la circunstancia de que la literatura de ficción nunca está por completo desconectada de la realidad, simulada en lugar de abolida por ella, y que este ejercicio de simulación irradia de alguna manera la porción de realidad del lector. Esto también cuenta en el caso de la literatura fantástica, ciudadela de la irrealidad: en ella, el asidero con lo real asume la forma de símbolo o de alegoría, operando como representación de experiencias que se pueden identificar en el mundo real; es cuestión de considerar que la verosimilitud, la condición de creíble porque-asemeja-los-modos-de-la-realidad, es lo que otorga sustento y fuerza de persuasión a lo fantástico. Por demás, ¿quién que haya leído el ciclo tolkieniano dejará de reconocer su poderoso aliento moral? ¿No es su simbolización de la lucha entre el Bien y el Mal –eterno y supremo motivo- un cable a tierra de los más portentosos ofrecidos por la literatura? El Señor de los Anillos es tanto una transfiguración de la realidad como una aproximación a ella, nos aventa fuera de la grisura de nuestro rutinario entorno pero nos devuelve al mundo maravillados y henchidos de entusiasmo, no narcotizados sino enriquecidos con el sortilegio que deparan sus páginas; todo esto, sin que nos estorbe asomo alguno de intención edificante por parte del autor. Es su capacidad de conmovernos justo porque asociamos el sentido de su historia, su conflicto medular, con los dilemas de nuestra realidad la mejor recusación de la gratuidad y escapismo que a veces se endilga a la obra de Tolkien, por no decir al género entero de la narrativa de fantasía. El equívoco que El Señor de los Anillos suscitó en muchos de sus primeros lectores, que creyeron o quisieron ver en la narración una alegoría de la lucha contra el nazismo en la pasada guerra mundial, es un indicio de la ilación –no por ambigua menos patente- entre ficción y realidad.
Contando veinticuatro años de edad, inmerso en la vorágine que arrasaba con buena parte de Europa, Tolkien dejó constancia de la ilusión que había animado a sus entrañables camaradas, y que sin duda le infundía esperanzas en medio del caos: donar a los hombres una forma de belleza aprovechando que, a los del TCBS, “les había sido concedida una chispa del fuego (…) que estaba destinada a encender una nueva luz o, lo que era lo mismo, a reavivar una antigua luz en el mundo”. Los admiradores de su obra podemos dar fe de que no fue este un designio que el creador de la Tierra Media se tomase a la ligera.
– John Garth, Tolkien y la Gran Guerra: El origen de la Tierra Media. Minotauro, Barcelona, 2014. 520 pp.
Ayuda a mantener Hislibris comprando TOLKIEN Y LA GRAN GUERRA de John Garth en La Casa del Libro.










¡Bravo, Rodrigo! Gran reseña que he leído con placer, como buen amante del mundo de Tolkien. Según los libros que publicó su hijo con sus primeros bocetos y demás, en las primeras batallas de Gondolin existían una especie de dragones mecánicos alimentados en su interior por hornos (gracias a los cuales escupían fuego) y pilotados por orcos. ¿Un reflejo de los tanques de la Gran Guerra? Pero esto desapareció en versiones posteriores y ya no queda ni rastro en la definitiva. Creo que el propio Tolkien dijo muchas veces que la idea de su obra era crean una gran epopeya mitico-fantástica para los jóvenes ingleses de su época.
Y desde luego que hay cierto aire de desencantamiento, de decadencia en la Tierra Media: Los elfos se van a Valinor, los enanos se esconden en las montañas, los hobbits viven aislados… y tras la victoria de Gondor y la destrucción del Anillo comienza el tiempo del hombre. En Aragorn hay un poco de Rey Arturo y en Anduril se puede ver a Excalibur. En fin, que hay miles de comparaciones con mitos y epopeyas nórdicos, los cuales usó a su antojo pero con el tino que le daba conocerlos tan bien.
Namarië
Muy cierto, Vorimir. Ese aire al que aludes, un tono melancólico que es el reflejo de un sentido de fin de época, el que no debía ser ajeno –todo lo contrario- a los europeos de su tiempo tras la catástrofe de 1914-1918.
Otro detalle remarcable es el del protagonismo de los seres pequeños, aquellos hobbits tan entrañables como llenos de sorpresas, capaces del heroísmo cuando nadie lo espera, y que sin duda son un destilado del conocimiento que Tolkien tuvo de los soldados comunes y corrientes durante la PGM.
De las mejores reseñas que he leído de Rodrigo, sin duda la que más me ha gustado.
La relación entre literatura fantástica y realidad está tratada con una clarividencia y un rigor que impresiona.
Creo que somos muchos lectores los que a Tolkien le debemos mucho. Este verano me dio por hojear un ejemplar de El Señor de los Anillos que estaba leyendo un adolescente de mi familia, y rápidamente me llamó la atención el tono épico que sobrevuela a lo largo de la novela y que -a mi juicio- la versión cinematográfica no supo transmitir (pese a todo lo bueno que pueda tener, que lo tiene).
Sí recuerdo de cuando la leí -hace más de veinticinco años, era un niño- que uno tenía la impresión de estar presenciando nada más que el episodio final de algo que había sido grandioso, descomunal, épico. La historia del anillo era sólo la punta del iceberg, el canto de cisne de un mundo antiguo -con gestas heróicas, fuerzas primigenias y males ignotos-y que se precipitaba a su fin.
Tomo nota del libro. Gracias, Rodrigo.
Esa impresión que refieres, Derfel, fruto del contraste entre la novela y la película, fue exactamente la misma que tuve en mi más reciente relectura de El Señor de los Anillos, un par de años atrás. Cuando en la reseña señalo que se sale sobrecogido y maravillado de la lectura de Tolkien (con el pecho inflado de puro entusiasmo), en realidad no hago más que transmitir mi propia experiencia. Es un caso en que la alusión a lo épico se justifica por completo, mientras que el uso corriente del término, abusivo y carente de rigor –incluso en el mismo ámbito de la literatura-, no hace más que desvirtuar su sentido, al extremo que suelo desconfiar cuando se califica algo como épico. Hasta me asqueo.
Es un buen libro el de Garth. No tiene pérdida. En gran medida resulta ser una celebración de la amistad, por el tratamiento que el autor hace del círculo íntimo de Tolkien.
Sí, es cierto que el término «épìco» resulta manido, de tan usarse sin venir a cuento. Pero en el caso del universo de Tolkien, creo que no puede utilizarse otro (más que nada, por la propia voluntad del autor, tal y como nos recuerda Vorimir)
Es verdad. Tolkien, como apunta Vorimir, quería una mitología para Inglaterra, y no por afán de escapismo sino porque creía que la época estaba anémica de valores y de símbolos aglutinantes. Y no andaba descarriado, por más que su tentativa tuviese más de quimera que de otra cosa.
Excelente reseña, Rodrigo. La verdad es que, siendo admirador de la obra de Tolkien desde hace muchos años, no me ha dado por leer ninguna biografía suya. Este libro podría ser un comienzo, así que me lo apunto para más adelante.
Gracias, Arturus. Creo que el libro serviría a tu propósito.
El universo Tolkien es inagotable; lleno de sabiduría, belleza, incontables puntos de vista, recodos interesantes…. Su biografía es también mi asignatura pendiente. Ya se como remediarlo. Gracias Rodrigo!.
Huelga decir que suscribo tu valoración de Tolkien.
Gracias a ti, Hagakure.
Excelente reseña, como acostumbras, que disfruto especialmente por estar referida a un autor que tanto estimo. Gracias por ella. Destaco, como otros compañeros, la preclara contextualización de » la fantasía» y su justa geografía y engarce respecto a la realidad. Me ha recordado vivamente a las exposición del propio J.R.R. sobre el particular que pude leer en «Los monstruos y los críticos y otros ensayos», resultando la presente más concreta y entendible, a mis ojos, además de aportar ciertas novedades.
Aprovecho para recomendar a los Tolkiendili la obra antes mencionada , en la que podemos vislumbrar algo del universo intelectual y académico del autor, mas allá de sus obras, o de sus, más personales, cartas.
Tomo nota de la recomendación, Hassah. Muchas gracias.
Maravillosa reseña, Rodrigo! Si no es una de las mejores que has escrito, se acerca mucho. Se trasluce emotividad, y como yo soy una forofa de Tolkien y su mundo, lo aprecio. El universo de Tolkien está pleno de imaginación pero también pleno de moralidad y de ideas con gran vigencia en la actualidad. Buscaré este libro porque ya me has creado el interés. Como siempre, te agradezco tu continuada lista de sugerencias y descubrimientos literarios.
Estupenda reseña, Rodrigo, como es habitual. Como aficionado a Tolkien y a su mundo literario apunto tu recomendación.
Leí hace ya unos años una biografía sobre tolkien de Humphrey Carpenter titulada J.R.R. Tolkien : una biografía, que no está nada mal para acercarse a la figura del escritor.
Por cierto, que siguiendo o intentando seguir la estela de Tolkien hay algunos autores de gran calidad pero otros ciertamente dejan mucho que desear en argumentos y estilo.
También leí esa biografía, Publio. Creo que pasa por ser la mejor hasta ahora. Hay una más breve de Daniel Grotta que, no siendo tan buena, cumple bastante bien.
Aprecio mucho tus palabras, Ario.
Muchas gracias a ambos.
Reseña atractiva para los tolkiendilis de pro como yo. Lo cierto es que mucho se ha escrito sobre la influencia de la Gran Guerra en Tolkien y en la gestación de su universo literario.
Tuvo que influir de manera drástica lo que vió en la guerra y lo que sintió en la post-guerra, como él mismo comentó, tras la guerra ya sólo le quedaban dos amigos vivos, en su pueblo, toda su generación quedó aniquilada.
Pero también hay que tener en cuenta que El Señor de los Anillos fue una obra de larga gestación, gran parte de su nudo y desenlace se escribieron en los años de la Segunda Guerra Mundial.
¡Solo por esta reseña, tengo que leer a Tolkien!
¡Qué maravilla de esctritor eres, Rodrigo!
E-S-C-R-I-T-O-R, queria decir
(perdón por la falta, resultado de la emoción)
¿Ein?
Me honra tu entusiasmo, Rosalía, y mucho, pero de escritor nada. Apenas me alcanza para reseñador…
Cierto, Antígono, de muy larga gestación. Se tomaba su tiempo Tolkien, tanto que a veces había que apurarlo un poco. C.S. Lewis fue quien más hizo en este sentido, ya que de los “Inklings” (su grupo de amigos en Oxford) era el que mejor compartía su interés por la literatura fantástica.
Saludos.
Es cierto que se tomaba su tiempo, pero creo que mereció la pena. Grandes obras son las que ha obtenido como resultado.
He de decir que muchos de los datos que habéis ido resaltando no los conocía y es grato que te sorprendan de vez en cuando.
Gran post. Saludos
Gracias, Juanterry.
Enhorabuena Rodrigo. Una vez leído el libro acabo de leer tu reseña y coincidimos, aunque tu lo expresas todo mucho mejor. Lo cierto es que terminas el libro y te dan unas inmensas ganas de leer todo el ciclo Tolkiano, a ver si el verano despeja mi pila y me puedo poner con esta inmensa relectura.
Me ocurrió lo mismo, sentirme tentado de releer, por enésima vez, el ciclo entero. ¡Y lo hice!
Gracias, Juanrio.