«El mejor marido que puede tener una mujer es un arqueólogo. Cuánto más envejece ella, más interés muestra él».
Agatha Christie.
Hace casi 75 años el periodista y divulgador alemán Kurt Wilhelm Marek (más conocido como C. W. Ceram) publicó una obra que no ha dejado de reeditarse desde entonces: Dioses, tumbas y sabios. Se trataba, en palabras del propio Ceram, de un “noticiario acerca de los grandes descubrimientos arqueológicos”, 24 capítulos en los que se hacía un recorrido ameno y aventurero por los principales hallazgos que los investigadores y arqueólogos han llevado a cabo en todo el mundo, y que permiten conocer un poco más el pasado de la Humanidad. Es uno de esos libros que todo amante de la historia, de la arqueología, del conocimiento, incluso todo espíritu curioso, viajero y aventurero, tiene y ha leído con devoción.
Sin embargo, la obra de Ceram padecía de la maldición de Meleagro: en lugar de un tizón ardiente de madera, lo que condenaría al libro sería, paradójicamente, aquello que sus páginas trataban de divulgar y engrandecer: el simple avance y progreso de la arqueología, cuyos nuevos descubrimientos y teorías lo dejarían caduco (aunque no carente de interés). Una especie de obsolescencia programada, que sin embargo no ha impedido a la obra seguir gozando del favor del público. La última de las cinco partes de que se compone lleva un título escrito en clave de profecía: “Sobre los libros de historia de la arqueología que todavía no pueden escribirse”. Si leemos ahora, siete décadas después, ese capítulo final, no podemos evitar sentir una cierta emoción y nostalgia. Allí Ceram dice cosas como esta:
De algunos años acá ha estallado una nueva “guerra de Troya”. Y va a resultar que ni Schliemann ni Dörpfeld tenían razón. El profesor americano Blegen ha estudiado, desde 1932, las excavaciones en la colina de Hissarlik, y según él, no es la ciudad VI —como sostenía Dörpfeld con insistencia— sino la VII la que habremos de identificar como la Troya homérica —que según Blegen habría que situar entre el 1200 y el 1190 a.J.C.
Ha llovido mucho desde los tiempos de Blegen (que se lo pregunten a Joachim Latacz, por ejemplo, o a Michael Wood, o a Barry Strauss, o a Eric H. Cline), y la “guerra de Troya” ha dado muchas vueltas. El paso del tiempo es lo que diferencia a los mortales de los dioses, y la arqueología (y su disciplina hermana, la historia) trata de recuperar para la memoria ese transcurrir de lo que fue y ya no será, para que no se pierda en el olvido. Como nos recuerda Mario Agudo en el prólogo de un libro de reciente publicación, Gore Vidal puso en boca de uno de los personajes de su famosa novela Juliano el Apóstata una definición certera aunque pesimista: “La historia es un chismorreo inútil sobre un suceder cuya verdad se pierde en el instante mismo en que ha tenido lugar”. Contra esa pérdida y ese olvido tratan de luchar los arqueólogos como Blegen, los divulgadores como Ceram, y también los que son ambas cosas, como Eric H. Cline.
Ya era tiempo, seguramente, de que se escribiera un libro que siguiera la estela de Ceram. Y no es que no se hayan publicado desde los años 50 para acá cientos de libros de divulgación de la arqueología. Pero el de Eric H. Cline Tres piedras hacen una pared recuerda fuertemente a aquel otro, el cual además es citado en la primera página. Las “historias de la arqueología” de Cline evocan las del alemán, incluso el recorrido capitular de ambos libros es muy similar. Pero si Ceram hablaba “de oídas”, por decirlo rápido, el caso de Cline es muy diferente. Su profesión es arqueólogo, ha excavado en multitud de yacimientos de todo el mundo a lo largo de su vida profesional (nació en 1960) y es autor de numerosos libros sobre historia y arqueología. En Tres piedras hacen una pared Cline retoma los relatos de Ceram y los completa y actualiza. Por seguir con el ejemplo de Troya, a las excavaciones de Schliemann, Dörpfeld y Blegen se añaden en las páginas de este nuevo libro las de Manfred Korfmann de las últimas décadas del siglo pasado, y los trabajos realizados durante el presente. Y Cline aprovecha para reivindicar, en el descubrimiento de la ciudad de Troya, la figura de Frank Calvert, ensombrecido y condenado al ostracismo hasta que en 1999 Susan H. Allen publicó Finding the walls of Troy, un libro de poco más de 250 páginas y 100 de notas, que ojalá se tradujera al castellano pese a tener ya 23 años.
El autor norteamericano hace un compendio de hallazgos y yacimientos arqueológicos dispersos a lo ancho y largo del planeta, deteniéndose en cada uno de ellos para relatar el origen de dichos descubrimientos y las vicisitudes que acontecieron en las excavaciones. Y lo hace valiéndose de un texto claro, ameno e incluso divertido. Se nota que Cline ha disfrutado en la redacción (aunque lo que a él le gusta, como anuncia el adhesivo que luce en su despacho de la Universidad George Washington, es excavar: “Arqueología: preferiría estar excavando”). La narración está salpicada de chascarrillos y anécdotas, algunas de ellas vividas en primera persona, que no hacen sino certificar la intención didáctica y divulgativa del autor, quien ha escrito un libro no solo para informar, sino para entretener y, también hay que decirlo, para fomentar. Cline aprovecha de vez en cuando y hace llamamientos al estudio y la práctica de la arqueología, disciplina la cual se nutre en buena medida de voluntarios que dedican su tiempo a trabajar duro en algún yacimiento, con el fin de recuperar el pasado para nuestro presente. Y aprovecha también para incidir en el tema de la pseudoarqueología y la pseudohistoria: su intención es, también, mostrar verdades y hacer olvidar bulos o falsas informaciones.
A tal objetivo están sin duda enfocados los 4 capítulos que hay repartidos en el libro, en los que Cline imparte, siempre en un tono cercano y desenfadado, lecciones magistrales acerca de la actividad arqueológica: saber dónde hay que excavar, cómo hay que hacerlo, averiguar la antigüedad de los restos hallados, quién es el propietario de dichos restos, cuál es la diferencia entre arqueología horizontal y vertical, cuán importante es el contexto cuando se realiza un hallazgo… Preguntas a las que el autor responde con meridiana claridad y haciendo gala de sus dotes como docente. El lector recibe una información somera del funcionamiento de los muchos sistemas de que se vale la arqueología para la detección y datación: si en sus inicios las herramientas básicas eran la intuición y la observación, hoy en día existen sistemas de detección remota, radares de penetración del terreno, escaneados electromagnéticos, tecnología LiDAR, conductividad eléctrica, magnetómetros, georradares, drones, tecnoluminiscencia, rehidroxilación, dendrocronología… Cada vez es más frecuente, hay que decirlo, la tendencia de los investigadores, especialmente si son arqueólogos, a introducir en sus libros terminología y nociones relacionadas con el trabajo que les ocupa: sucede así, por citar un par de libros recientes, en Los reyes del río de la bioarqueóloga Cat Jarman, o en Vikingos de Neil Price (ambos libros casualmente de temática vikinga).
Al margen del aspecto claramente didáctico de la obra, el grueso de sus páginas lo ocupa, claro está, un viaje en el tiempo y el espacio. Así, Cline empieza, para abrir boca, con los que probablemente son los hitos más famosos de la arqueología y los descubrimientos fruto de una excavación: por enésima vez, y nunca serán demasiadas, asistimos al relato de las “cosas maravillosas” que vio Howard Carter en 1922 en Egipto, dentro de la tumba de Tutankhamón, faraón que murió hace unos 3350 años; de los restos casi intactos de Pompeya, la ciudad sepultada por el Vesubio en el 79 d.C.; y de las ruinas de Troya, cuya guerra contra los aqueos aconteció hace más de 3000 años y cuyos muros se vienen buscando y desenterrando desde finales del siglo XIX. Tienen cabida también las antiguas civilizaciones de los mayas, los incas, los aztecas y otras varias que habitaron el continente americano; los hallazgos hechos en diversas partes del mundo de restos humanos de época neolítica y de mucho antes (los más remotos son unas huellas de homininos —así los llama Cline— bípedos, Australopithecus afarensis, que tienen una antigüedad de 3’6 millones de años). Creta, Thera y Acrotiri (la Pompeya del Egeo); los alemanes en Troya y Olimpia, los americanos en Atenas, los franceses en Delfos; el pecio de Uluburun (uno de los hallazgos más importantes de todos los tiempos, dice Cline), las tablillas de Hattusa; Megido, Masada, los rollos del Mar Muerto, arqueología subacuática… La lista sería demasiado larga.
Cline recorre el mundo describiendo los más importantes hallazgos arqueológicos, cómo se produjeron y quiénes los llevaron a cabo, de modo que a lo largo de las páginas el lector se familiariza con un buen puñado de arqueólogos, más allá de los Schliemann, Evans o Carter: Spyridon Marinatos, Flinders Petrie, Finkelstein, Yigael Yadin, Woolley… Se deja algún nombre, es inevitable (no menciona a Charles Masson, por decir uno), pero el repaso es amplio y magistral. Cita repetidamente a Brian Fagan, reputado arqueólogo británico autor tanto de libros de talante divulgativo como de otros más especializados. Cuenta Cline anécdotas interesantísimas, como la del arqueólogo griego Spyridon Marinatos, que excavó en la isla de Thera; a su muerte, ocurrida en 1974 de forma repentina y en el mismo yacimiento, fue enterrado allí mismo, y hubo serias dificultades para ello pues a cada palada aparecían restos antiguos sepultados bajo tierra. Cuenta también la odisea que le sucedió a la cabeza del arqueólogo Alexander F. Petrie una vez murió. O, hablando de cabezas, la extraña costumbre de los habitantes de la ciudad de Jericó hace unos 8000 años: enterraban a sus muertos bajo el suelo de sus casas, y tras un cierto tiempo los desenterraban, recuperaban los cráneos, reconstruían las facciones faciales con arcilla (en el lugar de los ojos colocaban conchas) y los ponían en un lugar destacado de la casa. Y es que la arqueología va hermanada con la Historia, y Cline lo deja claro en sus abundantes referencias a hechos históricos, los cuales relata con pluma ágil. Al hilo de esto, tampoco elude hablar de nociones conceptuales, como las oposición entre arqueología procesual (según la cual la arqueología no se ha de limitar a describir cosas sino que las ha de intentar explicar, al modo en que lo hacen las ciencias: «la arqueología, o es antropología, o no es nada») y la posprocesual (la que se opone a ello, por decirlo brevemente).
Por todo lo dicho, el libro va mucho más allá del simple recorrido descriptivo por los hallazgos arqueológicos más llamativos del planeta. Se complementa con un buen número de ilustraciones hechas a mano por Glynnis Fawkes, y uno no puede por menos de echar de menos fotos: se trata de un libro de altura, pero cuánto más habría ganado si en lugar (o además) de esas ilustraciones, hubiera contado con fotografías de los lugares y los descubrimientos que en sus páginas son descritos. Tiene, eso sí, y son de enorme utilidad, un par de mapas mundiales donde aparecen marcados (¿todos?) los yacimientos que son visitados en el libro. Cuenta además con una abundante bibliografía que hará las delicias de los interesados en profundizar en la materia.
Eric H. Cline, autor del exitoso 1177 a.C. El año en que la civilización se derrumbó y del breve pero jugoso La guerra del Troya, realiza con este nuevo libro, publicado en 2018, un encomiable trabajo de divulgación arqueológica e histórica. Una magnífica obra de lectura entretenida, apasionante y estimulante. Y para cerrar la reseña, y como muestra y prueba de que la arqueología está íntimamente ligada a la historia, de que los métodos de estudio y detección de que disponen los arqueólogos cada vez son más sofisticados y abren más el campo de visión de los investigadores, y de que la labor del arqueólogo no acaba (más bien apenas hace otra cosa que empezar) con el desentierro de un objeto antiguo en una zanja con un pico y un pincel, véase esta noticia de 30 de noviembre de 2022 (hoy mismo para quien escribe esta reseña). Cuánto hay que aún ignoramos sobre nuestro pasado, así que bienvenido sean los libros que nos ayudan e incentivan a descubrirlo.
*******
Eric H. Cline, Tres piedras hacen una pared. Historias de la arqueología (traducción de Silvia Furió). Barcelona, Editorial Crítica, 2018, 574 páginas.


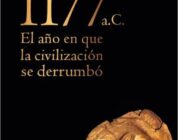
Farsalia
Fantástico libro que merece esta estupenda reseña y aquí, su lugar natural. Lo leí en anglo antes de que saliera la traducción castellana.
De Cline, como se suele decir, hasta los andares. Uno de los libros suyos que más me apetecen es sobre las excavaciones realizadas en Megiddo durante el último siglo, Digging Up Armageddon: The Search for the Lost City of Solomon (Princeton University Press, 2020; edición en rústica, 2022); pendiente de lectura (por no mucho tiempo) está la edición actualizada en inglés (2021) de su libro 1177 a.C.. Sobre esos capítulos más «teóricos» sobre la disciplina arqueológica, Cline publicó hace muy poco un librito, Digging Deeper: How Archaeology Works (Princeton University Press, 2020), que en cierto modo deriva de aquellos.
Iñigo
Cline merece siempre una visita… Apuntado queda.
Farsalia
Por cierto, Ceram se invirtió y latinizó el apellido, que era Marek, para hacer olvidar en la posguerra mundial que durante el Reich nazi había trabajado en las Propagandatruppe o servicio de propaganda de la Wehrmacht. A fuer que lo consiguió…
cavilius
El libro de Cline es didáctico y delicioso, con el aliciente de haber sido escrito por alguien que habla de primera mano y por propia experiencia. Ideal para animar a los jóvenes que no saben muy bien qué hacer con sus vidas, a escoger la Arqueología como estudio y salida profesional.
Iñigo
El de Ceram me lo recomendó un profesor de los jesuitas cuando yo tenía 14 años y gracias a él me entró el gusanillo por la historia… hasta hoy.
APV
Lo leí hace tiempo, es un libro muy interesante.
Quizás eche de menos algún capítulo sobre algunas excavaciones concretas (como Atapuerca), pero su contenido es destacable tanto los capítulos sobre los lugares como sobre los procedimientos.