VIOLENCIA ROJA Y AZUL – Francisco Espinosa Maestre
 De unos años a esta parte las publicaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica han ido aumentando en España a un ritmo vertiginoso. Fueron los nietos de los asesinados durante la Guerra Civil española y la posguerra franquista los que comenzaron este impulso que acabó por arrastrar a los historiadores profesionales y a aficionados al tema. Francisco Espinosa Maestre, el coordinador de este trabajo que vamos a reseñar, es uno de los historiadores españoles más comprometidos con esta labor de investigación y de búsqueda de respuestas ante hechos que todavía, más de 70 años después, siguen produciendo cierto resquemor en una gran parte de la población española. Conocidas son sus obras, publicadas también en Crítica, sobre la guerra y la represión subsiguiente protagonizadas por el bando rebelde. Algunas de tanto éxito como el publicado en el año 2003 titulado La columna de la muerte. El avance del Ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Sin duda, hay materia para seguir investigando, como así se intenta realizar con la publicación de este trabajo coordinado por el propio Francisco Espinosa al que acompañan tres historiadores más: José María García Márquez, Jóse Luis Ledesma, y Pablo Gil Vico.
De unos años a esta parte las publicaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica han ido aumentando en España a un ritmo vertiginoso. Fueron los nietos de los asesinados durante la Guerra Civil española y la posguerra franquista los que comenzaron este impulso que acabó por arrastrar a los historiadores profesionales y a aficionados al tema. Francisco Espinosa Maestre, el coordinador de este trabajo que vamos a reseñar, es uno de los historiadores españoles más comprometidos con esta labor de investigación y de búsqueda de respuestas ante hechos que todavía, más de 70 años después, siguen produciendo cierto resquemor en una gran parte de la población española. Conocidas son sus obras, publicadas también en Crítica, sobre la guerra y la represión subsiguiente protagonizadas por el bando rebelde. Algunas de tanto éxito como el publicado en el año 2003 titulado La columna de la muerte. El avance del Ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Sin duda, hay materia para seguir investigando, como así se intenta realizar con la publicación de este trabajo coordinado por el propio Francisco Espinosa al que acompañan tres historiadores más: José María García Márquez, Jóse Luis Ledesma, y Pablo Gil Vico.
Entrando ya en la descripción técnica del libro, éste consta de cuatro partes: la primera es realizada por Francisco Espinosa y está dedicada a describir globalmente la represión franquista y el «combate» entre el binomio historia-memoria; la segunda, narrada por José María García Márquez, se ocupa del terror en la zona ocupada por los franquistas; la tercera parte, analizada al detalle por un experto en el tema como José Luis Ledesma, abarca la violencia y represión acaecidas en la retaguardia republicana; y por último, Pablo Gil Vico, se encarga de desgranar la difícil relación entre el Derecho y la Justicia Militar. El espacio temporal analizado se sitúa desde el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936, hasta la posguerra mundial en 1950.
Como bien se comenta en la introducción del mismo, estamos ante una obra de historia militante, un libro que no entiende de términos medios, alejado de cualquier signo de equidistancia que pueda ofrecer algo de cobertura, ya sea moral o circunstancial, al franquismo. Por supuesto, la violencia en la retaguardia republicana también tiene un capítulo, pero la franquista ocupa las tres cuartas partes de este libro.
Para Espinosa, no hay duda de que el eje central de la actuación de los alzados fue la de provocar un Política de Exterminio con mayúsculas mediante un terror paralizador, afirmación ésta que ha recibido críticas de autores reconocidos como Santos Julia o Enrique Moradiellos, algo a lo que hace alusión el propio Espinosa, mostrando a su vez su disconformidad con los mencionados historiadores. Genocidio y muerte programada, a este aserto se agarra con uñas y dientes el mencionado autor. Para Espinosa no se puede hablar de guerra civil hasta noviembre de 1936, cuando Franco es frenado en Madrid, camuflándose la represión hasta esos momentos como parte de lo que podríamos denominar conflicto bélico propiamente dicho. No nos engañemos, el juicio al franquismo y a la labor llevada a cabo en la Transición para intentar cerrar heridas, forman la base ideológica y argumental del profesor Espinosa. Para él no hay grises, o es blanco o es negro.
José María García Márquez nos acerca en su capítulo a las dificultades existentes para poder realizar con fidelidad un recuento de las víctimas, ya que la no inscripción de muchos de los asesinados en los registros civiles y su causa de muerte, si fue registrada, hace de esta labor una ardua tarea para los investigadores. Como curiosidad, destacar que también se hace eco de las sentencias que recibieron falangistas que cometieron crímenes fuera de todo «orden jerárquico militar».
José Luis Ledesma se encarga de la otra cara de la moneda, la violencia y represión desatada en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Ledesma no se esconde bajo excusas baratas y afronta con seriedad que la muerte y los asesinatos en el bando gubernamental también tuvieron su parte de protagonismo en esta ola de violencia y sinrazón que fue el golpe militar. El llamado «orden revolucionario», acaecido sobre todo durante 1936, es el que más víctimas produjo entre militantes de derecha, eclesiásticos, o clase media burguesa. Para Ledesma, el hecho de que los mecanismos de represión desatados en la zona republicana carecieran de planificación y dirección no significa que fuera únicamente una ciega reacción fruto del «desbordamiento» inicial. Las organizaciones políticas y sindicales no fueron ajenas a estos hechos, y deberían aceptar su parte de responsabilidad en estos sucesos. El gobierno intentó desbaratar ese «orden revolucionario» y sustituirlo por un «orden republicano», algo que como el propio Ledesma confirma se tuvo que escribir también con sangre. Los sucesos de mayo del 37 son un ejemplo de ello. Importante el apunte que hace este mismo autor: después de cinco meses de contienda y a falta de otros veintisiete, alrededor de cuatro de cada cinco víctimas en la retaguardia republicana habían sido ya asesinados.
Por último, Pablo Gil Vico desarrolla, en mi opinión, la parte más farragosa del libro: las cuestiones judiciales. Son numerosos los relatos que ofrece el autor sobre algunos de los juicios más populares, caso de los llevados a cabo por la muerte del general López Ochoa, José Antonio Primo de Rivera, o el líder del Partido Nacionalista Español, el doctor Albiñana. Para Gil Vico, no se perseguía el esclarecimiento de los hechos, sino hacer llegar a la opinión pública que todos los vencidos tenían su tanto de culpa en muertes como las mencionadas anteriormente. Analiza al detalle las triquiñuelas judiciales para dar a conocer un veredicto que estaba ya decidido de antemano. El papel jugado por los consejos de guerra en el engranaje político y estratégico diseñado por los sublevados es clave para afrontar con aires de legalidad lo que no cabía en un Estado de Derecho.
Este es un libro que no deja indiferente, sus conclusiones pueden ser o no discutibles, los historiadores no parece tener una idea común con respecto a muchos de los hechos narrados en estas líneas, pero lo que sí parece claro es que la sucesión de trabajos para la recuperación de la Memoria Histórica no ha hecho más que empezar. Espinosa se ha convertido en el más claro exponente de este tipo de estudios que acarrearan polémica para unos, y verdad para otros, según el cristal con el que se miré.
[tags]Violencia, roja, azul, Francisco Espinosa Maestre[/tags]
Ayuda a mantener Hislibris comprando el VIOLENCIA ROJA Y AZUL en La Casa del Libro.

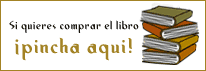








Espinosa no es un tipo que se arredre. Lleva años investigando la represión en Andalucía y Extremadura y no se corta ante los ataques de sectores neo, para o directamente franquistas, como se les quiera definir. Es combativo, pero concienzudo, aporta documentación y datos, algo que siempre se echa en falta. Conozco un poco su trayectoria y sé que ha puesto patas arriba todos los archivos a su alcance para llegar a conclusiones, siempre provisionales (no todas las provincias se han investigado aún y no en todas hay documentación investigada a fondo).
En un curso en El Escorial el pasado verano ya anticipó algunas conclusiones de este libro. Y no sólo se trata de apuntar cifras, sino dejar bien clara la maquinaria represora del ejército sublevado, desde el primer día. Julio Prada Rodríguez, en su reciente libro La España masacrada (Alianza), del que hay reseña en ciernes, también sigue la senda de la investigación rigurosa de la represión franquista, aunque ampliándola a todas los ámbitos y escenarios, no sólo el «terror caliente». pero ya hablaremos de este libro cuando toque.
Siempre son de agradecer libros como los de Espinosa (éste, La columna de la muerte, La justicia de Queipo,…), que abren caminos a una investigación como debe ser, sobre archivos y registros, dejando de lado la querella bibliográfica. Y esperemos que la cosa siga por este camino.
Buena reseña David de un libro que, desde mi punto de vista, debe ser bastante complicado, entre otras cosas porque ahora no me apetece meterme con la Guerra Civil Española, ya llegará su momento.
Gracias por sacarlo a la luz.
Buenas tardes:
Gracias David L por la reseña.
Puro revisionismo izquierdista: yo no leeré este libro.
Atte.
Coincido con la opinión de Antonio. Cuando la tendenciosidad dirige la mano del historiador no se saca nada positivo, por muchos datos que se aporten. Ya comenté algo de esto en otro debate y por ello no voy a repetirme (https://www.hislibris.com/el-desplome-de-la-republica-angel-vinas-y-fernando-hernandez-sanchez/).
Curioso que los que proyectaron un golpe militar para acabar con la República de un plumazo se dedicasen supuestamente después a prolongar la guerra interminablemente para exterminar rojos, cosa que además ni siquiera hicieron del todo, a lo que parece. Por lo visto, la ofensiva de noviembre del 36 a Madrid fue una maniobra de distracción tipo la Vaquilla de Belanga mientras daban el matarile a obreros y anarquistas por otros lados. Lo raro es cómo no prolongaron la guerra 15 o 20 años más, para exterminar mejor a los malvados rojos: podían aprender de Pol Pot o Stalin, que con la hambruna ucraniana y en mucho menos tiempo fueron mucho más efectivos. Claro, será que Franco, ese incompetente militar que ganó una guerra por chiripa, era tonto hasta para liquidar: ayyyy, ay, ay…
Con el poco tiempo que se tiene y lo interesante que queda por leer: siguiente por favor. Y gracias, David L por tu excelente reseña, como es habitual, que nos ahorra perder tiempo y/o dinero.
El tema de la represión en la Guerra Civil española es un tema excesivamente delicado y que merece ser estudiado sin apasionamiento, aunque siempre es difícil no hacerlo cuando nos referimos a estos hechos. La teoría de Espinosa( Genocidio-muerte programada) es polémica, teniendo opiniones contrarias de algunos historiadores de prestigio como Santos Julia o Enrique Moradiellos. También me ha llamado la atención las críticas de Espinosa al profesor Javier Rodrigo , especialista en campos de concentración franquistas , este último afirma que más que una política de exterminio lo que existió fue una de “ejercicio de terror” totalmente diferente según el territorio en lucha, algo que en mi opinión se acerca más a la realidad. La violencia fue in crescendo en consonancia con el nivel de respuesta de los milicianos. No quiero decir que fue proporcionada, ahí están casos como el de Badajoz para darse cuenta de que no fue así siempre, pero creo que afirmar que existía un plan preparado de antemano para eliminar a la oposición republicana es dar por supuesto algo que se fue desarrollando poco a poco. Muchas veces hablamos del Holocausto como algo programado, o al menos llevado a la práctica después de una preparación previa, yo mismo he sido siempre un adepto a esta teoría, pero poco a poco he ido comprendiendo que ésta se llevó a cabo en sus posiciones maximalistas gracias a la cobertura que conllevó la invasión de la URSS y el propio apoyo indisimulado de la Wehrmacht. En España creo que podríamos hablar salvando las distancias, de algo parecido. La represión alcanzó cotas altas debido a la fuerte resistencia de las fuerzas partidarias del Gobierno republicano, sin ésta respuesta tan decidida la represión no habría alcanzado las proporciones que llegó a tener. La represión en la retaguardia republicana se aprovechó también de la coyuntura del momento para llevar a cabo una “limpieza” de enemigos de la revolución. Es decir, la represión está íntimamente ligada a las especiales circunstancias que se dieron tras el golpe de Estado. Creo que nadie podría haber imaginado nunca que estas llegaran a ser tan terribles, ni tan siquiera los propios militares rebeldes, aunque Mola publicara su famosa arenga violenta.
Un saludo.
Sin poner en entredicho las tesis de Espinosa, su otro libro, La columna de la muerte, se me hizo un tanto excesivo. Prefiero un ejercicio historiográfico más ponderado que no permita a los pro-franquistas señalar con el dedo la paja en el ojo ajeno. Aún así, como siempre, gran e interesante reseña, David.
Para Espinosa existió una deliberada política de exterminio desde el bando golpista que comenzó en 1936 y que no acabó prácticamente hasta 1950. Esta es la base de su teoría sobre estos terribles sucesos. No hay medias tintas, no acepta grises ni matices, de ahí las arduas polémicas que mantiene con otros historiadores, y no estoy hablando entre estos últimos de Moa, Vidal, etc.., sino de historiadores como Moradiellos, Santos Julia, Javier Rodrigo y alguno más que podía nombrar. También nos deja muy claro en el libro su descontento con la Transición española, algo que es muy polémico. Prácticamente en la posguerra, tanto española como mundial, se realizaron intentos de llevar a cabo algo muy parecido a lo que al final se logró en 1977, aglutinar a todas las fuerzas políticas democráticas junto a las que desde el propio régimen franquista evolucionaban hacia esos parámetros democráticos, para alcanzar unos acuerdos de mínimos que sentaran las bases de nuestra convivencia. O era de esta manera o no sería….y eso ya lo sabían desde 1945 las fuerzas en el exilio.
Saludos.
Quizá perdemos de vista que el momento histórico del presente necesita vestirse del pasado histórico reciente para conseguir tener una explicación coherente de nuestras tomas de decisión. El estallido de la Guerra Civil y sus consiguientes crueldades vienen a consecuencia de unas vivencias en lo personal que acaban conllevando el horror en lo colectivo.
El contacto con el horror por el que habían pasado muchos jóvenes del 36 habían sido casi dos décadas de guerra genocida en las agrestes tierras del Rif, allí vieron el horror de cerca y allí participaron activamente del mismo; recursos bibliográficos los encontramos en las memorias de Arturo Barea «La forja de un rebelde» o de Ramón J. Sender «Iman», o en los documentados libros de Sebastian Balfour «Abrazo Mortal» o Rosa Madariaga «El Barranco del Lobo». En ellos encontramos jóvenes oficiales que luego fueron destacados protagonistas de la dirección de los alzados, y tampoco faltan entre los que defendieran la República quienes habían sufrido y participado activamente en la represión de los rifeños.
Llegados al presente del estallido del 36, aquellas personas que participaron activamente en el conflicto, no es que fuesen con mentalidad genocida, es que no conocían otros metodos diferentes a los que les habían enseñado para batir al enemigo.
Ante todo quiero decir que sigo muy de cerca al historiador Francisco Espinosa Maestre en sus investigaciones históricas, de gran valor y minuciosidad. He aprendido mucho de sus reflexiones, datos y análisis. Mi agradecimiento y mi reconocimiento. De ahí mi sorpresa y extrañeza al leer en «Violencia roja y azul»
«Sobre la violencia franquista en el País Vasco»: “En realidad se trata de una cuestión viciada por el sesgo nacionalista que todo lo impregna, al que hay que unir eso que algunos llaman “el conflicto vasco”, lo que vendría a significar que para una comunidad como Euskadi, que lleva ya décadas alimentando el victimismo, no resulta fácil asumir que, frente a los que se les ha contado siempre, la represión franquista allá fue de las menos duras de España. De ahí el empeño de algunos, el caso más conocido sería el de Iñaki Egaña, en hablar de la represión en Euskal Herria y no en Euskadi, método por el cual, al sumar las víctimas navarras a las vascas, se obtiene una cifra más acorde con la leyenda. En este orden se encuentra también el trabajo de Txema Flores e Iñaki Gil Basterra sobre la represión en Álava.
Todo se supedita a ese objetivo, hasta el punto de no sólo no explicar claramente la procedencia de la información, sino de exponer los nombrados de la forma más confusa posible y mezclando todo para que no se puedan captar las partes, tal como expresé en un artículo reciente, la represión en el País Vasco seguirá sin esclarecerse mientras no se parta de un estudio exhaustivo de los registros civiles y, sobre todo, libre de prejuicios y de deseos de no contradecir la leyenda (pág. 50, Violencia roja y azul).
Francisco Espinosa Maestre a menudo tan exacto, en este libro, en lo referente al País Vasco, me parece muy desconocedor de la realidad e incluso le tacharía de manipulador. A modo de ejemplo cito el último artículo del historiador Iñaki Egaña, al que vitupera, a mi modo de ver, muy injustamente en este libro citado.
IÑAKI EGAÑA HISTORIADOR
Ética y estética
El artículo anterior que mal titulé «El anti cuento de Navidad», cuando mejor le habría ido un, por ejemplo, «Otro cuento de Navidad», ha suscitado en la red internauta un enconado debate sobre la violencia, la justicia y la venganza. La contrainsurgencia cibernética de charol se mantiene alerta cada vez que suenan frases sobre los presos vascos y despliega sus argumentos tendenciosos por aquí y por allá.
Me resulta, al menos, curiosa la táctica que utilizan en la mayoría de las ocasiones: separación entre demócratas y violentos e insulto. Insulto zafio, ibérico, sexista y machista, a la vieja usanza.
La separación entre violentos y demócratas es un gran sarcasmo. Sarkozy, Obama, Zapatero, Aznar, González… tiene más muertos sobre sus conciencias que el más terrorista de los terroristas, Carlos, el Chacal, por ejemplo.
Ya me contaran ustedes cuántos de los estados hoy conformados en la muy adelantada, tolerante y especializada en derechos humanos Europa no han utilizado la violencia repetidamente durante el siglo XX. ¿Se trata de una cuestión del tempo? He repasado el mapa una y otra vez y mis ojos se resisten a detenerse en algún punto que no diga violencia.
Por encima de los argumentos demócratas, parece que sobrevuela un concepto muy manido, el de la ética. La moral que debe de regir nuestros destinos. ¿Son ustedes violentos? No, por supuesto. ¿Seguro? Seguro. Tenemos mecanismos para que cualquier exceso violento sea castigado. ¿De veras? Sí, es cierto.
Permítanme que dude. Una duda razonable.
España vende armas y, según nos cuentan los diarios hace unos días, este año ha sido excepcional. La crisis no ha afectado al sector. Hasta lucrativas entidades de ahorro, caído el negocio de las hipotecas, se han metido en el sector. Un sector, por cierto, en el que tienen mucho que decir. Las armas, por cierto, matan, no fabrican nubes con el arco iris ni recuperan sueños infantiles. Más bien todo lo contrario.
Ya saben aquel estudio que hicieron en América hace unos años. La subida de un punto en el interés del pago de la deuda externa supone, automáticamente, la muerte por inanición de decenas de miles de niños. Me dirán que eso es violencia estructural y que eso no cuenta. También cuantificamos los muertos del franquismo entre aquellos que lo hicieron frente a un pelotón. Falso. Aquellos miles de niños que agonizaron de tuberculosis, por ejemplo, la enfermedad por excelencia del franquismo, fallecieron de forma violenta. Se engaña el que lo desea.
En los argumentos, la primera de las cuestiones que resulta notoria es la de la justicia. En España la justicia con la disidencia vasca no existe. Lo admiten propios y extraños. El objetivo del castigo es la venganza. Venganza sobre quienes han sido encarcelados, sea cual sea su crimen. La extremada dureza de las penas no tiene que ver con el tipo del crimen, sino con la naturaleza política del mismo. Justicia y reparación para las víctimas, en el mapa internacional. En España, justicia y venganza. La tortura es parte del mismo árbol. Venganza. Los defensores del modelo penal desconocen los valores de un sistema democrático.
Esta dureza lo es, asimismo, en su antítesis. Los funcionarios del Estado que han sido encarcelados, algunos acusados de crímenes gravísimos, han pasado de puntillas por la cárcel. Si ETA ha matado a 850 personas en 40 años y el Estado ha sido el origen de la muerte de otras 474, la desproporción en cuanto a justicia y reparación es escandalosa.
Más de 7.000 presos políticos vascos han pasado por las cárceles españolas en esos años. ¿3.500 funcionarios españoles en la misma proporción? Cerca de 10.000 torturados. ¿6.000 agentes españoles encausados? 50.000 detenidos en los últimos 50 años. ¿25.000 activistas españoles pro-gubernamentales? La mayoría pensaran que estoy de broma. Pero sería de lógica.
Y tampoco será tan difícil. Hoy, 200 militares argentinos, entre ellos Jorge Rafael Videla, el ex presidente de la Junta Militar, están en prisión. Tres o cuatro jueces demócratas los han metido entre rejas.
En España, ya recuerdan, no fue hace tanto tiempo, que una pléyade de fascistas y falangistas nos dieron lecciones de democracia, tolerancia y cosas por el estilo.
Una cuestión relacionada con la anterior sería la de la responsabilidad. Cuando los diputados abertzales cenaban el Hotel Alcalá de Madrid y sufrieron un atentado parapolicial, en el que murió Josu Muguruza, en 1989, los medios afines al Gobierno distribuyeron la idea de que «quien a hierro mata a hierro muere». Nadie es inocente. Y la máxima sería aplicable a unos y a otros, si es que realmente nuestro estilo es democrático.
Los miles de desmanes cometidos por agentes y funcionarios nos llevarían a pedir el encarcelamiento del Borbón, como máximo dirigente de la Armada española. A mi me parecería lógico.
La trayectoria de Suárez y González, por la misma regla de tres, habría supuesto, al margen del encarcelamiento de su cúpula, el intento de aniquilar a todos ellos. ¿No se jactó Felipe González de que pudo haber eliminado a la dirección de ETA y no lo hizo, por razones morales?
Yo más bien pienso lo contrario. Que si Garzón, entonces en el PSOE, ya avanzaba lo de «todo es ETA» y la dirección de Herri Batasuna se encontraba reunida en el Hotel Alcalá, alguien dio la orden. En política no existen casualidades, y si existen, han sido perfectamente diseñadas y calculadas, lo dijo Winston Churchill.
En cuanto a las víctimas, el concepto es tendencioso por no decir mal intencionado. Militares, agentes, oficiales… preparados y adiestrados para la guerra, para matar y supongo que para morir ¿son víctimas? En absoluto. Como tampoco lo son los voluntarios que se enrolan en las filas de ETA. El oficio de la guerra no es un oficio cualquiera. Hacerlo en nombre del estado, en este caso de un ideal «metafísico», no da patente de corso. ¿O quizás sí, para los demócratas?
La segunda parte de este apartado es, nuevamente. escandalosa. Nacer en Moratalaz, Segovia o Carmona da derechos de primera categoría. Nacer en Basora, Kerbala, Trípoli o Kabul no da ningún derecho. En febrero de 1991, 1.200 mujeres y niños murieron en el refugio antiaéreo de Al-Almeria, en Bagdad. Error de objetivo, como en Amiriya y Fallouja. ¿Alguien sabe el nombre de alguno de estos niños que mató, entre otros, España? ¿Recuerdan el bombardeo de Trípoli en 1986? Los aviones norteamericanos repostaron en España antes de matar niños, civiles.
Madelene Albrigh, la ex secretaria de Estado norteamericano, justificó el embargo de la década de los 90 en Irak. El resultado ya lo conocen: medio millón de niños muertos.
Por encima de la sonrisa de un niño californiano o madrileño no queda sino la felicidad celestial. Por encima de la sonrisa de un niño iraquí, Aznar lo explicó a la perfección, están los intereses superiores, sea petróleo o sea el nombre y el prestigio de una nación.
Así que a éste que ya le peinan más canas que originales, eso de la ética y la moral le suena a camelo, a trampa recurrente. Y más bien piensa que lo que está en juego es la estética, es decir, esa rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la belleza. Porque, maten lo que maten, en la cantidad que sea, lo importante no es esa risa quebrada o ese futuro abortado. Lo importante es que la esposa del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, nacidas para matar que diría el malogrado Ivá, luzca un modelo del modisto más celeste.
La hipocresía ha llegado a su máximo estadio. Ética y estética unidas por anuncios espumosos. Si Aristóteles levantara la cabeza quedaría escandalizado de ese escenario tan macabro al que nos han conducido los que entendieron la democracia como un juego en el que ganar siempre. Pase lo que pase. Y para el resto la esclavitud.
Sólo en la derrota somos imbatibles, nos recordó Walter Benjamin. Y eso es lo que nos quieren recordar una y otra vez esos tolerantes de pacotilla, dueños de casi todo.
Este tipo de texto debe vender muy bien en determinados ambientes, pero me temo que no aquí. Que yo sepa, sin ser historiador, no existe el delito político en las leyes españolas, por lo tanto no puede haber 7.000 presos políticos vascos, ni andaluces, gallegos o madrileños. Si el señor Egaña, y tu que nos traes su texto, piensa que los que ejecutan los atentados, quienes los ordenan, quienes ocultan a los ejecutores, quienes recogen dinero mediante la extorsión o la voluntad, no cometen un crimen, penado por la ley, estáis muy equivocados. Esos atentados tienen consecuencias, muertos, heridos, daños a bienes. Eso no es política, eso es un crimen lo diga quien lo diga.
Equivoca el señor Egaña otro concepto, el de que las armas son responsables de los muertos o heridos, no es así, los responsables son quien las empuñan, quienes las disparan. Un arma, por si sola, no es responsable, es un objeto inanimado.
Los muertos por las Fuerzas de seguridad dependiente de España, son responsabilidad del estado, por supuesto y por esa razón siempre es responsable subsidiario el mismo y responsable de las indemnizaciones y sanciones que le imputen los jueces.
Decir que un policía, guardia civil, ertzaina o militar no son victimas por el hecho de ser profesionales, es el colmo de la argumentación estúpida. Vale lo mismo que decirlo de los accidentes laborales, en el que no se consideraría víctima al profesional, por lo tanto aquí sólo serán víctimas las que nombre el Sr. Egaña. No señor, el que es herido o muere, es una víctima, y más cuando lo normal en los asesinos que el señor Egaña parece defender, es el tiro por la espalda, la bomba programada. Para desgracia de estas personas, son víctimas, seguro que ninguno de ellos eligió serlo, uno no se hace policía o militar para que le maten.
En cuanto a la hipocresía, el señor Egaña se retrata perfectamente, es un auténtico hipocrita que pretende poner en el mismo plano a víctimas y verdugos, utilizando argumentos falaces para arrimar el ascua a su sardina.
Me temo que si Aristóteles levantara la cabeza, lo que haría sería enumerar de nuevo, con un ejemplo práctico, la mayoría de falacias argumentativas que pueden existir en un discurso.
Buenas tardes:
Estoy de acuerdo con Juanrio y Javi L R: no pueden confundirse los asesinos de ETA con sus víctimas.
Niego la mayor: Aristóteles (creo que fue él) dijo que ya no había nada nuevo bajo el sol, que todo estaba más o menis inventado; la razón y la civilización no han hecho al ser humano más humano, y como prueba ahí tiene las dos guerras mundiales del siglo pasado, que ocurrieron y se originaron en lo más granado del mundo democrático y civilizado. Sobre esto algún griego de los que hay por aquí podría explicarnos algo más.
El nacionalismo es un producto, por no decir un cáncer, de la historia; está ahí y nos toca lidiar con él y en cuanto al vasco nos toca soportar los más de 1000 asesinados que ya van y lo que te rondaré morena. Y justificarlo más o menos con la violencia de estado y la administración represora es una falacia. Los nacionalistas vascos debieran hacerse mirar por qué les favareció tanto el franquismo, por ejemplo.
Y si no faltara tan poco tiempo para el paso de los Reyes le diría algo más. Coja Vd. un libro del Sr. Egaña y reséñelo y seguimos hablando sobre este tema tan original.
Cordialmente.
Mikel Arizaleta: y si esta democracia tan imperfecta que tenemos y que tanto cuesta exportar no es de su agrado, entones ¿qué nos propone, el socialismo tipo izquierda vasca o el fazismo tipo PNV, tan conocidos ambos en nuestra historia?
Atte.
Creo que el señor Mikel Arizaleta, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nos ha colocado un artículo de Iñaki Egara del que creo que ya está todo dicho. Mucha retórica para justificar lo injustificable.
En cuanto a la crítica de Espinosa, creo que éste no va mal desencaminado cuando comenta lo engañoso que puede resultar el intentar realizar un estudio regional abarcando una entidad territorial ajena jurídica y administrativamente a la del mencionado trabajo. Euskal Herria, tal y como el Sr Egara afirma tan alegremente, no existía como unidad política ni territorial en los años 30, es más, uno de los grandes problemas que ocupaban a Guipuzcoa, Alava, Vizcaya y Navarra era su entronque como ente territorial común. ´¿Se intentó? La respuesta es sí. ¿Se consiguió? La respuesta es no. Las fuerzas políticas vascas no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre su organización político-territorial y Euskal Herria no existío nunca como tal durante la II República, Euskadi y Navarra forjaron caminos diferentes, por lo tanto engrosar en el mismo saco el número de víctimas es no ajustarse a la realidad, como así deja caer Francisco Espinosa en su alusión al País Vasco en su libro.
Un saludo.
BUENOS DÍAS.
Mikel Arizaleta: ¿sabe Vd. algo de calles y locales de San Sebastián que se engalanaban por lo años 40 con la esvástica para recibir a los líderes nazis que venían a «vacacionar», y sobre desfiles de jóvenes falangistas que después serían conspicuos líderes del PNV, para solaz de esos mismos líderes?
La memoria histérica tiene estas cosas, que uno se pone a hurgar, a hurgar… Y resulta que los que van hoy de víctimas en otro tiempo eran amigos de los verdugos.
Que yo sepa tampoco existía el reconocimiento de preso político en el franquismo. Por cierto, ¿en qué país se reconoce legalmente el delito político del enemigo en el sentido que dice Juanrio? En el Estado español se les tachaba de vagos y maleantes antes, ahora de criminales. Bien, si se reconoce esto a unos hay que reconocer lo mismo a otros, por ejemplo al gobierno español, a policías, a soldados… cuando matan dentro y fuera, en Euskal Herria y en Afganistán o Iraq. De acuerdo que en el PNV hubo loas a Hitler, ¿y? En los campos de concentración franquista prácticas hitlerianas, por citar dos ejemplos: el campo de concentración de Miranda y la cárcel de Sarurrarán; en Gernika, Durango, Bilbao bombardeo alemán de Hitler y Mussolini, colaborador de Franco y golpistas. ¿Y que me quiere decir con eso?
Iñaki Egaña, que no Egara, es un historiador que ha trabajado en detalle la guerra en el País Vasco. En Vavarra participó en el trabajo más preciso llevado a cabo hasta ahora, pionero de muchos trabajos históricos como reconoce el mismo Francisco Espinosa. Porque Egaña trabajó también el el estudio minucioso editado por Altaffaylla.
Navarra es históricamente parte de Euskal Herria, más, Euskal Herria conformó lo que se llama el reino de Navarra, el pueblo vasco. Egana, entre otros, ha estudiado la guerra provincia por provincia vasca con detalle y también ha dado la cifra en conjunto como pueblo vasco. ¿Por qué no? ¿Porque Franco y sus seguidores digan o partan jurídicamente al pueblo vasco en jurisdicciones diversas? ¿Acaso tenemos que ser lo que nos impongan otros o lo que somos? ¿Lo que nos digan que tenemos que ser, lo que ellos quieran, o lo que somos y queremos ser?
A la vista está que este gobierno español no es capaz de vertebrar a los distintos pueblos de la península Ibérica, que es imposición castellana a la fuerza y, a mi modo de ver, debía sacar consecuencias de su historia pasada. Su postura con el pueblo vasco, el catalán y el gallego es de ordeno y mando, de represión y censura, de prepotencia. Su postura con el pueblo saharaui es de sumisión, que es la otra cara de un complejo: duro con el pequeño, sumiso ante el grande.
Y es posible que tenga razón lo que dice Davi L. y el Pisuerga, pero pensé que el texto podía servir de aclaración. Suerte
Que yo sepa tampoco existía el reconocimiento de preso político en el franquismo. Por cierto, ¿en qué país se reconoce legalmente el delito político del enemigo en el sentido que dice Juanrio? En el Estado español se les tachaba de vagos y maleantes antes, ahora de criminales.
Me temo que el franquismo, como forma de gobierno o desgobierno, se termino con la muerte de Franco y la transición a la democracia, que yo sepa la forma de gobierno que tenemos ahora es una monarquía parlamentaria con la que se podrá estar o no de acuerdo, pero eso sólo se puede cambiar en el parlamento, no de otra forma. En la España del siglo XXI, en la que vivimos el Sr. Egaña, usted y yo, no existen presos políticos porque las ideas políticas no están penadas.
Sus párrafos sobre los estudios del Sr. Egaña acerca de la guerra civil, no los entiendo, sinceramente. Los estudios de la misma se pueden hacer generales, regionales, no existían las comunidades autonómicas entonces, provinciales, locales o como se prefiera. En mi caso, me acerque a los estudios sobre la misma desde lo general (Thomas, Jackson, Beevor) hacía “abajo”, y lo que prefiero leer ahora es precisamente lo más localizado posible, siempre y cuando el historiador me cuente la historia, no una mentira o una leyenda.
Navarra es históricamente parte de Euskal Herria
Que yo sepa Euskal Herria no ha existido nunca en ningún tipo de ordenamiento jurídico. Copio de la Wiki lo siguiente:
Euskal Herria (que significa país del euskera)1 es el término en euskera con que se hace referencia, según la Sociedad de Estudios Vascos,2 «a un espacio o región cultural europea, situado a ambos lados de los Pirineos y que comprende territorios de los estados español y francés. Por lo tanto, se conoce como Euskal Herria o Vasconia al espacio en el que la cultura vasca se manifiesta en toda su dimensión».
Que yo sepa, aquí está usted para corregirme, en al menos la mitad de Navarra no se utiliza el euskera, por lo tanto no podemos considerar todo Navarra como Euskal Herria (país del euskera)
¿Acaso tenemos que ser lo que nos impongan otros o lo que somos? ¿Lo que nos digan que tenemos que ser, lo que ellos quieran, o lo que somos y queremos ser?
Como individuo, cada uno de nosotros puede ser lo que quiera y como quiera, pero me temo que como individuo que vive en una comunidad de individuos, que puede ser lo que quiera y como quiera, se tiene usted que ceñir a las normas que se da la misma. Usted puede pensar que su comunidad es Euskal Herria, pero me temo que si existiera jurídica y legalmente esa comunidad, tendría unas normas con las que una parte de la población de esa hipotética comunidad no estaría de acuerdo y se hará las mismas preguntas que se hace usted. O acaso cree que el resto de los ciudadanos de esta comunidad que llamamos España no quiere ser quien y como quiera ser ¿nos quita usted al resto de los habitantes de este territorio, el comprendido entre las fronteras de Francia y Portugal, el mar Mediterráneo y Cantábrico y el Océano Atlántico, más las islas, Ceuta y Melilla, ese derecho que usted se arroga?
A la vista está que este gobierno español no es capaz de vertebrar a los distintos pueblos de la península Ibérica, que es imposición castellana a la fuerza y, a mi modo de ver, debía sacar consecuencias de su historia pasada. Su postura con el pueblo vasco, el catalán y el gallego es de ordeno y mando, de represión y censura, de prepotencia. Su postura con el pueblo saharaui es de sumisión, que es la otra cara de un complejo: duro con el pequeño, sumiso ante el grande.
Esa imposición castellana que usted cita, creo que no es cosa de ayer ¿no? ¿Como es posible que a lo largo de los siglos se haya mantenido esa unidad jurídica y territorial que se llama España? Posiblemente, por que vascos, catalanes y gallegos decidieron pertenecer a ella y no quedar excluidos de ese reino. No creo que me niegue usted que a lo largo de la historia de España, gente nacida en esas regiones, comunidades o como usted quiera llamarlos, a asumido como propio, el sentirse español y actuar como tal.
El gobierno actual, supongo que se refiere al legítima y democráticamente elegido en las urnas desde que nos gobierna una democracia, no se impone mediante el ordeno y mando, la represión y la censura, se impone por la fuerza de los votos de los ciudadanos que, legítimamente, acuden a las urnas y eligen la opción política que más les gusta, y con la que no tenemos porque estar todos de acuerdo, por supuesto, pero si debemos admitir que una mayoría si está de acuerdo con ella.
Y todo esto se lo dice una persona que no se siente más que ser humano, accidentalmente nacido en un sitio determinado y que piensa que todos los seres humanos debemos tener las mismas obligaciones y derechos, que no se siente parte de ningún pueblo o tribu más que de los que elige libremente y no por su lugar de nacimiento o lengua de uso habitual.
En mi anterior intervención hay varios párrafos que debían ir en cursiva o entre comillas, ya que se trata de intervenciones de Mikel Arizaleta, en concreto son los párrafos: 1º, 4º, 8º y 10º
Un saludo y dos aclaraciones.
1.- Hay muchos libros sobre la historia de Euskal Herria como reino de Navarra y su entramado jurídico (entre ellos los fueros, el derecho pirenaico, el concierto, el auzolan, las juntas…). Hasta que fue conquistada por las armas castellanas y sometida militarmente. Muchos autores relatan lo acontecido. Ahí están, si quiere se los lee.
2.- Sobre la democracia a la española sólo un dato aclaratorio: Cuando el lehendakari Ibarretxe, en nombre del Parlamento vasco, propone una consulta al pueblo vasco sobre su autonomía, el Parlamento español, con su ley democrática en la mano, le prohíbe. Ésa es la democracia a la española en el siglo XXI. O, con otras palabras, en la democracia española no cabe que el pueblo vasco decida lo que quiere ser, sino son los españoles quienes dictan el querer de los vascos. Igual ocurrió en tiempos en Cuba y Filipinas, hasta que se independizaron. Lo mismo les ha ocurrido a otros países, por ejemplo Sudáfrica, el derecho y las leyes como conquista militar, no como voluntad y querer de los pueblos. Suerte
Posiblemente sean libros sobre leyendas, ya que Euskal Herria, como tal, no ha existido nunca, igual que Obaba, Gondor, Región, Celama o Yoknapatawpha. El Reino de Navarra si existió, al igual que el de Castilla, Aragón, Galicia….todos ellos desaparecidos hace muchos siglos, todos con historia propia e independiente hasta que, como ha sucedido en todo el planeta, se fueron uniendo por conquista o conveniencia y se separaron por las misma razones.
El Lendakari Ibarretxe, o el presidente de la comunidad que usted elija, no puede salirse del ordenamiento jurídico por el que ocupa el cargo, salvo que decida dimitir. El lendakari hizo una propuesta a sabiendas de que las leyes no le permitían realizarla, y el parlamento le denego la opción, soberanamente. Eso es democracia, someterse al voto de la mayoría y ganar o perder, pero no cantar las loas cuando se gana una votación y decir que esa votación es injusta cuando se pierde. Si hay partidos que no están de acuerdo con las reglas del juego, lo lógico es que no participaran en él.
Le vuelvo a repetir que los pueblos no pueden decidir lo que quieren ser, son entes inexistentes, son los individuos los que pueden tomar decisiones acerca de lo que quieren ser o como lo quieren ser, pero viven en comunidades con normas, iguales para todos, no unas para unos y otras para otros en función del grado de fuerza y violencia que se quiera utilizar.
No pretenda comparar Cuba y Filipinas con su Euskal Herria mítica, son realidades totalmente diferentes y se remonta usted al siglo XIX. Que yo sepa dentro de la España del siglo XXI, con unas leyes democráticas, está el País Vasco, que no la inexistente Euskal Herria.
Buenas tardes:
¿Podría Vd. argumentar cuándo ha sido El País Vasco una nación, al menos de hecho, ya que no de derecho?
¿Cuándo fue conquistado el país vascongado por las armas castellanas?, ¿Podría aclararlo?
Claro que Cuba y Filipinas podrían haberse hecho las víctimas y reclamarnos el momio. Sin embargo la explotada y colonizada vascongada nos cuesta un ojo de la cara al resto de los españoles.
Vaya Vd. respondiendo que prometo leer con atención lo que me ofrezca.
Sinceramente.
«Posiblemente sean libros sobre leyendas, ya que Euskal Herria, como tal, no ha existido nunca, igual que Obaba, Gondor, Región, Celama o Yoknapatawpha»… o sobre «cuándo fue conquistada por las armas castellanas?». No sólo de hecho sino de derecho, para eso está la investigación y los libros y hay muchos en este campo y con mucho detalle. ¡Si quiere discutir no sea vago, ni hable desde la ignorancia, estudie y lea como toda persona honrada que quiere aportar algo desde la verdad y no desde el tópico y la estulticia! No repita cantinelas ni salmodias.
Y en el fondo para juanrio sólo existe el derecho de conquista, no el derecho de los pueblos. O, como le decía anteriormente: nosotros, los españoles decidimos democráticamente lo que sois y queréis los vascos. ¡Y como los españoles somos más pues os jodéis! Discurso repetido por los estados imperiales a lo largo de los siglos en sus colonias. Pero ya ve, con la lucha y reivindicación de los diversos pueblos han ido naciendo los estados. ¡Mire lo que era África hace 60 años no más y estudie, si quiere informarse un poco sobre el tema, por ejemplo el comportamiento a este respecto del mal llamado imperio austro-húngaro, porque siempre debiera decirse en castellano el imperio de Austria y reino de Hungría! Allí ya entonces se entendió mejor legal y constitucionalmente, y también en la práctica, el tratamiento y respeto por los pueblos que lo que hoy se practica en el estado español. Agur y un saludo
Señor Arizaleta, es usted el que repite los razonamientos estúpidos sobre la nación inexistente, usted el que se ha creido el mito y lo repetira hasta la saciedad….El país vasco no fue tierra de conquista, o no más que el resto de España. Ese «derecho» del que usted habla no existe como tal, de hecho ni la lengua vasca existía como tal, han tenido que inventársela para hacerla común, ya que de caserío a caserío no se entendían.
Para mí existe el derecho de los pueblos, lo que pasa es que usted no se ha enterado todavía en que pueblo vive. Usted lo que prefiere es cambiar las reglas de juego en función de lo que le apetece en el momento, yo prefiero jugar todo el partido, y todos los equipos, con las mismas reglas.
En ese «nosotros los españoles» supongo que se incluyen los vascos, porque, salvo que usted me cuente una historia que desconozco, siempre ha sido una historia común. A ver si usted que habla tanto de conquista se va a olvidar de los vascos que participaron en la conquista de américa, que no fueron pocos.
Por cierto, ustede no se ha enterado de como se descolonizó África, estudie y aprenda que es lo que pasó allí y vea la realidad de África hoy. Luego mire a su alrededor y dígame que usted vive en una colonia en la que se explota como esclavos a los naturales del país, se trafica con ellos, se expolian sus riquezas, etc. Tiene usted la inmensa suerte de haber nacido y vivir en el primer mundo, no en el tercero, no se compare, a ver si va a resultar que en vez de razones sólo está usted cargado de ignorancia.
En cuanto a lo del Imperio Austrohungaro…para morirse de risa y hacerse fan de Sissi.
«Ese “derecho” del que usted habla no existe como tal, de hecho ni la lengua vasca existía como tal, han tenido que inventársela para hacerla común, ya que de caserío a caserío no se entendían».
«En cuanto a lo del Imperio Austrohungaro…para morirse de risa y hacerse fan de Sissi».
Sencillamente, su respuesta es de nota, como para enseñar en las escuelas. Gero arte
Y como aportación a esta discusión, que se alarga en demasía y está fuera del tema, que es el libro «Violencia roja y azul» del Sr. Espinosa -y por tanto doy por acabada- dos datos:
1.- En cualquier estudio lingüístico serio, tanto de dentro del estado español como de fuera, es conclusión final que el euskera es una lengua pre-indoeuropea, es decir, muy anterior al castellano.
2.- Respecto al imperio de Austria y reino de Hungría existe, en español, un trabajo clarificador, titulado: «El principio constitucional de igualdad de las nacionalidades en Austria-Hungría» de» XABIER ARZOZ SANTISTEBAN, en Revista española de derecho constitucional, nº 81, sept-dic. 2007.
Ni que decir a este respecto que en alemán hay excelentes trabajos. Así, por ejemplo, Heinz Kloss en su gran libro «Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert» dice: que el nacionalismo «forma parte de los movimientos de emancipación antidiscriminatorios de nuestro tiempo, es decir, sería un movimiento dirigido en contra del menosprecio, la injusticia y la desigualdad y no, como sostienen algunos, proveniente de impulsos irracionales, enemigos de la ilustración o de grupos egoístas». El «pueblo» hasta el siglo XVIII careció de dimensión histórica, fue considerado más objeto que sujeto de la historia. Y es ahora cuando por primera vez los pueblos se constituyen en naciones, en comunidades que anhelan conformar autónomamente su existencia político-estatal, en comunidad volitiva, como factor de integración y participación. Intentan convertirse en sujetos. Históricamente la nación es un fenómeno reciente.
Otto Bauer destaca tres factores en ese despertar de las nacionalidades: la escolaridad obligatoria, la reforma agraria-liberación del campesinado y, por último, la industrialización. Decir que los estados plurinacionales son más difíciles de gobernar por la reivindicación lingüística que los mononacionales o, con otras palabras, que se gobierna mejor siendo autoritario que mediante un gobierno democrático, o sea desde el respeto a valores fundamentales como la dignidad, la lengua, la libertad de asociación, en suma la diversidad, eso sí es mirar al pasado y es cavernícola.
Y de eso sí se sabe, por desgracia, un rato largo en España, Francia y otras naciones imperialistas trasnochadas… ¡Suerte en el 2011! Agur
Buenas tardes:
Como yo soy de la nación siestera voy a ser breve.
Los pueblos no son sujeto de derecho en sentido estricto. El derecho afecta a las personas. Otra cosa es que un grupo tipo nacionalista se finja representante de un pueblo y en su nombre exija cietos derechos, que es lo que ocurre.
La forma de habla vascongada es anterior al español pero es inútil para la comunicación humana hoy en día: es como pretender la producción industrial de harina con un molino hidraúlico.
El nacionalismo es un fenómeno contemporáneo que tiene mucho más que ver con la conquista del poder que con la defensa del derecho de «pueblo» alguno. Las naciones son producto de la historia, también España es un producto de la historia; pero tergiversar la historia para lograr una nación a mi antojo es otra cosa. Y desde luego yo no he visto a ningún jugador de la Real Sociedad de San Sebastian solicitar una liga exclusiva para las vascongadas, que sería lo coherente.
¿Es cierto que los guipuzcoanos se unieron voluntariamente a la Castlla de Alfonso VIII allá por el siglo XII?
¿Es cierto que los alavese, por temor a la presión navarra, solicitaron incorporarse a Castiilla en el mismo siglo?
¿Es cierto que Juan I de Castiila aceptó la petición voluntaria de incorporación de Vizcaya a su reino allá por el 1.179?
Es una pena que haya dado por terminada la discusión, porque alomejor podría ilustrarme, y alopeor insultarme.
Atte.
Hidraúlico no, se escribe hidráulico. Perdón.
Navarros de Vitoria-Gasteiz
El año 1199, aproximadamente por estas fechas, cuando aún no habían sido recogidas las cosechas, un gran ejército castellano hizo que los vitorianos se encerrasen al refugio de sus murallas. Los atacantes esperaban una rápida victoria, pero los sitiados resistieron con eficacia los primeros embates, también los segundos y los terceros. Ante esta situación, el rey castellano, Alfonso VIII, optó por construir una empalizada en torno a la villa amurallada y esperar, mientras empleaba a sus hombres en la conquista de la Navarra occidental. Los vitorianos esperaban la ayuda de su rey, Sancho VII Azkarra, pero ésta no llegaba. El rey de Navarra se encontraba en Al-Andalus, precisamente gestionando ayuda, en tropas o en dinero, para poder hacer frente a un ataque de su belicoso vecino castellano. Se dice que estando en Sevilla cayó gravemente enfermo. Esto lo sabía Alfonso, quien aprovechó las circunstancias para lanzar su ataque contra Navarra. Los vitorianos, al borde de la extenuación tras meses de asedio, solicitaron que se permitiera la salida de una comisión para trasladarse a Sevilla a hablar con su rey. Así se hizo, de manera que Sancho VII, ante la imposibilidad de socorrer a su villa de Vitoria, no pudo más que dar permiso a los vitorianos para que se rindiesen. Y así se hizo, a comienzos del año 1200, tras siete meses de asedio.
La historia ha servido a menudo para enmascarar la realidad. Saben esto bien quienes hoy en día, continuando la labor de sus antecesores en ese empeño, se dedican a hacer desaparecer cualquier vestigio, del tipo que sea, que contradiga la versión falaz de los acontecimientos por ellos sostenida. Los miembros de la Asociación Navarrate, quienes reivindican el carácter navarro de los territorios y las gentes de Álava, con el objetivo de la recuperación de la soberanía y el territorio del antiguo estado vasco de Navarra creen que “la historia, reescrita, puede ser un arma liberadora, no sólo para sacar a la luz lo que los estamentos dominadores encerraron en sus trasteros, sino también porque, al mismo tiempo, pone en evidencia que esa dominación ha estado siempre basada en la tergiversación, cuando no directamente en la mentira”.
Homenaje
Navarrate, con motivo de la conmemoración de este inicio del asedio de Vitoria, ha organizado unas jornadas de “homenaje a los alaveses que defendieron la villa navarra de Vitoria”, que comenzaron el pasado viernes 27 de mayo en el Centro Cívico Aldabe, construido en el solar donde estuvo la casa-torre de Sancho VII, con un acto en el que participaron el historiador Eneko del Castillo, el escritor Pello Guerra, el filósofo Kepa Anabitarte y el abogado Tomás Urzainqui. Los actos finalizaron el domingo, 5 de junio, con una kalejira que partiendo a las 12,30 del mediodía del Centro Cívico Aldabe, recorrerá varias calles del casco viejo, hasta la plaza Eskoriatza-Eskibel, donde se dará lectura a un manifiesto.
“Es necesario recordar estas cosas –aclaran los de Navarrate porque la desinformación es generalizada, en una reciente visita a las obras de la catedral de Santa María, la guía, una chica majísima que la pobre no tiene culpa de nada, dijo, literal, que Sancho VI de Navarra había conquistado Vitoria en 1181”.
La realidad es que Sancho VI, llamado “el Sabio”, da fuero de villa a la aldea de Gasteiz en 1181, según consta en documento conservado en el Ayuntamiento. El año 1198 Alfonso VIII se propone la conquista de la Navarra occidental, tal como en 1174 había hecho con parte de la primitiva Bizkaia, después de hacerse con la Bureba y la Rioja, contraviniendo tanto el Pacto de Támara, de 1127, entre Alfonso VII de Castilla y Alfonso I de Pamplona y Aragón, como el Laudo Arbitral, de 1177, del rey de Inglaterra, Enrique II Plantagenet, que habían aceptado los reyes Alfonso VIII de Castilla y Sancho VI de Navarra. Tal como había ocurrido en el caso de Bizkaia con su tenente navarro, Eneko Lupiz, atraído a la órbita castellana con la concesión de feudos en la recién conquistada Rioja, por lo que sus descendientes se titularán “de Haro”, Alfonso VIII contó con la complicidad de algunos señores alaveses, seducidos con la promesa de feudalización de sus señoríos, una vez desgajados de la Corona de Navarra. Los castellanos van ocupando territorios y asedian Vitoria en 1199, para tomar la villa amurallada al año siguiente. Los vitorianos, tal como era costumbre en aquellos tiempos, recibirían el trato más benigno dispensado a los vencidos que se habían resistido con dureza. Verían respetadas sus vidas, pero no sus haciendas, siendo expulsados de su ciudad y realojados en los arrabales o en las aldeas próximas, mientras sus casas eran ocupadas por los sitiadores. Alfonso VIII reconoce sus fueros a los vitorianos, tal como afirman los panegiristas del pacto entre vascongados y castellanos, pero no a los genuinos, sino a los nuevos, mezcla de invasores y traidores. El incendio que destruye la ciudad en 1202, cuyo origen nunca ha sido aclarado, pudo ser fruto de los intentos de los navarros vitorianos por recuperar su ciudad. Todas las fuentes afirman desconocer las causas de este incendio, aunque se aventuran a suponerlo provocado, difiriendo en la identidad de los supuestos causantes. Que la conquista de Vitoria, y del resto del occidente de Navarra, no fue tan pacífica como se nos ha querido hacer creer, ni el cambio de soberanía de sus naturales tan voluntario, lo prueban los hechos posteriores, especialmente los acontecidos entre 1367 y 1371 en el contexto de la guerra entre Pedro I de Castilla y su hermano bastardo Enrique de Trastámara, pero eso es ya otra historia.
Sancho VII el Fuerte
Sancho VII Azkarra había estado muy unido a Vitoria. Como se ha dicho poseía un palacio en las afueras de la villa, cuya propiedad conservó tras la conquista castellana. Al este de Vitoria, entre Arkaia y Otazu, existió una aldea, llamada Sarrikuri, donde se dice que antaño se cultivaban viñas y el vino se enviaba al rey de Navarra y luego, tras la conquista castellana, al Concejo de Vitoria. En 1225 Sancho VII Azkarra, cederá a la orden de Santo Domingo su antigua casa fuerte de Vitoria, donde éstos instalaron su primera comunidad, fundada por fray Pedro de Otxoa en 1235. Junto a la torre había una ermita, con la advocación de Santa Lucía, que les sirvió temporalmente de iglesia. Pues bien, hacia 1780, la comunidad de frailes predicadores piensa en decorar la antesacristía de la iglesia con dos cuadros de sus principales benefactores, Pedro de Oreytia, consejero del rey Carlos II, fallecido en 1694, quien había dejado en su testamento 10.000 ducados para este convento, y… el rey de Navarra Sancho VII. Sin embargo este último retrato no se hizo, por “no exponerse a modernas críticas”, que podemos figurarnos cuales eran. No hay nada nuevo bajo el sol.
El recuerdo de que la originaria naturaleza de los vitorianos, no es otra que la navarra, fue perseguido, pero ha sobrevivido. La asociación Navarrate se ha propuesto hacer que sea hoy más fuerte que nunca, declarando allá donde haga falta que Vitoria-Gasteiz ha sido y es una ciudad navarra conquistada.
Hace 500 años éramos independientes
Como otros años, en junio, la conmemoración de la batalla de Noain (1521) sirve de escenario para unos actos que recuperan el recuerdo de nuestra historia. Noain es lo que en sociología se llama un ‘lugar de memoria’; un espacio que guarda, revive y transmite entre la población un suceso ocurrido, marcado por una serie de significados relativos a su pasado y su identidad. Estos lugares señalan hitos, cargados de sentido, acompañados de un relato que facilita su comprensión y divulgación, y que la comunidad entiende como propios de su realidad y sus vicisitudes. Memoria, identidad, cohesión social, emociones, sentimientos, sociabilidad… se reúnen en estos referentes colectivos.
En el terreno individual se funciona igual. Nos pensamos y sabemos quiénes somos según esas pautas: nacimos en tal lugar; estudiamos en esa escuela o colegio que recordaremos mientras respiremos; en ese otro sitio empezamos a trabajar; más lejos sufrimos un accidente que nos cambió la existencia… Así construimos nuestro relato de vida, ese topos que dibuja el sendero de nuestra biografía personal, de nuestra identidad.
Lugares de memoria son, en nuestro país, Orreaga, Gernika (con su árbol milenario, el bombardeo y el y el cuadro de Picasso), Sartaguda, Amaiur, Pamplona, etc. También el euskera a su modo lo es. Un lugar de memoria, para ser referencial, no tiene que ser puramente geográfico. Lo importante es que exista o que actúe para la sociedad, y que ésta le atribuya sus significados.
La celebración de Noain se da en esta ocasión marcada por la proximidad del año que viene. En 2012 se cumplen 500 años de la conquista del duque de Alba –1512-, del inicio de la guerra en que ocurrió aquel desastre de batalla. No es posible separar ambas claves históricas, que pertenecen a un mismo capítulo temporal.
Por ello hemos querido proponer esa secuencia de hechos. “Hace quinientos años éramos independientes”… Es el inicio de un relato; viene a decir, el próximo año ya no se podrá contar así; hace 500 años, añadiremos, nos conquistaron. Se perdió la estatalidad de este país. La presencia de un Estado vasco que situaba nuestra cultura y nuestro ser en el primer plano del orden internacional se eclipsó (aunque siguiera brillando durante un siglo más, siquiera parcialmente, más allá de la línea de los montes, en Nafarroa Beherea). La violencia del imperio español, con su catolicismo intransigente y fanático, su Inquisición, se instaló entre nosotros. Nos arrastraron a una historia que no era la nuestra y la padecimos en forma de expolio, de guerras ajenas y de sucesión, carlistadas y civiles, siempre españolas. Nos partieron el territorio, en una fragmentación en la que aún seguimos. Y nos sumergieron en una profunda aculturación, con nuestra lengua, cultura, identidad, atacadas por los siglos de los siglos.
El conflicto que aún actúa en nuestra sociedad proviene de estos acontecimientos. Por ello es triste asistir a las actitudes y posiciones de algunos sectores que, cómodos en la aculturación o cegados por el resplandor de un discurso de posmodernidad, renuncian a conocer las raíces de nuestra dominación, al estilo de los monos de la felicidad, que se tapan ojos, boca y oídos para aislarse de lo que ocurre.
Éramos independientes. Nos invadieron y conquistaron. Un imperio cayó sobre nosotros, y nos hizo pensar que la raíz de nuestras calamidades salía de nosotros. Así somos ‘el problema vasco’, el pueblo de los violentos, aunque durante siglos nos hayan enviado duques de Alba, Cisneros, Torquemada, Maroto y Espartero, Mola, Galindo y sucesivas variantes del mismo engendro.
Va siendo hora de que nos demos cuenta de que el problema son ellos, y que el mejor modo de cerrar 500 años de violencia es retomar el propio camino. Que ser de nuevo independientes es el mejor futuro para dejar atrás medio milenio de conquista y desencuentro.
Qué dialéctica tan rara la que consiste en confundir adjetivo con sustantivo, a partir, seguramente, de una metonimia forzada. Para mí que eso se llama artificio, a no ser que estemos en terreno poético, que podría llamarse «figura». Que, oye, a lo mejor de eso se trata.
La conquista castellana de Álava,
Guipúzcoa y el Duranguesado
(1199-1200)
1
(The Castillian conquest of Álava, Guipúzcoa and the
Duranguesado (1199-1200))
Fernández de Larrea, Jon Andoni
Univ. del País Vasco
Fac. de Filología y Geografía e Historia
Apdo. 2111
01080 Vitoria-Gasteiz
BIBLID [0212-7016 (2000), 45: 2; 425-438]
——————————
1. Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación “De los Bandos a la Provincia.
Transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales en la Guipúzcoa de los siglos XIV a XVI”
de la Convocatoria de Proyectos de Investigación 1997 de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV 156.130-HA064/97) y del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza (PI-1997-63).Lo bos reis Garsia Ramitz cobrera, quan vida.lh sofrais, Arago, que.l monges l’estrais, e.l bos reis navars, cui drechs es, cobrara ab sos alaves, sol s’i atur. Aitan com aurs val mais d’azur, val mielhs e tan es plus complitz
sos pretz que del rei apostitz. (Bertrand de Born, 1184)2
1. INTRODUCCIÓN
El medievalismo vasco experimentó durante los años sesenta y setenta un proceso de renovación plasmado en la mayor atención que los investigadores comenzaron a prestar a las cuestiones de historia económica y social.
Este fenómeno supuso un cierto arrinconamiento, al menos en los círculos más profesionales, de la vieja historia político-administrativa, hasta entonces dominante. Sin embargo, el calendario de efemérides hace retornar periódicamente a la arena de la actualidad historiográfica algunos temas. En esta ocasión recordamos la conquista por parte de Castilla de las tierras de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado en 1199-1200, hasta entonces integradas en el reino de Navarra.
El tema de la conquista castellana ha sido, y sigue siendo, polémico. No tanto por la cuestión en sí misma, aunque ésta presenta dificultades para el historiador, como porque lo que en realidad tratan muchos autores es obtener de ella munición para reforzar sus argumentos en otras discusiones, como la relación actual entre el País Vasco y España o entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Nuestro principal problema es que la escasez y parquedad de las fuentes contemporáneas de los hechos dejan un vacío de información que ha dado pie a numerosas especulaciones en las que cada autor ha tratado de crear hipótesis que llevaran el agua a su molino3
Un ejemplo más de la sentencia de Julio Caro Baroja que . señalaba la naturaleza ad probandum de buena parte de la historiografía sobre el territorio vasco y en el que ni siquiera los historiadores profesionales han dejado de arrastrar algunas rémoras, como el supuesto carácter “gentilicio” de las sociedades del Norte peninsular.
——————————
2. Traducción: “El buen rey García Ramírez hubiera recuperado, si la vida le hubiese durado, a Aragón, que le usurpó el monje; y el buen rey navarro (Sancho VI), a quien de derecho pertenece, lo recuperará con sus alaveses, sólo con que se empeñe. Así como el oro vale más que el azur, más vale y es más cumplido su mérito que el del falso rey”. Se trata de la estrofa V del sirventés Puis lo gens terminis floritz, que Bertrand de Born compuso contra Alfonso II de Aragón. RIQUER, Martín de. Los trovadores. Historia literaria y textos, t. II, Barcelona, 1975; p. 714.
3. Los ejemplos más recientes, procedentes de espectros ideológicos bien divergentes, son, de una parte, el dossier coordinado por ELORZA, Antonio. Los vascos y Castilla. Ocho siglos de unión. En: La Aventura de la Historia, nº 22, 2000; pp. 47-68, y, de otra, la obra de URZAINKI, Tomás. La “voluntaria” conquista. 800 aniversario del sitio de Gasteiz, Vitoria, 000.
Nuestra intención en el presente trabajo es ceñirnos a los aspectos más estrictamente históricos del problema, dejando la interpretación política a la libre reflexión del lector. Para ello nos basaremos fundamentalmente en las crónicas que fueron redactadas con más proximidad cronológica a la conquista y en el pequeño número de documentos contemporáneos de la misma.
Los textos del siglo XIII que narran los hechos que nos interesan son seis. Tan sólo uno de ellos no es castellano, la crónica del prelado leonés Lucas de Tuy, que apenas dedica unas líneas a nuestro tema, finalizada hacia 12364.
Lo mismo cabe decir de la atención que le prestan los Anales Toledanos Primeros o la Crónica de Veinte Reyes, una crónica del ciclo alfonsí5,Las tres obras restantes nos ofrecen un poco más de información,
aunque tampoco demasiada. La anónima Crónica latina de los reyes de Castilla debió de ser finalizada después de noviembre de 12366, mientras que la Historia de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo pero navarro de nacimiento, se hallaba ya concluida para 12437.
El último texto también corresponde al ciclo alfonsí, es la Primera Crónica General, pero se limita a traducir al romance el capítulo correspondiente escrito en latín por Jiménez de Rada8
Junto a estas crónicas, disponemos de la colección diplomática de Alfonso VIII de Castilla, que publicó Julio González en su estudio de este reinado9, y de las colecciones documentales del reinado de Sancho
VII de Navarra10.Con este –lo reconocemos– reducido bagaje de fuentes trataremos de reconstruir los dramáticos acontecimientos de 1199-1200 .
2. LAS FUERZAS MILITARES
Abordaremos en primer lugar el estudio de las fuerzas militares que ambos contendientes pusieron en pie para la guerra. Su estudio mostrará los problemas y limitaciones que sufrimos al trabajar con las escasas fuentes
—————————
4. LUCAS, OBISPO DE TUY. Crónica de España, Madrid, 1926; p. 408.
5. ANÓNIMO. Crónica de veinte reyes, Burgos, 1991; p. 279. ENRIQUE FLÓREZ, España Sagrada, vol. XXIII, Madrid, 1767; pp. 381-400. PORRES, Julio. Los Anales Toledanos I y II, Toledo, 1993.
6. CABANES PECOURT, María Dolores (Editora). Crónica Latina de los reyes de Castilla, Zaragoza, 19853 (1ª edición 1964); pp. 29-30. CHARLO BREA, Luis (Editor). Crónica Latina de los reyes de Castilla, Cádiz, 1984; pp. 19-20.
7. RODERICI XIMENII DE RADA. Historia de rebus Hispanie sive Historia Gothica, Turnhout,
1987; pp. 253-254. RODERICUS XIMENIUS DE RADA. Opera. Zaragoza, 1985; pp. 172-173 (facsímil de la edición de 1793).
8. MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (Editor). Primera Crónica General de España, t. II, Madrid, 1955 (2ª edición 1977); p. 684.
9. GONZÁLEZ, Julio. El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, t. II, Madrid, 1960.
10. JIMENO JURÍO, José María & JIMENO ARANGUREN, Roldán. Archivo General de Navarra (1194-1234), San Sebastián, 1998. MARICHALAR, Carlos. Colección diplomática del rey Don Sancho VIII (el Fuerte) de Navarra, Pamplona, 1934.
conservadas. Básicamente, lo que conocemos de ambos ejércitos, navarro y castellano, son las obligaciones militares que recaían sobre súbditos y vasallos de los respectivos monarcas, pero su plasmación o efectividad real no dejan de ser una incógnita. Los sistemas militares de los dos reinos enfrentados presentan notables similitudes, en consonancia con el resto de Europa Occidental, aunque con algunas peculiaridades en el caso castellano11
.
2.1. El ejército castellano
No disponemos de ningún estudio monográfico sobre el ejército castellano durante el reinado de Alfonso VIII, pero sí para el de su nieto Fernando III (a partir de 1217, pero sobre todo tras la reanudación de la guerra con el Islam en 1224), información que utilizaremos con las debidas matizaciones12. El sistema militar castellano se basaba, como el del resto de Europa Occidental, en el servicio obligatorio de los súbditos y vasallos del rey. Ya desde antes del siglo XII la obligación de prestar servicio militar gratuito al monarca tendió a relajarse siendo reemplazada por el pago de una cantidad en metálico, como queda reflejado en numerosos fueros locales. Numerosas villas obtuvieron también privilegios que limitaban el tiempo de duración de su prestación gratuita, pudiendo oscilar desde un día a tres meses. Dichas exenciones tendieron a afectar más a las operaciones de carácter ofensivo que a las de naturaleza defensiva que solían mantenerse vigentes13. La movilización general de la población del reino no proporcionaba tropas adiestradas y entorpecía las actividades económicas, por lo que sólo se efectuaba en casos de extrema necesidad.
El segundo pilar sobre el que descansaba el reclutamiento castellano era el servicio de los beneficiarios de feudos de la corona. A cambio de sus feudos, honores o tenencias, los nobles castellanos prestaban un servicio
militar gratuito que el Fuero Viejo de Castilla –presumiblemente correspondiente a la primera mitad del siglo XIII– fijaba en tres meses al año. Este servicio tal vez podía prolongarse mediante pagos en metálico, que en cierta medida podían proceder de la redención del servicio obligatorio a la que antes hemos aludido. En fechas posteriores, durante la gran ofensiva de Fernando III contra los almohades, las arcas de la Iglesia proporcionaron grandes cantidades de numerario para este propósito14.
——————————
11. Una buena síntesis a nivel europeo puede hallarse en: GARCÍA FITZ, Francisco. Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea, Madrid, 1998.
12. GARCÍA FITZ, Francisco. Las huestes de Fernando III. En: Fernando III y su época. IV Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1995; pp. 157-189.
13. MORÁN MARTÍN, Remedios. De la prestación militar general al inicio de la idea de ejército permanente (Castilla: Siglos XII-XIII). En: Estudios sobre ejército, política y derecho en España (siglos XII-XX), Madrid, 1996; pp. 23-63. GARCÍA FITZ, Francisco. Las huestes …; pp. 181-184.
Junto a estas tropas de reclutamiento temporal, Alfonso VIII podría contar con pequeños contingentes permanentes articulados en torno a su casa real o en determinados castillos fronterizos, aunque estos últimos de naturaleza fundamentalmente estática.
Los ejército castellanos, como ya hemos indicado, poseían algunas peculiaridades con respecto a los del resto de Europa Occidental. Dichas peculiaridades derivaban de la existencia de la frontera con el mundo islámico. Por una parte, los monarcas castellanos contaban con unos concejos particularmente belicosos en su zona meridional, donde la proximidad del enemigo religioso había obligado a las villas a mantener una notable y distintiva actividad militar, tanto ofensiva como defensiva15
-Por otra parte, nos encontraríamos con las órdenes mi l i tares, cuya función era la lucha contra los
musulmanes. Dotadas de abundantes recursos, su participación en la lucha contra los almohades fue fundamental para Castilla. Sin embargo, al menos en el final del siglo XII, no parecen tener la obligación de servir al monarca castellano contra sus enemigos cristianos16
.
2.2. El ejército navarro
El sistema militar navarro dependía también de los dos mismos elementos clave que el castellano, las obligaciones de los súbditos y de los vasallos de la monarquía pamplonesa. Uno de los distintivos navarros es la diferente duración de los servicios a prestar por infanzones y villanos. El Fuero General nos indica que la duración del servicio gratuito de los villanos es ininterrumpida: han de acudir a la hueste tantas veces como sean convocados y durante todo el tiempo que duren las operaciones. Sin embargo, la de los infanzones se reduce a tres días al año, cuestión que nos confirma la carta de fueros y usos de los infanzones de Aragón en tiempos de Pedro I, rey de Pamplona y de Aragón (1094-1104), que fue presentada por éstos a Alfonso VII de Castilla en 113417.
——————————
14. GARCÍA FITZ, Francisco. Las huestes …; pp. 174-177 y 186-189. PASTOR DÍAZ DE GARAYO, Ernesto. Las relaciones feudo-vasalláticas en la Castilla del siglo XI. Reorganización de los poderes y dialéctica de la frontera. En: Le fief dans tous ses états. Fiefs et tenures asimiles dans l’Europe méridionale (Italie, France du midi, Espagne) du Xe au XIIIe s., Toulouse-Conques 6-8 juillet 1998, (Toulouse, 2001; en prensa).
15. LOURIE, Elena. A society organized for war: Medieval Spain. En: Past and Present, nº 35, 1966; pp. 54-76. POWERS, James F. A society organized for war. The iberian municipal militias in the central Middle Âges, 1000-1284, Berkeley, 1988.
16. GARCÍA FITZ, Francisco. Las huestes …; pp. 167-173.
17. LACARRA, José María. Honores et tenencias en Aragón (XI e siècle). En: Annales du Midi, t. 89, 1968; pp. 485-528. FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, Jon Andoni. Guerra y sociedad en Navarra durante la Edad Media, Bilbao, 1992; pp. 37-39.
Como en el caso castellano, ya desde el último cuarto del siglo XI numerosas villas, al recibir fuero, obtuvieron exenciones y privilegios que aliviaban su prestación militar. En parte de los casos, en las concesiones forales de la segunda mitad del siglo XI y primeros años del siglo XII, los habitantes ven reducido su servicio militar gratuito a tres días al año, al igual que caballeros e infanzones, siendo eximidos además de determinados servicios. Así los habitantes de Ujué (1076) sólo han de auxiliar al rey cuando sea cercado en tierra extranjera; los de Estella (1090) y Pamplona (1129) quedaban eximidos de la hueste salvo en caso de batalla campal y de que el rey fuera cercado, los pamploneses podrían ser retenidos otros tres días si el monarca les daba mantenimiento, pero de ahí en adelante eran libres para abandonar la hueste; los de Tudela (1119) también han de asistir a batalla campal o cerco de castillo durante tres días, pudiendo retirarse después si el rey no les mantuviera; los habitantes de Arguedas (1092) quedan exentos de hueste y sólo
han de acudir en los tres días de servicio a batalla campal; los de Caparroso y Santacara (1102) también están exentos de hueste y han de acudir tres días a su costa al apellido; finalmente, los habitantes de Carcastillo (circa 1129) son eximidos de fonsado y han de acudir los consabidos tres días al asedio del rey. En fueros concedidos en la primera mitad del siglo XII, Cáseda (1133) y Marañón (1124-34), las exenciones de servicio militar se hacen por un tiempo limitado, no acudir al fonsado en siete años a partir del año de concesión. En los fueros otorgados en la segunda mitad del siglo XII, podemos observar exención es de determinados servicios, así en Laguardia (1164), San Vicente de la Sonsierra (1172), Vitoria (1181) y Labraza (1196)
se consigna la liberación de acudir a la hueste, excepto en batalla campal. En Los Arcos (1176) se les exime de hueste, cabalgada y batalla campal, excepto en caso de que acudiese el rey o si éste fuese cercado en un castillo. En los fueros locales hallamos también disposiciones sobre quienes han de acudir a la prestación de las obligaciones militares, en Carcastillo (circa 1129), Cáseda (1133) y Marañón (1124-34) han de marchar al fonsado dos terceras partes de los habitantes, pagando los restantes una compensación. En Pamplona (1129) irá a la hueste quien tenga casa y en Estella (1090) si el dueño de la casa no desea ir a aquella puede enviar como sustituto a un infante ar mado. En Larraga (1193 y 1208) , Artajona (1193 y 1208) , Mendigorría (1194 y 1208) y Miranda de Arga (1208) ha de acudir al ejército un hombre de cada casa mientras al apellido –convocatoria defensiva– deben hacerlo todos aquellos capaces de empuñar un arma18. La escasa duración del servicio obligatorio gratuito de la nobleza Navarra hemos de ponerla en relación con los beneficios que la aristocracia esperaba obtener de los feudos, que en forma de honores y tenencias les concedía la monarquía. A cambio de ellos realizaban prestaciones militares más prolongadas, en concreto un servicio a su propia costa durante tres meses al año entre ida estancia en la hueste y regreso, como nos muestra la ya citada carta de
usos y fueros de los infanzones de Aragón19
Algunos textos del reinado de Sancho VII nos permiten conocer el reparto de las rentas de algunas tenencias
——————————
18. FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, Jon Andoni. Guerra …; pp. 40-41.
19. FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, Jon Andoni. Guerra …; pp. 39-40.entre el rey y el señor y la dotación económica de los feudos de caballero.
Cuando en 1208 fueron aforadas Larraga, Mendigorría, Artajona y Miranda de Arga, sus cartas forales expresaron el volumen anual de las respectivas pechas, el reparto de la misma entre el rey y los señores y el número de caballeros que éstos debían aportar a cambio de su tenencia. Entre el 71 y el 85 % de la pecha
de dichas villas quedaba para los señores, que debían aportar al servicio real diez caballeros en los casos de Mendigorría y Miranda de Arga, y veinte en los de Larraga y Artajona. La dotación de un feudo de caballero –denominados caballerías– era de 300 sueldos anuales20
Una confirmación de la realidad práctica de estos textos la podemos observar en 1219, cuando Sancho Fernández empeñó su castillo de Grisén (Zaragoza) al rey “Fuerte”. Además del empréstito, Sancho VII le donó 9.000 sueldos por treinta caballerías con las que el noble aragonés debía servir durante un año al monarca navarro21.
3. LA CONQUISTA CASTELLANA DE ÁLAVA, GUIPÚZCOA Y DURANGO
Aunque la rivalidad entre Pamplona/Navarra y Castilla/León por las tierras del País Vasco occidental se remontaba a mucho tiempo atrás, tomaremos como punto de partida de nuestro relato el tratado de paz de 1179 entre los monarcas castellano y navarro. Tras años de intermitentes guerras y un fallido arbitraje inglés, ambos soberanos llegaron a un acuerdo el 15 de abril de 117922.
Mediante el tratado, Castilla quedaba en posesión de Rioja y Vizcaya , mientras Navarra se veía adjudicar Guipúzcoa, Álava y el Duranguesado. El tratado sancionaba también la posesión por parte de Alfonso VIII del castillo de Malvecín, en el Duranguesado, y del de Morillas, en Álava, además de todas las tierras entre éste y el Ebro. Con ello se amputaba al territorio alavés las actuales hermandades de Lacozmonte, Morillas, Tuyo y la mayor parte de la Ribera.
La paz perduró hasta que la derrota castellana frente a los almohades en Alarcos, en 1195, impulsó a los monarcas de León y de Navarra, los más amenazados por el poder castellano, a reabrir las hostilidades contra
Alfonso VIII. En fecha imprecisa, entre 1195 y 1197, Sancho VII devastó las tierras de Soria y Almazán, según Jiménez de Rada23, y las de Logroño, según la Crónica latina24. Al parecer, esta actitud belicosa le valió la excomunión para él y el entredicho para su reino por el legado pontificio en la península Ibérica, el cardenal Gregorio de Sant’Angelo25.
——————————
20. JIMENO JURÍO, José María & JIMENO ARANGUREN, Roldán. Archivo …; docs. nº 56, 57, 58 y 59.
21. JIMENO JURÍO, José María & JIMENO ARANGUREN, Roldán. Archivo …; doc. nº 153.
22. GONZÁLEZ, Julio. El reino …, t. II; doc. nº 321.
23. RADA. Lib. VII, cap. XXX.
24. CHARLO BREA, Luis (Editor). Crónica …; p. 16. CABANES PECOURT, María Dolores (Editora). Crónica …; p. 27.
25. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. Alfonso VIII, rey de Castilla y de Toledo, Burgos, 1995; p. 92.
La respuesta castellana no se hizo esperar y fue contundente. Alfonso VIII se alió con el monarca aragonés y pactó con él el reparto de Navarra entre ambos mediante el tratado de Calatayud, el 20 de mayo de 1198. En
las subsiguientes operaciones militares, aquel mismo año, las fuerzas castellanas se apoderaron de Inzura y Miranda de Arga, mientras Pedro II de Aragón tomaba Burgui y Aibar. Sancho VII se vio obligado a pactar, consiguiendo firmar treguas por separado con ambos rivales26
El alivio navarro fue de corta duración, en la siguiente primavera, en 1199, el ejército castellano volvió a invadir Navarra, esta vez por el flanco de Álava. Como ya hemos indicado anteriormente, no poseemos demasiada información sobre la campaña de Alfonso VIII en el País Vasco occidental en 1199-1200. Esta operación no recibió la misma atención por parte de los autores del siglo XIII que las épicas acciones contra los enemigos de la fe cristiana en el Sur de la península Ibérica. La lucha contra los almohades y las grandes conquistas en Andalucía llenan páginas en la obra de Rada, en la Crónica latina y en la Primera Crónica General. Para sus autores la campaña en Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado no dejaba de ser un asunto
——————————
26. RADA. Lib. VII, cap. XXXI. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. Alfonso VIII, …; p. 93-94. FORTÚN
PÉREZ DE CIRIZA, Luis Javier. Sancho VII el Fuerte (1194-1234), Pamplona, 1987; pp. 153-155.
muy secundario27. El monarca castellano abrió las hostilidades invadiendo Álava y poniendo sitio a Vitoria28, donde se hallaba ya el 5 de junio de 1199. Se trata de un dato que no debemos olvidar, los castellanos comienzan a asediar Vitoria al final de la primavera, mucho antes del tiempo de la cosecha en la Llanada alavesa, lo que indica que los vitorianos debieron hacer frente al cerco tan sólo con las reservas de cereal de la cosecha de 1198, un hecho que más adelante mostraría su importancia. El soberano pamplonés buscó la alianza del único poder en la península capaz de poner en aprietos a Castilla, los almohades, y para ello se desplazó a territorio musulmán acompañado de unos cuantos magnates. Lo mismo había hecho el monarca leonés Alfonso IX en 1196 y 1197, cuando viajó a Sevilla para obtener el auxilio almohade contra Castilla. Desafortunadamente para el navarro, los almohades habían renovado sus treguas con Castilla y se veían sumidos en problemas en África a la muerte del califa Abu Yusuf ibn Yakub29. Sancho VII se entretuvo demasiado tiempo en al-Andalus sin obtener otra cosa que dinero, recorriendo varias ciudades –entre ellas Valencia– para cobrar las rentas que le habían sido asignadas. Mientras tanto, el progreso del asedio y la falta de vituallas hicieron mella en los vitorianos, que se vieron en peligro de capitular. Pero si lo hubieran hecho habrían incurrido en traición a su monarca, por lo que el obispo de Pamplona, García, acudió hasta Sancho VII con un caballero de la guarnición que expuso ante el rey la grave situación de Vitoria. El soberano pamplonés decidió permitir la rendición de la villa alavesa. La capitulación se produjo durante enero de 1200, pues Alfonso VIII se encontraba en Belorado el 25 de dicho mes30.La crónica del navarro García de Eugui de fines del XIV o comienzos del XV, nos dice que, tras recibir el permiso para capitular de Sancho VII, los vitorianos aguantaron todavía otros diecisiete días esperando auxilios de Navarra, rindiéndose tan solo cuando toda esperanza se había desvanecido31. La incapacidad navarra de reunir fuerzas, que acudieran a levantar el asedio de Vitoria, pudo deberse a que la principal autoridad militar del reino tras el rey, el alférez, fuese uno de los magnates que acompañaron a Sancho VII a tierras almohades.
——————————
27. La abundancia de informaciones referentes a la lucha contra los musulmanes ha permitido la realización de un excelente estudio acerca de los aspectos militares de la misma: GARCÍA FITZ, Francisco. Castilla y León frente al Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII), Sevilla, 1998.
28. RADA. Lib. VII, cap. XXXII. CHARLO BREA, Luis (Editor). Crónica …; pp. 18-20. CABANES PECOURT, María Dolores (Editora). Crónica …; p. 30.
29. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. Alfonso VIII …; pp. 73-75, 94, 153, 157 y 161.
30. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. Alfonso VIII …; pp. 94-95. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis Javier. Sancho VII …; pp. 158-160.
31. WARD, Aengus (Editor). Crónica d’Espayña de García de Eugui, Pamplona, 1999; p. 390.
Mientras transcurría el asedio de Vitoria se debieron de llevar acabo otras operaciones militares en las que las fuerzas castellanas pudieron atacar otras fortificaciones de la región, mientras devastaban sus recursos en razzias. A este tipo de operaciones parece referirse el privilegio que en agosto de 1200 concedió Alfonso VIII al monasterio navarro de Iranzu para resarcirle de los daños que le habían producido sus tropas en sus cultivos y bienes32. Según Jiménez de Rada los castellanos obtuvieron en aquella campaña los castillos de San Sebastián, Fuenterrabía, Beloaga, Aitzorrotz y Ausa en Guipúzcoa, los de Záitegui, Arlucea, Atauri y Vitoria la Vieja en Álava y los de Marañón, Irurita, San Vicente y Orzórroz en Navarra. La Crónica latina
añade a éstos nombres los de Arganzón y Santa Cruz, en Álava. El testamento de Alfonso VIII en 1204 suma todavía a Buradón, Toro, Antoñana y Portilla de Corres33. La forma en la que Alfonso VIII se apoderó de estas fortalezas es una incógnita, unas pudieron ser tomadas a la fuerza, otras tal vez capitularon. Pero también es posible que algunas fueran evacuadas para reforzar la guarnición de Vitoria con sus efectivos, como hicieron en 1212 los musulmanes al abandonar Baeza para concentrar su defensa en Úbeda tras las
Navas de Tolosa34. Al final de la campaña los navarros conservaban todavía la villa de Treviño y el gran castillo de Portilla de Ibda.
En 1200 Castilla y Navarra firmaron treguas, por ellas cada uno de los reinos conservó el territorio que ocupaba al final de las hostilidades. Sólo hubo un par de reajustes, Portilla y Treviño –que formaban parte de Álava– fueron entregadas a Alfonso VIII a cambio de la devolución de Inzura y Miranda de Arga, las conquistas de 1198. Alfonso VIII no debía tener la conciencia del todo tranquila con su agresión a Navarra pues en su testamento de 1204 se comprometía a devolver a Sancho VII las fortalezas de Buradón, San Vicente, Toro, Marañón, Santa Cruz de Campezo, Antoñana, Atauri y Portilla de Corres, además del territor i o comprendido entre el puente de Araniello y Fuenterrabía .
Tradicionalmente se ha considerado que el ponte de Araniello debía corresponder a Arano, en el Noroeste de Navarra. Sin embargo, no es posible fonéticamente que Arano derive de Araniello, esta forma habría tenido que evolucionar a Aranejo o Aranillo. Los topónimos en -ejo o en -illo no son frecuentes en el Noroeste de Navarra, pero sí lo son en el Suroeste alavés, en la zona del río Bayas que hace frontera entre Álava y Castilla (por ejemplo los ríos Omecillo, Tumecillo y Oroncillo), lo que tal vez nos permita suponer su ubicación en esta zona y que Alfonso VIII se estaba planteando devolver al monarca navarro todo lo conquistado en 1200. Sea como fuere, el monarca castellano nunca lo cumplió. Solamente tras la ayuda de Sancho VII en la campaña de las Navas de Tolosa devolvió el castellano algunas fortalezas en la sierra de Cantabria,
——————————
32. GONZÁLEZ, Julio. El reino …, t. II; doc. nº 690.
33. GONZÁLEZ, Julio. El reino …, t. II; doc. nº 769.
34. RADA. Lib. VIII, cap. XII.
(Buradón, Toro y San Vicente) y el valle del Ega (Marañón)35. Todavía tuvo que aguantar Sancho VII en su vejez un asalto procedente de Castilla. La autobiografía de Jaume I de Aragón nos relata como, durante las negociaciones que llevaron al pacto de prohijamiento entre ambos soberanos (2 de febrero de 1231)36, le fue comunicado que Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, había atacado el territorio navarro apoderándose de varias fortificaciones37. Desconocemos cuales eran éstas o en que territorio se situaban, aunque el vizcaíno pudo haber tomado como base para su ofensiva sus posesiones alavesas o riojanas.
4. ¿COLABORACIÓN O RESISTENCIA?
La cuestión más polémica de la conquista castellana es la supuesta colaboración, o falta de resistencia, que la aristocracia de Guipúzcoa y de Álava pudo prestar al ataque de Alfonso VIII y la entrada pactada bajo su
soberanía. Ninguna de las crónicas del siglo XIII hace la más mínima referencia a ello, como tampoco la hacen las crónicas navarras de los siglos XIV y XV38. Ni siquiera Lope García de Salazar, el autor que más páginas dedica a la historia del País Vasco medieval, nos habla de nada parecido39. Nada hay escrito sobre el tema hasta la segunda mitad del siglo XVI. Es Esteban de Garibay quien narra por primera vez cómo, al invadir Alfonso VIII Álava, los guipuzcoanos –ofendidos por desafueros desconocidos que les habría infligido el rey de Navarra– decidieron transferir su fidelidad al monarca castellano40.
Con posterioridad la bola de nieve fue creciendo, las Juntas de Guipúzcoa ofrecieron a mediados del siglo XVII una recompensa a quien aportara el documento en el se recogería tal pacto y el falsificador más reputado del XVII hispano, Antonio de Nobis –alias Lupián Zapata– aportó una copia del
——————————
35. HERREROS LOPETEGUI, Susana. La génesis de la frontera navarra ante Álava. En: Vitoria en la Edad Media, Vitoria, 1982; pp. 603-610.
36. MARICHALAR, Carlos. Colección …; doc. nº CLXXV.
37. JAUME I. Crònica o Llibre des feits, Barcelona, 1982; pp. 165-166, 171 y 174-175.
38. ORCASTEGUI, Carmen. Crónica de Garci López de Roncesvalles. Estudio y edición crítica, Pamplona, 1977. ORCASTEGUI, Carmen. La crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana. Estudio, fuentes y edición crítica, Pamplona, 1978. ORCASTEGUI, Carmen. Crónica de los Reyes de Navarra de García de Eugui, Príncipe de Viana, nº 152-153, 1978; pp. 547-572. WARD, Aengus
(Editor). Crónica d’Espayña de García de Eugui, Pamplona, 1999.
39. GARCIA DE SALAZAR, Lope. Las Bienandanzas e Fortunas, t. III, Bilbao, 1984 (1ª edición 1967); pp. 125-126. El cronista vizcaíno repite básicamente el relato de la Crónica de veinte reyes.
40. GARIBAY, Esteban de. Los quoarenta libros del compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España, t. III, Lejona, 1988 (facsímil de la edición de 1628); Libro XXIV, capítulo XVII, pp. 168-171.
supuesto documento, que no fue aceptado como auténtico por la institución foral41.Desde entonces la polémica sobre el tema no ha cesado . Debemos entender la narración de Garibay en el contexto en el que fue escrita. Garibay pretende explicar desde una óptica pactista el origen del régimen foral guipuzcoano y para ello remonta éste al momento de la definitiva incorporación del territorio a Castilla y lo hace nacer de un compromiso entre el príncipe y la comunidad política guipuzcoana. El texto de Garibay guarda enormes semejanzas con otros relatos que nos ofrecen una visión pactista de las relaciones políticas entre el soberano y el pueblo –más bien las élites políticas de éste–. Por citar sólo los ejemplos de los otros territorios del País Vasco peninsular tendríamos el prólogo del Fuero General de Navarra –que retoma la narración del fuero de Sobrarbe– remontando el pacto al levantamiento del primer rey tras la invasión musulmana, y a Lope García de Salazar y el relato de Jaun Zuria y la batalla de Arrigorriaga. Por lo que se refiere al caso alavés, Landázuri toma la argumentación de Garibay y la traslada, sin modificación, a Álava en la misma cronología, la conquista de 1200. Es éste, la necesidad de justificar históricamente la relación pactista entre la Provincia y el rey, y no otro el sentido que hemos de dar a la narración por Garibay de la conquista castellana. Sin embargo, todavía en los autores del siglo XX podemos observar el fuerte peso de esta tradición. Incluso entre quienes no admiten la teoría pactista, como Gonzalo Martínez Díez, que nos dice42: las numerosas fortalezas le fueron todas entregadas por sus tenentes pacíficamente, aunque no existiera un acuerdo ni pacto colectivo con los mismos, y mucho menos con una supuesta junta guipuzcoana inexistente. Aunque el autor castellano no pueda aportar ni una sola prueba de que esto fuera así, un ejemplo de como en la polémica de la conquista de 1200 todo el mundo pretende llevar el agua a su molino. La teoría de una entrega pacífica –salvo por la resistencia vitoriana– de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado ha descansado sobre una serie de argumentaciones que podríamos sintetizar fundamentalmente en dos.
La primera de ellas tendría como eje el particularismo de la aristocracia vasca. Una aristocracia a la que la fundación de villas durante el reinado de Sancho VI habría hecho sentirse amenazada en sus bases de poder tradicionales y que por ello habría enajenado su fidelidad a la monarquía Navarra.
——————————
41. ALBERDI, Xabier & ARAGÓN, Álvaro. El control de la producción histórica sobre Gipuzkoa en el siglo XVII. Un instrumento de defensa del régimen foral. En: Vasconia, nº 25, 1998; pp. 37-52. Recientemente Rosa Ayerbe ha retomado la posibilidad de verosimilitud en tal documento (AYERBE, María Rosa. La incorporación de Guipúzcoa a la corona de Castilla (1199/1200) y el memorial de Gabriel de Henao de 1702. Estudio y documentos. En: Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 34, 2000; pp. 7-136.) pero la lectura atenta del mismo y su comparación con los textos emanados de la cancillería de Alfonso VIII permiten observar claras incongruencias
que nos llevan a seguir considerando el documento como una falsificación.
42. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. Alfonso VIII …; pp. 95-96.
Dicha idea vendría a acoplarse a las teoría que plantean una supervivencia entre la nobleza vasca de un supuesto carácter “gentilicio” prerromano, operativo hasta fechas muy avanzadas del medievo. La segunda derivaría del empleo tanto por Jiménez de Rada como en la Crónica latina del verbo acquisivit para señalar la obtención de las fortalezas de Álava y Guipúzcoa, verbo que implicaría una adquisición no violenta de las mismas43. La pretendida peculiaridad de la sociedad vasca alto y pleno medieval, en general, y de su aristocracia, en particular, y la supervivencia de formas de organización social de tipo “gentilicio” han sido puestas recientemente en tela de juicio en sólidos trabajos que nos presentan una sociedad vasca medieval no tan alejada de la del resto de Europa Occidental44. Por lo demás, mal negocio debió hacer la nobleza alavesa y guipuzcoana si pensaban hallar en los reyes castellanos amos menos severos que los navarros.
Al poco tiempo de la conquista, en 1203, Diego López de Haro, señor de Vizcaya, el hombre a quien Alfonso VIII había puesto al frente de los territorios recién sometidos, se enemistó con el rey y debió buscar refugio en
¡Navarra!45. Por no hablar de las numerosas fundaciones de villas en territorio alavés y guipuzcoano durante el siglo XIII, muchas más que en época del dominio pamplonés. Es significativo que, al contrario que en anteriores vaivenes de soberanía, no sabemos del caso de ni un solo tenente navarro que pasara al bando castellano en 1200, mientras que miembros de las familias alavesas Guevara y Mendoza siguieron sirviendo a Sancho VII46. En lo referente al verbo acquisivit, un análisis de su aparición en las mismas crónicas nos muestra que el mismo se utiliza para indicar la captura de numerosas plazas que sabemos se realizó
——————————
43. GONZÁLEZ, Julio. Alfonso VIII en Álava. En: Vitoria en la Edad Media, Vitoria, 1982; pp. 241-251. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis Javier. Sancho VII …; pp. 144-148. AYERBE, María Rosa. La incorporación …; pp.26-27. El único texto del siglo XIII que nos muestra a la nobleza Navarra como desleal hacia Sancho VII es el poema de Guilhem Anelier (ANELIER DE TOLOSA, Guilhem. La guerra de Navarra. Nafarroako Gudua, Pamplona, 1995), pero no debemos olvidar que se trata de una obra literaria, no histórica, y que su pretensión es justificar y glorificar la intervención militar francesa de 1276 contra una nobleza navarra rebelde, de la que su supuesto comportamiento de 1199-1200 no sería si no una muestra más con la que reforzar la imagen de perfidia que Anelier pretende transmitir de los nobles navarros.
44. LARREA, Juan José. La Navarre du IVe au XIIe siècle. Peuplement et société, Bruselas, 1998. PASTOR DÍAZ DE GARAYO, Ernesto. Nekazaritza hazkundea eta biztanle egitura (700-1200). En: Euskal Herriaren Historia, San Sebastián, 1998; pp. 115-119. PEÑA, Esther. Feudalismoaren aurreko gizartea (VIII-XI. mendeak). En: Euskal Herrieren Historia, San Sebastián, 1998; pp. 148-152. PEÑA, Esther. Aldaketa eta feudalismoaren sendotzea (XI-XIII. mendeak). En: Euskal Herrieren Historia, San Sebastián, 1998; pp. 153-156. LEMA, José Ángel; FERNÁNDEZ DE LARREA, Jon Andoni; GARCÍA, Ernesto; MUNITA, José Antonio & DÍAZ DE DURANA, José Ramón. Los señores de la guerra y de la tierra: Nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores
guipuzcoanos (1265-1548), San Sebastián, 2000.
45. RADA. Lib. VII, cap. XXIII.
46. Sancho Pérez de Guevara era tenente de Dicastillo al final del reinado de Sancho VII, mientras Guillermo de Mendoza era tenente de Irurita en 1214. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis Javier. Sancho VII …; p. 163.
mediante la fuerza. Sería el caso de Huesca, Zaragoza, Calatayud y Daroca por Pedro I y Alfonso I de Aragón47. De Almería por Alfonso VII de Castilla48, Del califa almohade que49 totam Africam acquisivit, et suio gladio subiugavit. Aunque sin duda el ejemplo más revelador es la captura por Fernado I de Castilla de Viseu, Lamego y Coimbra en el Norte de Portugal a mediados del siglo XI, donde el propio Jiménez de
Rada nos narra con detalle los combates que llevaron a su conquista50. Es evidente que el verbo acquisivit pudo ser empleado tanto para indicar la captura sin violencia de castillos y ciudades como su toma por la fuerza.
5. CONCLUSIONES
La conquista por parte de Castilla de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado tuvo serias consecuencias para Navarra. Por supuesto supuso la amputación traumática de una parte significativa del territorio del reino. Amputación de tierras, hombres y recursos que dejó a Navarra en peores condiciones para hacer frente a unos vecinos cada vez más fuertes, cuestión que se reveló vital –junto con la grave desunión interna– a principios del siglo XVI. La conquista cerró también la salida navarra al Cantábrico en un momento en el que las rutas comerciales que unían la península Ibérica con Europa Occidental comenzaban a bascular hacia la fachada marí-tima. Navarra nunca olvidó a sus territorios irredentos en Álava, Guipúzcoa y Rioja y su reivindicación fue patente en fechas posteriores del Medievo51. En cuanto a la polémica entre la colaboración o la resistencia de la nobleza alavesa y guipuzcoana a la conquista de sus territorios por Alfonso VIII el vacío de informaciones es tal que cualquiera de las dos opciones puede ser válida. O ambas, ¿por qué pensar que toda la nobleza de ambos territorios hubiera de comportarse de forma solidaria? Es preciso distinguir entre lo que es posible y lo que es probable. Si bien la teoría de la colaboración es posible, no cuenta actualmente con ninguna prueba sólida, sólo con conjeturas e hipótesis indemostrables y documentos falsificados. Las escasas pruebas existentes –la defensa de Vitoria, la permanencia de miembros de las familias Guevara y Mendoza al servicio de Navarra tras la conquista– inclinan hoy la balanza a favor de la resistencia de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado frente a la agresión castellana.
——————————
47. RADA. Lib. III, cap. X
El euskera en La Rioja. Primeros testimonios
Eduardo Aznar Martínez
Aunque conocida para el mundo erudito como mínimo desde fines del siglo XVII, la presencia del euskera como lengua viva en el territorio riojano nunca ha recibido la atención que se merecía, pues durante mucho tiempo fue un aspecto del que solamente se conocían datos dispersos.
No obstante, a lo largo del siglo XX se fue avivando el interés por el tema, especialmente a partir de los años veinte y treinta, cuando el descubrimiento de las Glosas Emilianenses y la difusión de la «fazaña» de Ojacastro pusieron sobre la mesa pruebas que demostraban con seguridad que una modalidad del euskera, en concreto de tipo “vizcaino” u occidental, había sido empleada durante la Edad Media en los valles del Alto Oja y Tirón, con extensiones hacia otras áreas riojanas.
Portada del libro “El euskera en La Rioja. Primeros testimonios”.
Durante las siguientes décadas del mismo siglo, destacó la figura de Juan Bautista Merino Urrutia, que dedicó buena parte de su vida a recolectar y divulgar amplias listas de toponimia riojana, mediante las cuales intentó demostrar que este idioma había sido utilizado en todo el territorio, y que debía de provenir de tiempos bastante antiguos, seguramente prerromanos.
Tales afirmaciones produjeron a veces cierta sorpresa, cuando no incredulidad, hasta el punto de que una larga lista de autores elaboraron distintas explicaciones para explicar el fenómeno, en general con el denominador común del rechazo a adjudicar fechas remotas a la presencia de la lengua, argumentándose que durante los siglos de la reconquista cristiana de la región, capitaneada especialmente por los reyes navarros, pudieron establecerse en La Rioja familias de pastores y campesinos del ámbito alavés, que serían los que habrían producido este conjunto toponímico, perdiendo el conocimiento del euskera en muy pocas generaciones. Otros incluso fueron aún más lejos, asegurando que estos elementos solamente procedían de simples fenómenos de infiltración léxica y contactos, sin que nunca llegase a emplearse como lengua viva.
Esta dinámica, que todavía se mantiene en la actualidad, empezó a resquebrajarse a partir de los años 80 del siglo XX, cuando empezaron a surgir en el área riojano-soriana diversas inscripciones sobre piedra, en su mayor parte en estelas funerarias, atribuibles sin duda a la época romana. Uno de los aspectos más llamativos del conjunto fue el hecho de que la mayor parte de los difuntos presentaban apelativos de tipo netamente indígena, en muchos casos pertenecientes a una lengua desconocida, y que aportaban pistas muy valiosas acerca de la situación étnica antes de la conquista.
A fines de los noventa algunos autores se atrevieron a sugerir que estos elementos onomásticos tenían relación con la lengua vasca, o al menos eran comprensibles en parte mediante sus raíces y componentes. Lo más interesante vino con la llegada del nuevo milenio, que nos aportó nuevos antropónimos, entre los cuales se encontraba uno tan transparente como Sesenco, que los autores de su descubrimiento, asesorados por el profesor Joaquín Gorrochategui, asociaron correctamente con el euskera zezenko = “torito, novillo, toro joven”. Efectivamente, la estela en la que aparecía presentaba en su base el grabado de un toro, que simbolizaba al joven difunto, fallecido a los 20 años. Pronto la mayor parte de las obras de carácter divulgativo sobre la historia de la lengua vasca a nivel general incluyeron el conjunto onomástico riojano-soriano como prueba de la presencia desde mucho antes de la Edad Media del euskera en La Rioja, idea que, no obstante, siguió siendo combatida por los defensores de las teorías repobladoras.
Los últimos años no han aportado grandes novedades, por lo que se hacía de alguna manera necesario realizar una exploración sistemática de todos estos aspectos, incluso asumiendo los riesgos de plantear nuevas propuestas sobre un tema del que se sabe más bien poco, y que se presta a teorías de corte diverso.
Dada la ausencia de textos de cierta extensión, El euskera en La Rioja como tal se centra en el análisis de todo el conjunto de restos de tipo indirecto (toponímicos, onomásticos, teonímicos, etc) de época anterior al siglo VIII d.C. que podemos documentar en territorio riojano con los medios actuales, junto a un repaso de los testimonios acerca de las poblaciones prerromanas que nos dejaron los escritores clásicos grecorromanos.
Está la funeraria con la palabra “Sesenco” grabada en ella.
De entre toda la “maraña” de información dispersa, parece muy razonable extraer la conclusión de la presencia como lengua viva de una modalidad arcaica del euskera sobre suelo riojano, incluso desde época prerromana, que continuaría en época medieval, y que habría dado lugar al enorme conjunto toponímico, onomástico y léxico vasco-riojano moderno. Especialmente significativos son los indicios en las zonas oriental y meridional del espacio, siendo un poco más complejo establecer este hecho en el espacio occidental riojano, debido a que la mayoría de elementos susceptibles de análisis desde parámetros paleoeuskéricos de esta zona concreta presentan cierta ambigüedad, y serían también interpretables desde parámetros indoeuropeos. No obstante, en este ámbito (que en época medieval incluía poblaciones monolingües vascófonas) algunos testimonios de autores como Estrabón, que indicaron que el área había sufrido una invasión de poblaciones célticas, impuestas después como élite sobre una masa indígena de identidad diferente, parecen hacernos pensar que también allí debieron de existir grupos preindoeuropeos de habla protovasca.
De hecho, las teorías que tratan de explicar la presencia de componentes euskéricos por repoblaciones o meras infiltraciones de elementos aislados resultan ser bastante inconsistentes, ya que normalmente en otros espacios donde se sabe con seguridad que se asentaron poblaciones vascoparlantes, nunca se desarrollaron conjuntos toponímicos tan amplios y complejos, por lo que la sola presencia del denso tejido de nombres euskéricos de La Rioja Alta implica por fuerza la presencia de comunidades firmemente asentadas desde antiguo, y no simples grupos itinerantes.
Finalmente, la exploración de los restos riojanos plantea al instante el problema de las relaciones de la lengua vasca primitiva con las hablas ibéricas del oriente peninsular contemporáneas a ella, aspecto que se revisa a nivel de tentativa en el apéndice al final de la obra, sugiriéndose nuevas vías para el conocimiento y reconstrucción de las características que pudo presentar el euskera prerromano.
Resumiendo lo dicho, con la gran cantidad de datos disponibles en la actualidad, y pese a las muchas dudas que genera el tema, parece razonable considerar que en La Rioja se habló durante milenios un dialecto vasco similar al antiguo vizcaino-alavés, que en un principio habría estado presente por todo el territorio, reduciéndose su extensión especialmente a partir de la conquista romana, pero perviviendo quizás hasta fines del siglo XV en los espacios de mayor altitud sobre el nivel del mar, como el área de Ezcaray y las poblaciones del Alto Tirón.
Buenas tardes:
Mikel Irrisaleta: me da a mi que estás copiando los textos de otras páginas y me los estás soltando sin vaselina salicílica. Ponme el enlace y ya lo veo yo directamente.
Atte.
Es como hablar con una pared. No merece la pena.
Qué pena de moderación eterna…
Es cierto, y así lo constato. Tan sólo pretendo responder a algunas cuestiones que se plantearon. Traigo a colación artículos de personas entendidas por si, como creo, de buena fe vinieran las preguntas. En modo alguno pretendo cansar, avasallar o cosas parecidas. Y si así consideraren pueden borrar con toda tranquilidad lo mandado por mí. Hoy tengo la sensación que no interesa. Pues, nada, un saludo y suerte.
Sr Arizaleta, no es que moleste, pero entienda que la reseña inicial trataba sobre la violencia en la España de la guerra civil y usted se nos ha ido a la Edad Media y al origen de Euskadi y sus habitantes. Tal vez un apunte más breve como inciso a alguna afirmación habría bastado. Es sólo mi opinión personal.
Un saludo.
He colgado esta reseña en la web de historia contemporánea que gestiono. Saludos.
Gracias farsalia, para eso están las reseñas para poder compartirlas.
Un saludo.
Para todos aquellos que hace tiempo me discutían que Euskal Herria no fue una nación de hecho y derecho puede servirles de lección histórica el libro publicado a finales del 2011 y titulado «Mapas para una nación. Euskal Herria en la cartografía y en los testimonios históricos» de José Mari Esparza Zabalegi, ed. Txalaparta.
Nos puede servir eso y la flauta de Bartolo….sigues sin entender la diferencia y enterarte de que estamos hablando.
Yo también prefiero la flauta de bartolo.