 «A veces por la mañana, mientras estoy una hora en la cama, me vienen tantos pensamientos que necesito toda la mañana, y a veces todo el día y algo más, para dejarlos bien claros por escrito».
«A veces por la mañana, mientras estoy una hora en la cama, me vienen tantos pensamientos que necesito toda la mañana, y a veces todo el día y algo más, para dejarlos bien claros por escrito».
La historia del ser humano está llena de genios. Bueno, en realidad no tanto: de acuerdo con el Population Reference Bureau, el número de personas que han nacido desde que el mundo es mundo y las personas son personas (desde el advenimiento del homo sapiens, vaya) es de 117.020.448.575 criaturas (esto se lee así: ciento diecisiete mil veinte millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco). Así que dejemos de hacer el ridículo con frases pomposas como la que abre esta reseña y digamos simplemente: de entre el conjunto de genios, pocos o muchos, que en el mundo han sido, Gottfried Wilhelm Leibniz fue uno de ellos. Entre otras cosas fue el padre del cálculo infinitesimal, que sería seguramente el recurso matemático que necesitaríamos para conocer el ínfimo porcentaje de genios en la historia del mundo.
Leibniz nació en Leipzig hace 379 años. O sea, en 1646. Y fue un genio, hay que repetirlo. Servidor lo conoció (sus textos, se entiende) hace unos 35 años en la universidad, y siempre le pareció un filósofo de primera división pero del medio de la tabla (los de más arriba en la clasificación serían Platón, Aristóteles, Kant, Descartes… Palabras mayores). Un tipo que habló de mónadas, inventó las integrales, tuvo una disputa con Newton y poco más. Solo habría hecho falta que a uno le hubieran despertado el interés para ahondar en la vida y obra de Leibniz, o que uno hubiera tenido un poco de iniciativa propia, hay que confesarlo, para descubrir en ese alemán una mente efervescente, en continua ebullición, incansable durante todas las horas del día y algunas de la noche. Dejó tras su muerte un legado de miles y miles de documentos, legajos, anotaciones y correspondencia aún pendiente de clasificar y publicar. Y eso que han pasado ya 309 años desde que esa mente prolífica descansó definitivamente.
Una de las personas dedicadas a estudiar, ordenar y comprender el legado de Leibniz es Michael Kempe, historiador, filósofo y director del Centro de Investigación Leibniz de la Academia de Ciencias de Gotinga, y también del Archivo Leibniz de la Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz de Hannover. Porque la obra del filósofo de Leipzig da para un archivo, una biblioteca y hasta un centro de investigación. En 2022 Kempe publicó un libro sobre Leibniz que dos años después la editorial Taurus tradujo a nuestro idioma: El mejor de los mundos posibles (lo de «Los 7 días que cambiaron la vida de Leibniz» es un subtítulo incorporado en la edición castellana que, aunque sitúa un poco al lector pardillo, en mi opinión es absolutamente prescindible). Y ojalá servidor hubiera leído este libro hace tres décadas y media: habría colocado a Leibniz entre los primeros puestos de la liga de las estrellas filosóficas.
Leibniz fue una especie de Leonardo da Vinci de su tiempo. Escribió sobre casi todos los ámbitos del conocimiento e ideó inventos para facilitar la vida de la gente: molinos de viento con aspas horizontales, cadenas de hierro para extraer el mineral de las minas, diseños para aumentar la comodidad y disminuir el traqueteo de los carruajes, una máquina con engranajes para sumar, restar, multiplicar y dividir… Anticipó ideas sobre la evolución de las especies que 150 años después a Darwin le costaron su reputación. También le dio mil vueltas a ideas como la reorganización de la administración estatal, la reforma de la policía y la judicatura, la renovación de las escuelas o la fundación de una academia científica. Abogó por empresas económicas como la creación de un banco estatal, o por medidas para frenar los desbordamientos del río Danubio o para la mejora del sistema sanitario. Se ocupó del financiamiento de un equipamiento para la marina imperial y para el suministro de víveres y ropa resistente a la intemperie de las unidades militares. Mejoró las fuentes y surtidores de los jardines que rodeaban el palacio de Herrenhausen, en Hannover. Etcétera, etcétera, etcétera.
¿Pero a qué se dedicaba en realidad este genio? Leibniz paseó su larga y algo desfasada peluca negra por los círculos aristocráticos de toda Europa recibiendo cargos y encargos de importancia, entrando y saliendo de las cortes y de los palacios, ejerciendo de consejero, analista, historiador… Era dicharachero y caía bien, y gracias a eso gozó de alta reputación entre los poderosos y los eruditos, entre los nobles y las casas reales (fue muy estimado por Sophie Charlotte de Orleans, y se ha especulado acerca de si su relación fue más allá de lo puramente intelectual). Eso le proporcionó los medios para el despliegue intelectual de su mente desbordante. En cuanto al tiempo para pensar y escribir y escribir y pensar, él siempre estuvo sumido en sus estudios, cálculos y escritos. Solo hay que echar un ojo a la frase que está grabada en su ataúd: Pars vitae, quoties perditur hora, perit («una parte de la vida se pierde cuando se malgasta una hora»). Hagámonos un tatuaje en el brazo con esta sentencia en lugar de pintarnos maripositas, dragones o pseudosímbolos cuyo significado hemos sacado de la Wikipedia.
Leibniz era tremendamente productivo, ya ha quedado claro. Se interesó por campos como la metafísica, la matemática, la lógica, la ingeniería, la interpretación de los sueños, la biología, la teología, la historia… Fue un auténtico polímata a la altura de Aristóteles o de Leonardo. ¿Realmente existió un único Leibniz?, se pregunta el autor, con algo de guasa, claro. En una de los ámbitos que más destacó fue, sin duda, en las matemáticas. Leibniz fue un matemático excelente, extraordinario. Un día (porque de eso va este libro: de aglutinar la vida y la obra de Leibniz en torno a siete fechas significativas) creó un signo matemático, ∫, que a quienes no nos fue del todo mal en el bachillerato enseguida sabemos identificar: el signo de la integral, es decir, el procedimiento para calcular, entre otras cosas, el área delimitada por una línea curva. Dicho cálculo consiste en descomponer ese espacio en rectángulos infinitamente pequeños y sumar sus áreas. ¿Y para qué diablos va alguien a necesitar hacer eso? Bien, pues, sépase que el uso del cálculo infinitesimal, es decir, el de las integrales, se emplea, dice el autor del libro y yo le creo, en casi todos los campos en los que interviene la tecnología moderna: desde la construcción de puentes, barcos o aviones hasta los teléfonos móviles, tabletas y brazos robóticos controlados por ordenador. Sin el cálculo diferencial e integral los físicos no podrían calcular las órbitas planetarias o las distancias de frenado de los trenes o automóviles, ni los economistas la evolución de los precios de las acciones, ni los médicos el desarrollo de los valores de incidencia en caso de propagación de epidemias.
Es conocida la polémica que mantuvieron el sabio de Leipzig (a estas alturas ya podemos llamarle sabio) e Isaac Newton, quien por la misma época desarrolló también el cálculo infinitesimal. Años después la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, la sociedad científica más Antigua del Reino Unido (¿y del mundo?), que por entonces contaba con unas décadas de vida, acusó de plagio a Leibniz. Dice Kempe que Leibniz descubrió el cálculo de las integrales después que Newton pero lo publicó antes que él, y que su método era mucho más sencillo que los complicados cálculos diseñados por Newton.
Al margen de polémicas matemáticas, en el submundo abstracto y esotérico de la filosofía Leibniz es conocido por otro «descubrimiento»: el de las mónadas. El concepto de μονάς, (solitario, único) le sirve de punto de partida para deconstruir el mundo en mónadas, entidades que, como todo el mundo que haya estudiado filosofía sabe, «no tienen ventanas». Sin embargo, y por encima de las mónadas, si Leibniz es conocido por algo en el ámbito filosófico y más allá, es por la afirmación de que el nuestro es el mejor de los mundos posibles. Es esta una afirmación teológica tanto como filosófica y metafísica: Dios ha creado, de entre una infinidad de mundos posibles, al mejor de todos ellos, un mundo que funciona además de acuerdo con las verdades eternas de la razón. Dios examinó todas las posibles combinaciones de sucesos, leyes, seres vivos, etc., y creó aquel que era mejor. En este mundo, el mejor de los posibles, existe también el mal, pero no porque Dios no haya podido eliminarlo sino porque es necesario para que el bien se haga efectivo. De hecho dice Leibniz que lo que existe no es el mal; lo que llamamos «mal» no es sino la privación del bien. En el mundo hay incomparablemente más bien que mal, como hay más casas que prisiones. En fin: si Dios es sabio y bueno, y ha creado este mundo, no puede caber duda de que es el mejor que podía crearse, que es el mejor de los mundos posibles.
Leibniz ganó fama de optimista irreductible con estas afirmaciones que, si nos sorprenden ahora, no asombraron menos en su época y en los años siguientes. Intelectuales como Voltaire o filósofos como Hume no se tragaron el optimismo ingenuo y conformista de Leibniz (cuyos argumentos, como es obvio, eran más profundos y estaban más trabajados que el pobre esbozo que acabo de hacer en el párrafo anterior). Schopenhauer, unos 180 años después, afirmó, con ese optimismo que le caracterizaba, que no solo no vivimos en el mejor mundo posible sino que vivimos en el peor, tanto que si fuera solo un poquitín peor, ya no podría subsistir.
Leibniz viajó por toda Europa y vivió en muchos lugares: París, Berlín, Hannover, Viena… Y en todas partes le acompañó una inmensa montaña de documentos y de correspondencia llegada de muchos rincones de Europa y del mundo. Mantuvo contacto epistolar con más de un millar de personas a lo largo de su vida, a diario recibía y contestaba cartas. Por hacernos una idea: el volumen de cartas recibidas y enviadas el último año de su vida rondó las 900. Una de las personas con quien se carteó fue un sacerdote jesuita llamado Joachim Bouvet, que vivía en China. Las cartas tardaban casi un año y medio en llegar al destinatario, por lo que más valía escribir algo que mereciera la pena la espera. Y en efecto con Bouvet así era: fue el jesuita quien hizo que Leibniz hiciera otro de sus magníficos hallazgos cuando le dijo que había logrado descifrar los oráculos del atávico libro chino conocido como I Ching, empleando el cálculo binario de unos y ceros que Leibniz había discurrido en su juventud. Entonces Leibniz, maravillado, comprendió que no solo un libro oracular de casi tres milenios de antigüedad sino el mundo entero creado por Dios, podía ser interpretado, comprendido y leído en clave diádica como una combinación de ceros y unos (en este punto uno se pregunta si los/as hermanos/as Wachowski leyeron a Leibniz antes de rodar la saga de Matrix). A partir de la nada, del vacío, de cero, Dios creó el mundo, uno, al que siguió el resto de la creación en los seis días siguientes, cada uno representado por un hexagrama del I Ching en sistema binario. Hasta que se llega al séptimo día, que se expresa como el más perfecto pues el siete en forma binaria es 111, no hay 0. Además, en el 111 Leibniz vio una posible referencia a la Trinidad teológica; no cabe duda de que Leibniz estaba extasiado con su descubrimiento, hasta el punto de que en su ataúd se colocó una decoración con un gran cero incluyendo en su interior un uno, y una frase que suena a la que pronunciaría un ludópata en un casino: Omnia ad unum, «todo al uno».
Esta reseña podría seguir citando los numerosos datos que sobre Leibniz aparecen en el libro de Kempe. Conoció al zar de Rusia Pedro I, y en un balneario y en cartas posteriores lo animó a realizar proyectos en los ámbitos de la administración, la justicia, la economía, el ejército, la ciencia, la investigación, la artesanía, la educación… Discutió también con Newton y sus seguidores acerca de los conceptos de tiempo y espacio (para Leibniz no son entidades independientes sino categorías del entendimiento, anticipando a Kant en unas cuantas décadas). Habló de lo que actualmente se conoce como el efecto mariposa: «Yo acostumbro decir que una mosca podría cambiar todo el estado si zumba delante de la nariz de un gran rey mientras está sumido en importantes deliberaciones».
Todo esto y mucho, muchísimo más, se cuenta en este magnífico libro de Michael Kempe. Pero conviene ir acabando ya. Pese a lo que pueda parecer, El mejor de los mundos posibles está destinado a un público amplio que no tiene por qué saber de filosofía, matemática, historia, ingeniería, cálculo binario… Es un libro accesible, como accesible fue sin duda la personalidad de Leibniz, pese a la profundidad y amplitud de su pensamiento. La obra incluye una amplia bibliografía y lecturas recomendadas, y es lástima que la edición de Taurus no haya hecho el esfuerzo, siempre de agradecer, de indicar las traducciones al castellano existentes de algunas de las obras citadas. En cualquier caso, el lector no habrá de hacer ningún esfuerzo para leer, comprender y disfrutar este libro, una obra más que recomendable que no merece perderse entre la inmensa cantidad de libros que se publican hoy en día.
*******
Michael Kempe, El mejor de los mundos posible. Los 7 días que cambiaron la vida de Leibniz, traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Barcelona, editorial Taurus, 2024, 300 páginas.


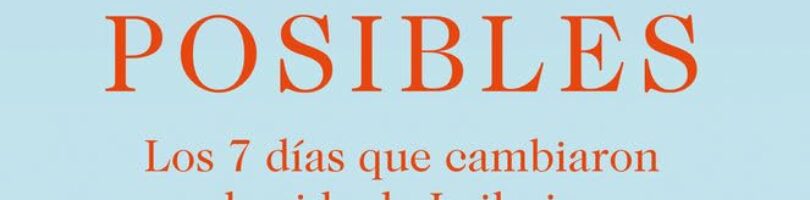


Iñigo
Bufff, reseñón brillante. Gracias por abrirnos los ojos y la mente para los que la filosofía es un campo altamente minado.
cavilius
Gracias por leer la reseña, Íñigo. A mí lo que de verdad me llama la atención de lo dicho en la reseña, y que no tiene nada que ver con Leibniz, es la existencia de un Population Reference Bureau, una institución que se dedica, entre otras cosas, a contar cuántas personas han nacido desde que el mundo es mundo.
Garnata
Vaya, qué interesante. Qué hombre más completo, y cómo aprovechó el tiempo. De verdad que dan ganas de leérselo.
Gracias por la reseña.
cavilius
Pues a por él, Garnata. Y después del libro de Kempe, a por los de Leibniz. La Monadología, el Discurso de metafísica o la Profesión de fe del filósofo, por ejemplo. «Los pecados ocurren no porque Dios lo quiere, sino porque Dios es», dice por allí el bueno de Leibniz.